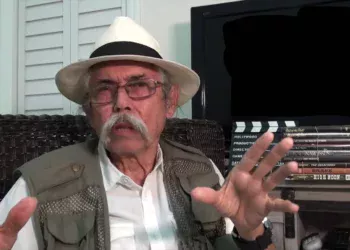Entre las ventajas irreductibles de Facebook (tengo plena conciencia de los riesgos y descalabros) se encuentra la posibilidad de hacer coincidir, como en un mundo rarísimo, gente querida de muy diversas etapas de tu vida. Supongo que mi lector, si llegó a cierta edad cuerdo y más o menos sano, habrá tenido alguna vez ese tipo de sueños desconcertantes, en los cuales figuran, en torno a cierta circunstancia absurda, onírica, personas que conoció en muy variados entornos y etapas. Y súbitamente surge, desde el fondo de nuestro inconsciente, el deseo organizador y racionalista de interpelarlos, hacerlos callar o hablar, como hacía John Gielgud en Providencia, y finalmente empujarlos al sueño que les corresponda, en otro tiempo y otro lugar.
En mi muro de Facebook he visto dialogar, tranquilamente, sobre películas, o sobre cualquier tema actual, a un amigo de la adolescencia, que no veo hace siglos, con alguien que conocí hace tres décadas, en Juventud Rebelde, y a este con una española que fue estudiante de mi aula, hace pocos meses, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Probablemente nunca se vean las caras ni compartan otra cosa más allá de una observación momentánea y circunstancial. Y por eso me maravilla la coincidencia: por esos rumbos, mi muro deviene universo tarkovskiano, situado más allá de los límites impuestos por el espacio y el tiempo, una zona, como en Stalker, insubordinada a los valladares que impone la razón pura.
Y como mismo se reúnen las personas, se congregan las películas, sobre todo en los grupos cinéfilos. Profusamente circulan los comentarios entre esos mismos amigos de muy disímiles formaciones intelectuales, gustos e inclinaciones. Hay que tener cierta prudencia a la hora de acatar lo que recomiendan algunos, pero hay otros con una puntería excepcional para encontrar la novedad que aporta en un océano insondable de filmes de cualquier época, género y nacionalidad.
Gracias al comentario entusiasmado de algún amigo muy cinéfilo decidí ver Minari, realizada íntegramente en Estados Unidos en 2020 (está producida por Brad Pitt, entre otros), pero que todo el mundo piensa que es coreana debido al origen asiático de casi todos los actores del elenco, además de que el guion y la dirección corren a cargo del coreano-norteamericano Lee Isaac Chung, cuyas vivencias de infancia el filme relata con extrema belleza y sensibilidad.
Con toda la aureola singular que le confiere su origen extranjero, aunque distanciado de los excesos de truculencias que suelen caracterizar a buena parte de las películas coreanas, Minari establece, como sus personajes, un puente entre dos culturas y maneras de vivir y pensar; de modo que si en la superficie se percibe el drama familiar sobre el amor a la tierra de un padre de familia, obsesionado con levantar una pequeña finca en la Arkansas rural, se convierte en el esfuerzo denodado de toda una familia de inmigrantes por adaptarse a un ámbito de costumbres y valores ajenos, de modo que las lealtades quedan escindidas, o más bien compartidas, entre la cultura que se dejó atrás y la que se intenta adoptar para el resto de la vida.

Y si la protagonista de Nomadland decide lanzarse a la carretera para tratar de encontrar el modo de trasplantar sus raíces a un lugar tal vez más propicio, los cuatro o cinco personajes principales de Minari se asientan en ese tráiler parqueado en medio del campo, y allí escoltan y comparten, como pueden, el maltrecho american dream del padre, en el empeño por fecundar la tierra, y levantar un hogar, y ver cómo prospera, en las riveras del arroyo cercano, el minari (apio de agua) que la abuela trajo de Corea para tratar de recordar el sabor de los vegetales que consumía en su tierra lejana.
Aunque hemos mencionado primeramente al padre (interpretado con sutileza por Steven Yeun, a quien ya habíamos visto en Burning) y a la abuela (Youn Yuh‑jung nos recuerda a la abuela entrañable y dispersa de Verónica Lynn, en la película cubana Agosto), el relato que cuenta Minari está condicionado por el punto de vista del hijo menor, David (Alan S. Kim), alter ego del cineasta, quien también nació en Corea y creció en una granja de Arkansas. Mención aparte para el imprescindible disenso que representa el personaje de Mónica (Han Ye-ri), que probablemente cause el enojo de algunas feministas, porque a pesar del desacuerdo con los sueños edénicos del esposo, ella se mantiene ungida a la familia, al hogar. Y su espíritu práctico, su prudencia, es acallada, por lo visto, en provecho de la unidad familiar, y así se suma al esfuerzo de construir un jardín supuestamente paradisiaco en una finquita desprovista de agua y distante de la civilización.

La decisión de que casi todo está visto a través de los ojos del niño, de David, le confiere al filme una coherencia notable, y además le brinda la posibilidad al guion de rociar todas las escenas con la bruma de la inocencia, de modo que alternen circunstancias tristes, eufóricas o simplemente cotidianas que se engastan en una narrativa parsimoniosa, a veces contemplativa, con una fotografía que destaca por su ánimo panteísta, de modo que el espectador disfruta, junto con los personajes, la salida o la puesta del Sol, el agua que enriquece la tierra sedienta, el brote de cada retoño.
Y como uno conoce mucho más, por simple contigüidad geográfica y cultural, la tradición de dramas realistas sobre el amor a la tierra en Hollywood, que la existente de ese mismo corte en Corea, luego de disfrutar la sencilla belleza de Minari, a mi mente llegaron imágenes, situaciones, de varias películas norteamericanas de distintas épocas y estilos. Así, convivieron en mis recuerdos, como en el muro de Facebook, diversos dramas filiales, excepcionalmente realistas, sobre campesinos estoicos y víctimas de las circunstancias.
La primera del desfile, que redescubrí hace un par de años, fue Las viñas de la ira, dirigida por John Ford, a partir de un guion de Nunnally Johnson que adaptaba, y ablandaba, la novela homónima de John Steinbeck, ganadora del premio Pulitzer. Y a pesar de que el filme es mucho más optimista que el original literario, quedó en mis recuerdos, sobre todo, la resiliencia activa de dos personajes, hijo y madre, Tom y Ma Joad (interpretados al borde de la perfección por Henry Fonda y Jane Darwell), protagonistas de esta trágica historia sobre una familia de granjeros de Oklahoma, expulsados de su tierra luego del crack de 1929, y precisados a emigrar a California, que ellos imaginan como el paraíso en la Tierra, y pronto comprenden que solo pueden alcanzar el salario mínimo de los más pobres obreros agrícolas. Sentimentalismo y positividad mediante, Ford y su guionista se encargan de que permanezca en el recuerdo del espectador aquel memorable monólogo para la cámara, casi al final, de Henry Fonda: «No pueden mantenernos siempre abajo, nosotros también somos gente».

Con una lírica simplicidad, parecida a la de Minari, con el refuerzo de la sobriedad y el naturalismo de una época marcada por la crisis, Las viñas de la ira contaba con el cinematografista Gregg Toland (que confirmó su celebridad el año siguiente por los aportes de Citizen Kane) para captar los claroscuros sobre los rostros de los personajes, en medio de la desesperanza que sufre la familia Joad. La odisea, el desarraigo, y digámoslo de una vez, la miseria que ellos padecen, terminan contradiciendo en cada escena el triunfalista juramento de Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó, respecto a que su gente nunca más pasaría hambre, mientras suben al cielo la cámara de Ernest Haller y la memorable música de Max Steiner.
A pesar de que parecía actuar a contracorriente de las tendencias principales del cine norteamericano en 1940, Las viñas de la ira fue candidata al Óscar como mejor película (que perdió ante Rebeca, de Alfred Hitchcock), mejor actor y mejor guion (la densidad de Henry Fonda y Nunnally Johnson se vio desplazada por las simpáticas frivolidades de James Stewart y el guionista Donald Ogden Stewart en The Philadelphia Story) y llegó incluso a ganar dos estatuillas para John Ford y Jane Darwell en las categorías de mejor director y mejor actriz secundaria. No estaba mal, para una película realizada a contrapelo de las tendencias principales, porque mientras buena parte de los críticos adoraban la estatura clásica de Las viñas de la ira, la mayor parte del público norteamericano prefería a Scarlet o a Disney y similares, es decir, Lo que el viento se llevó, Fantasía, Pinocho, Bambi… que a mí también me gustan, porque todos necesitamos, de vez en cuando, la presencia de mentirillas coloreadas para sobrellevar el peso de las oscuras verdades.

Lo singular del año 2020 es que la carrera por el Óscar carece de oponentes ligeras, coloreadas y evasivas para el realismo ocasionalmente pesimista de Minari, que alcanzó seis nominaciones al premio, en igualdad de condiciones con el comprometido verismo social de Judas and the Black Messiah, The Trial of the Chicago 7 y Nomadland, esta última considerada la gran favorita en esta temporada. Porque ya da lo mismo que gane una, tres o ninguna estatuilla. Minari fue vista, degustada, recomendada a los amigos de cualquier época y procedencia en Facebook. Y además, para mí resulta agradable leer, en la lista de nominados, a Steven Yeun y Youn Yuh-jung (que interpretaron al padre y a la abuela), al director y guionista Lee Isaac Chung, al músico Emile Mosseri y a la productora Christina Oh, principales encargados de construir una película tan irrebatible como el rocío mañanero, un atardecer de mayo o los recuerdos de una abuela heterodoxa. Y en ese nivel, da lo mismo que gane el Óscar o no, porque ya pertenece a la misma dimensión donde habita Las viñas de la ira.