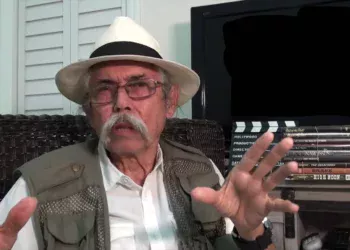De la promoción de nuevo directores que hace el ICAIC en los años ochenta, Luis Felipe Bernaza, Víctor Casaus, Rolando Díaz, Daniel Díaz Torres, Constante Rapi Diego, Orlando Rojas, Fernando Pérez y Juan Carlos Tabío, y a pesar de ser el último que filma su ópera prima, Clandestinos (1987), Fernando no solamente consiguió emocionar con un asunto que no siempre habría germinado en auténticos filmes, sino que con su obra posterior no ha dejado de insistir en hallar una expresión cinematográfica personal. De él puede decirse que el que ríe último, ríe mejor.
Aquel Fernando, que había sido mi profesor, literalmente, en un curso para formar asistentes de dirección, naturalmente que no era el de ahora, que con más años y experiencia de vida intenta desenredar entuertos, urgido por que se comprenda a los jóvenes de este tiempo, y los por venir. No podía ser el de ahora, entre otras razones, porque aquel tiempo era distinto, y otras las exigencias.
El ICAIC de los años ochenta, con más de veinte años de existencia, era muy riguroso en la selección del personal, lo que explica la calidad promedio de sus obreros, técnicos y profesionales, el temprano éxito de no pocos de sus filmes, la diversidad dentro de la unidad entre dirigentes y dirigidos y la correspondiente vanguardia en que derivó el resultado de su gestión artística. Hoy y cada día que pasa es más nítida esa percepción.
No lo sabía, pero Fernando ya me había fichado durante la entrevista, que, presidida por Jorge Fraga, director de Programación Artística, debía pasar cada aspirante. Ellos ya sabían de uno a partir de las planillas que había que llenar, de manera que la presencia física complementaba lo que aparecía escrito. Fernando integraba la comisión junto a Camilo Vives, director de la productora de ficción; la maternal Gloria María Cossío, al frente del Departamento de Cuadros y Capacitación, y Mercedes Rodríguez, directora de la productora de documentales, conocida como Bambina, o la Thatcher, que, aunque muy competente, este último alias se le endilgó por la dureza con que debía imponer su autoridad entre los cineastas, sobre todo los editores.

Bambina, que me conocía porque fui su subordinado, atendiendo el área de posfilmación de documentales, un día me llamó la atención en tales términos, que mi reacción fue cantar. A pesar de ese y otros encontronazos, después de terminar la entrevista expresó: «Tiene muchas potencialidades». Esperando la luz adecuada para filmar, Fernando me lo contó para que no yo fuera injusto. Una de sus enseñanzas.
Lo dicho por Bambina fue el espaldarazo para ser uno de los alumnos del selecto grupo de Fernando Pérez, que aún no había debutado en la ficción, pero que había tenido una carrera exitosa como asistente de dirección, entre otros, con Titón en la superproducción Una pelea cubana contra los demonios (1971).
Una mañana, Fernando me entregó el guion de Clandestinos, escrito por Jesús Díaz e idea original suya, pidiéndome que le dijera cualquier asunto que me ofreciera inquietud. Nunca me habían solicitado algo semejante, por lo que me lo tomé muy, muy en serio. Y le habré sugerido dos cosas: eliminar el final, que nunca se filmó, y en el que el personaje de Isabel Santos, presa en la cárcel de mujeres, saca la mano con una banderita cubana por una ventana enrejada. Sinceramente, me olía a teque, y del subrayado. El otro era un cambio: que cuando el personaje que asume Luis Alberto García está con el de Isabel chequeando el movimiento de la armería, un momento de indudable tensión, ahí mismo ella le soltara la noticia de su preñez, lo que para mí aumentaba el valor dramático. No estaba así en el guion, donde ella se lo decía en una de las casas.
Quizás esta antesala favoreció, más que simpatía, afinidades estéticas. Pero yo, que estaba subordinado directamente al primer asistente, Rubén Medina, hombre inteligente, con poca experiencia en el oficio, cuidé que él nunca sintiera el peso de mi creciente complicidad con Fernando.
La pasión compartida en el set de filmación, ese saber que estás haciendo algo en lo que, más que gustarte, te va la vida, ese electroshock cual espejo —porque tenemos parecidos temperamentos, aunque él no es colérico—, permitió que el aspirante a cineasta tuviera una brújula.
Como ya venía sucediendo en mis anteriores filmes, Rubén me dio a atender los departamentos de escenografía, ambientación, efectos especiales y pirotecnia. Fernando en la prefilmación jerarquizó la importancia dramática y la veracidad que debía tener la pirotecnia, ejercida por el experimentado José Pepe Granados, con quien antes yo había trabajado en Baraguá. Para las posibilidades tecnológicas de nuestro cine en aquellos años, cuando los estopines había que explotarlos a través de una maraña de cables, que limitaban el movimiento del actor e implicaban un tiempo considerable de preparación, la película rezuma más que dignidad. De haberse hecho hoy con las posibilidades de los efectos visuales, el espectáculo hubiera sido tremendo.

Fernando armó un equipo muy profesional, que se entregó totalmente. Adriano Moreno, el Nano, debutando como director de fotografía, y en la cámara uno de los grandes operadores, Julio Valdés, el Pavo. Calixto Manzanares, en la escenografía y Derubín Jácome, en el diseño del vestuario. Ricardo Istueta, a cargo del sonido directo y Santiago Llapur, en la producción. El montaje fue de Jorge Abello, Tuty, luego de una larga carrera editando Noticieros, y la música de Edesio Alejandro, cuyo carácter electroacústico, para mí, alcanza aquí el cenit.
La película requería representar una calle comercial de 1957, con una armería. Buscamos locaciones —de los momentos que más disfruto—, pero esta calle no aparecía. Por haber filmado en San Miguel entre Neptuno y Consulado, Centro Habana, ya conocía ese fabuloso tramo de calle estrecha con sugerente perspectiva curva, altos edificios de particular textura, con locales en la planta baja susceptibles de transformarse, y poco tráfico. Esto último aseguraba un cierre de calle nada traumático, al contrario de San Rafael, Neptuno u Obispo, de inigualables atmósferas comerciales, pero con complicaciones de todo tipo.
Gustarles al director, al fotógrafo y al escenógrafo no era el verdadero triunfo, sino que Fernando y yo estableciéramos una competencia a ver quién encontraba las mejores locaciones, y con esta, que significaba mucho en la película, lo dejaba ampliamente al campo. Eran los tiempos en que yo anotaba en una libreta cuanto sitio de La Habana me sugería lugares y épocas para mis futuros filmes.
El signo de interrogación lo puso el Gallego Istueta, a quien Fernando le había pedido la mayor calidad y cantidad de sonido directo. Ha evolucionado, pero cuando Clandestinos, era reacio a hacer doblajes de voces, y la sugerente locación de la calle San Miguel era complicada por el vecindario ruidoso y no tan colaborador cuando por el megáfono se pedía silencio, aunque casi siempre lo lográbamos. Tanto, que en esa conversación en el café, discreta y en voz baja, ya citada entre Isabel y Luis Alberto, si bien se necesitaba el silencio, también hacía falta que afuera fluyera la vida. Yo controlaba los extras que caminaban por el fondo de Luis Alberto, y los tacones de los zapatos, sobre todo el calzado femenino, eran un estruendo. La solución fue, y es, ponerles tape a las suelas, pero al ser muchos extras y poco el tiempo de luz del atardecer, la experticia del Pavo se escuchó: «¡Quítenle los zapatos!». Se eliminó el ruido, pero de no pocos extras, al pasar a través de las ventanas, sin esos centímetros que otorgan los tacones, solo se veían feas medias cabezas. Volvió el Pavo: «¡Que caminen en puntillas!». Y tras un breve ensayo, salió el plano de Isabel en tomas dos y el contraplano de Luisito en toma uno. Ambos entregaron actuaciones memorables.
Ambientar esa calle como si fuera San Rafael fue una de las prácticas más encantadoras que recuerdo en toda mi carrera como asistente de dirección. Yo, que siempre me las arreglaba para estar en el set, esta vez decidí que debía «vivir» en esa locación organizando, chequeando y aprobando las decisiones artísticas que debía defender, porque era la visión del director, a quien hacía venir con el fotógrafo, cada dos o tres días, para que fueran aprobando y de paso «agarraran vista». Por supuesto, que al lado mío estaba Calixto, encontrando soluciones escenográficas tan sencillas, pero vitales, como la altura de toldos y lumínicos, altura que había que falsear para que se vieran, y no únicamente en los planos generales.
También, porque semanas antes, por salvar uno de los rodajes me había equivocado al aprobar el color de un auto de un personaje sin que mediara la carta de color o la presencia del escenógrafo. Lo cuento rápido: se decidió que el auto fuera bicolor, amarillo y marrón, pero no había constancia visual: la carta de color. Fui al taller de pintura, chequeé que ya estaba lista la zona marrón, y entonces se me pregunta por el color de la otra: «amarilla», dije.
Lo que llegó al set fue un auto bicolor, y la parte amarilla, de pollito, y saturado. Un espanto. El fotógrafo dijo que él no filmaba eso. Tenía toda la razón de negarse. Conmigo se reunió la plana mayor de la película y me hicieron talco: me sancionaron a no ganar el salario de ese día. La vergüenza me atosigaba. ¡Por mi culpa se había suspendido un llamado! En esos tiempos, como ahora, afortunadamente, los llamados eran sagrados. El único que me criticó, pero me dio un abrazo, fue Fernando Pérez. Moraleja: Como asistente me ocupo de chequear que se haga lo que artísticamente se decidió, pero en cuestiones de aprobación de este carácter, el escenógrafo tiene que estar presente.
Clandestinos se disfruta, pero fue una producción que los azares dotaron de ciertas dificultades. Las imágenes que se revisaban en el laboratorio durante las dos primeras semanas salían opacas, en una gama verdosa que recordaba al deslavado Orwo Color y no la nitidez del negativo Fuji con el que se filmaba. El laboratorio aseguraba que el negativo estaba perfecto, pero ante la incertidumbre de no poder ver un solo negativo con calidad, el Nano y Fernando se negaron a seguir filmando hasta que no se conocieran las causas. El rodaje se interrumpió durante un mes hasta que la comisión técnica dictaminó que el problema era «un conjunto de factores». Resultado: hubo que repetir catorce de los quince llamados de filmación, lo cual psicológicamente fue desalentador, por no decir traumático. La decisión fue reiniciar el rodaje intercalando los retakes poco a poco para atenuar el desánimo. Volver a filmar lo ya rodado es una de las acciones más tediosas, y donde la continuidad tiene que ser perfecta.

Hacia el final, en la secuencia del apartamento ametrallado, donde se esconden los personajes de Isabel, Amado del Pino, el Gordo, y Luis Alberto, este último lanzó una dinamita a través de la ventana de cristales destrozados y le dio en la mano un pedazo de vidrio que le hirió uno de los dedos. Más o menos una semana se detuvo otra vez el rodaje, y no fue por más tiempo porque Luisito decidió regresar a filmar sin tener el dedo en óptimas condiciones. La escena en que abandonan el apartamento y suben por una escalera hacia la azotea la hizo con el dedo en recuperación, creo que hasta con los puntos al aire, escondiéndolo hábilmente para que no se notara.
Fernando fue muy meticuloso con su ópera prima. Revisaba cada encuadre a través del visor, igualmente a través del monitor, pues ya habían llegado las cámaras BL, que permitían grabar en video. Luego de dar la voz de corte, inquieto siempre y acuclillado, escuchaba el sonido de cada toma, y era entonces que tomaba la decisión de hacer otra toma, o no.
Pero el non plus ultra de su impaciencia era el bolsillo de la camisa, que me figuraba que era un caótico balcón. Nada de agendas ni libreticas; anotaba en papelitos que metía en el bolsillo, de modo que este podía sobresalir una pulgada y más. No era cualquier papelito lo que solía depositar allí, sino importantes anotaciones relacionadas con la película, que algunas veces me daba a leer.
La trascendencia de Clandestinos es un desafío para mí, pues muestra un conflicto del pasado, superado, desde una puesta en escena que no tiene pretensiones ni corre riesgos estéticos, sino lo mínimo para obtener una obra correcta. Lo tremendamente cierto es que 35 años después la disfruto con la misma frescura que el día de la premier, ¿quizás porque Fernando respetó y resolvió profesionalmente la convencionalidad del cine de acción, dentro del cual concebía el filme? Tal vez. Pero para tal perdurabilidad aprecio la calidad del guion, el ritmo, la verdad de las actuaciones y la emoción sobre la que se sustenta toda la película, hecha con bomba.
Con Fernando empiezo a entender que no todos los directores sabemos emocionar, y que el alcance de esto sigue siendo un misterio. Esta sospecha mía se agudiza en Hello, Hemingway, en la que fui primer asistente de dirección, pero a esta película le dedicaremos el próximo artículo.