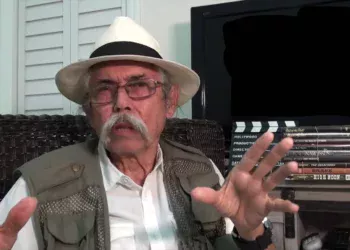Durante el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en diciembre de 1987, en el Hotel Nacional, me detengo delante de un cartel donde se anuncia la salida de un ómnibus para una especie de tour a la locación donde se rodaría Un señor muy viejo con unas alas enormes (1988), de Fernando Birri. Aquello me pareció un desatino y dejó en mí la marca indeleble de que las películas deben hacerse con discreción y humildad, pues nadie es capaz de prever la calidad del resultado. En el cine, los excesos de entusiasmo en cuanto a futuros taquillazos, premios a mares, críticas excelsas, etcétera, suelen jugar una mala pasada. Los entresijos para que de un guion germine una memorable película forman parte del misterio de la creación artística.
Uno o dos meses después, apenas terminado el rodaje de Clandestinos (1987), ya me estaban localizando para «la película de Birri», a la que entré por alguien que no continuó como asistente de dirección, cuando ya esta andaba en plena prefilmación. Como en Baraguá, aunque aquí con un poco más de tiempo, y de experiencia personal, tuve que ponerme al día, otra vez al frente de los departamentos de mi gusto: escenografía, utilería, pirotecnia y efectos especiales.
Decíamos «la película de Birri» por respeto a su nombre, asociado al grupo de cineastas e intelectuales que crearon el nuevo cine latinoamericano, además de que desde 1986 ocupaba la dirección de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, y distinguido también por ser el director de Tire dié (1960), entre otros méritos. Un poco antes, durante mi paso como coordinador de Posproducción de Documentales del ICAIC, habíamos coincidido, pues me ocupé de la posproducción de su documental Mi hijo, el Che (1985), inolvidable para mí, porque en la banda sonora se escucha una pieza bailable de Los Van Van, algo insólito entre cubanos, cineastas y espectadores, tan adeptos a la solemnidad, cuando de cuestiones épicas y de héroes se trata.
Mi nuevo trabajo era en un filme coproducido entre el ICAIC, Televisión Española y el Laboratorio de Poéticas Cinematográficas de Fernando Birri, que además de él lo integraban otras tres personas: el argentino Settimio Presutto y dos italianos, Luciano Valletta y otro compañero cuyo nombre he olvidado. Settimio, sin responsabilidad concreta en el set, por lo que podía estar todo el tiempo en todo, se brindó para llevarme a la locación, allá en el Henequén, un humilde pueblecito costero del Mariel.
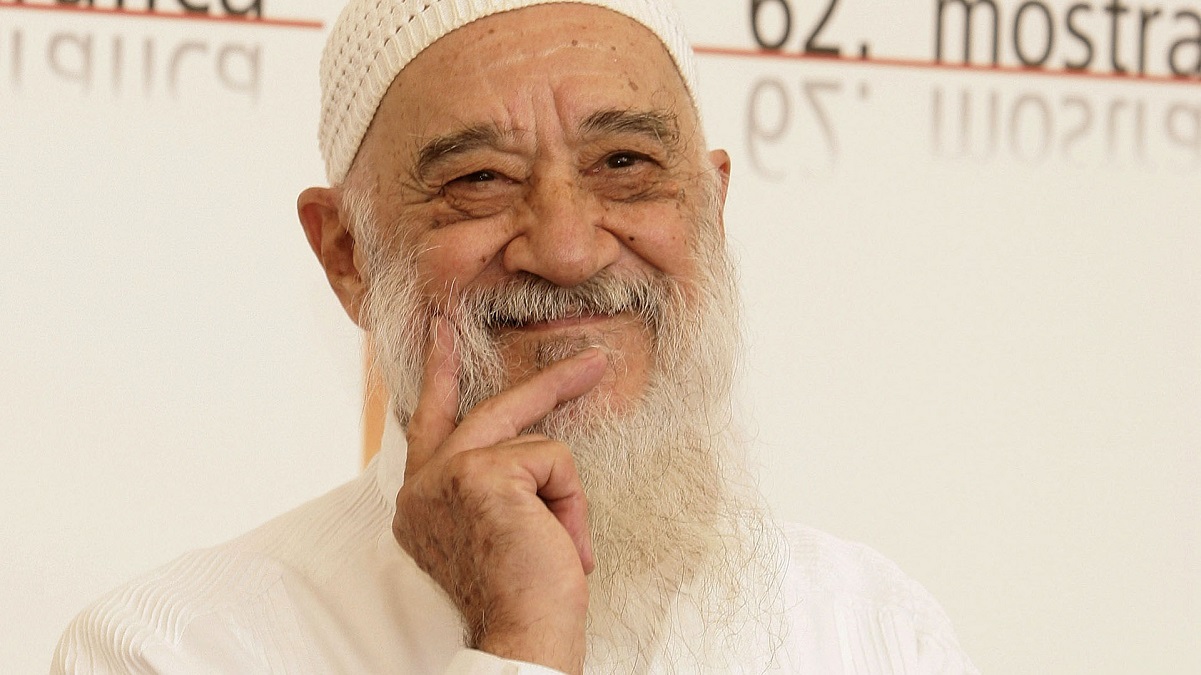
Mostrándome donde sucedía tal y más cual secuencia, me indica un boceto y me dice: «Ahí cantará Pablo Milanés», como efectivamente hizo, vestido con aquella capa, tal y como en La primera carga al machete. Hasta ahí todo bien. Pero fue fastidioso oírle decir que «la película va a darle a Pablito la extraordinaria posibilidad de que se conozca en el mundo entero». Aunque al regreso lo comenté con mis compañeros, no recuerdo si le respondí como tocaba. El asunto es que para 1987, ya Pablo Milanés era un gran artista super y requeteconocido.
No sé si vive aún, pero a partir de ahí me dediqué a hacerle a Settimio cuantas trastadas se me ocurrían, en complicidad con Javier González, asistente de producción, como acercarle una oca feroz «sin queriendo» para que lo picara, hasta ofrendarle al mar de Yemayá aquella libreta donde anotaba todito lo que él consideraba que eran errores del equipo cubano. Era un alma buena, pero nos atormentaba demasiado.
Aquella adaptación de un cuento de Gabriel García Márquez era un rodaje atípico. Además de que el director era el protagonista, se filmó en orden de guion, por lo que tenía un atractivo y especial reto: la continuidad. Que era tiránica, porque progresaba, pero en la misma locación, arrastrando un nivel de organización descomunal. Piénsese que la pareja, interpretada por Daisy Granados y el venezolano Asdrúbal Meléndez, primero miserables, y que luego, por la comercialización que hacen del ángel, ven cierta prosperidad, lo primero que transforman es la casa. Cambio escenográfico que se hizo en pocos días y en el mismo espacio donde antes hubo una casucha.
Mayra Segura, excelente primera asistente, que empezó como anotadora y llegó a ser productora, daba las voces de «¡acción!» y «¡corte!», y atendía directamente a Birri. Susana Ríos y yo, sus asistentes, detrás, cubriendo como los defensas que en el fútbol protegen la portería, aquí para que no se colara el gol del error y la improvisación.
Tres meses de rodaje, de julio a septiembre. Con un calor infernal. Pero, con el mar a la mano, no pocos de nosotros tras el corte de almuerzo nos dábamos un baño y luego íbamos a almorzar. No olvido que había un ciclo de Andréi Tarkovski en el cine La Rampa, y los más jóvenes salíamos del rodaje para el cine. Por gusto y pa na: nos dormíamos en la sala, pues los llamados eran a las seis de la mañana, para en una hora llegar a la locación. Y al excelente director de Andréi Rubliov no se le podía visionar con cansancio.

La producción de Miguel Mendoza fue inmejorable, logrando que nada faltara, desde los diversos transportes que iban llegando, cada vez con más personas, a pedirle y dejarles ofrendas al ángel, hasta la construcción de un remedo del Luna Park, el famoso parque de diversiones de Buenos Aires.
Sobre los extras que hacen colas y llevan ofrendas al ángel, calculamos con los de ambientación cantidades y calidades de objetos durante la preproducción, pero la realidad de la filmación desbordó la planificación, y llegó un momento en que ya no sabíamos qué cosa lógica darles a los extras para que le llevaran al ángel. No se cómo ni cuándo, pero ante el agotamiento de las reservas —todo no debía ser velas—, se me ocurrió darle objetos absurdos, como un ventilador, un premio, un chivo, una bicicleta, etcétera, porque además estas ofrendas debían ir in crescendo, y, al no haber continuidad directa entre una escena y otra, lo peor: debían ser irrepetibles. Lo que se vio ayer no podía verse hoy, pues son otros fieles y es otro día.
A partir de que Birri dio luz verde para que la feligresía llevara objetos absurdos y estrafalarios, me eché aquella misión encima, que además me divertía, pues para eso uno asiste al director, que no es otra misión que ser su ojo y su mano, en este caso para la ambientación. No recuerdo otra asistencia donde haya tenido que aguzar tanto la imaginación e inventar. A veces me tensaba, pues ni al ambientador ni al escenógrafo llamaban para esta misión: «¡Joge Luiii!». Así, con la erre y la ese absolutamente aspiradas.
Para crear algunas de las ofrendas que los fieles llevan al ángel, el propio Birri había contactado a Ada Elba, artista plástica, autora de varios textos a los que Liuba María Hevia le ha puesto voz. Era una mujer de apariencia frágil y temperamento flemático, aunque con firmeza estética, a quien una noche conocí en la Casa de la Cultura de Plaza, a donde fui para chequear la recogida de los cuadros hechos por ella, esos que a modo de estandartes llevan los fieles. Años después supe que un accidente le truncó la vida, cortando alas que debían seguir volando.
Para hacer el Luna Park se instalaron varios equipos, desde una estrella, hasta una montañita rusa, pasando por carpas y caballitos. La filmación era nocturna, pero Mendoza, con previsión, convocó antes a todas las unidades. Raúl Pérez Ureta, director de fotografía y operador, su asistente y yo éramos los seleccionados para filmar las tomas aéreas desde el helicóptero, e hicimos varios pases sobre el parque de diversiones. Fue un ensayo sin que los aparatos se movieran. Sin extras, que en su mayoría serían niños. Y era de día.

Minutos antes de arrancar nos dieron walkie-talkies a cada unidad, incluyendo a Birri y a la primera asistente, para estar conectados. Un sencillo aprendizaje: «aquí aprietas y aquí hablas». Era de noche. Las luces en colores y el movimiento de los aparatos se veían estupendamente bien desde el aire.
Al no ensayarse con los walkie-talkies, nadie previó que el ruido infernal del helicóptero haría difícil escuchar las instrucciones desde tierra, por lo que, cual estorbo, lo desestimé. Raúl, el gran fotógrafo, que, aunque amarrado e intrépidamente filmaba con las piernas hacia afuera, me pedía que le dijera al piloto que en la próxima vuelta se acercara más a la estrella, y en la otra, todavía más, y así, abstraído y apasionado como era y por la imagen que estaba consiguiendo.
Cuando bajamos ebrios de gozo, Birri, Miguel, Mayra y Javier nos echaron una carajera, de esas ininteligibles, porque te hablan todos a la vez, que ni Raúl ni yo entendíamos. Ya en calma fue que comprendimos que en cada acercamiento el aire que las hélices del helicóptero desplazaba balanceaba la estrella casi a punto de caer, y los niños y las madres encaramados allá arriba gritaban y lloraban. Y las carpas se hinchaban a punto de reventar. Como se había perdido la comunicación, nada se podía hacer. De milagro el infierno no se desató allí. Hoy en día se hacen esos planos con un simple, aunque costoso, dron.
Birri era auténticamente cariñoso. Siempre tenía un saludo personalizado. Si se enteraba de que tu perrita estaba enferma, al otro día te preguntaba cómo seguía, algo que a los cubanos nos agrada, por lo que además del decoro profesional, por una persona así uno se entregaba hasta lo imposible.
En los primeros llamados, cuando el ángel cae al mar, él iba vestido con una túnica y, ángel al fin, no tenía brazos, sino que los llevaba metidos dentro de dos alas. Acostado boca abajo dentro del agua, casi en la orilla de arrecifes, esperando por cámara para hacer el plano, Pepe Amat, que desempeñaba el importante cargo de utilero del set, y yo, entre toma y toma lo custodiamos separados unos metros. Ese mar mañanero, de suave y monótono vaivén, iba abriendo la túnica y a la vez desnudándolo. A Pepe y a mí nos da risa, hasta que él nos dice, medio en broma, pero urgido: «¡Jorge Luis y Pepe, dejen de reírse de mis nalgas y tápenme, carajo, que no tengo manos!». En efecto, se nos había olvidado que él no podía hacerlo por sí mismo.
Pasó el tiempo. La película que iba a poner a Pablo en la cumbre mundial concursa en el Festival de Venecia, donde José María Vitier obtuvo el premio a la mejor música. Luego, en el Festival de Cine de La Habana, Raúl Oliva obtuvo el Coral a la mejor escenografía.
Volvió a pasar el tiempo. En París me reencontré con Birri. Estuvimos hablando horas sobre claves de su vida en Cuba, país al que estaba muy agradecido, pero habló con énfasis de su salida de la Escuela, de cómo en las clausuras de los festivales ya no lo sentaban en la primera fila de la presidencia, sino en la siguiente, de la filmación de la película y de que el día que muriera quería que sus restos fueran enterrados aquí.
Birri tuvo una larga vida y falleció en Italia, donde, me actualizó Lola Calviño, había pedido que sus cenizas se esparcieran por aquella tierra, tan suya como Cuba, como Argentina.