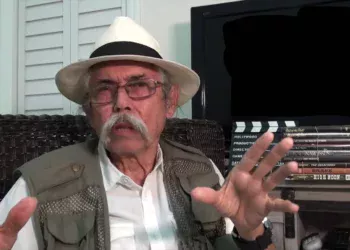En las clases de Géneros Cinematográficos que imparto en FAMCA, o en la EICTV, suelo recurrir a la definición clásica de cine criminal que ofrece el teórico Barry Keith Grant, quien asegura que este es el género al que pertenecen los filmes de detectives, policiacos y de misterio, también los de espionaje, y todos aquellos que tengan que ver con la realización de un crimen, o la lucha contra el delito. Y aunque a primera vista es difícil encontrar, en la historia del cine cubano, películas clasificables bajo ese rubro, me dediqué a investigar el asunto y encontré que dos de los más notables paradigmas del cine anterior a 1959 clasifican dentro de este género: La serpiente roja (Ernesto Caparrós, 1937) y Siete muertes a plazo fijo (Manuel Alonso, 1950).
En La serpiente roja, el primer largometraje de ficción sonoro cubano, se recreaba el talento de undetective, creado por el polifacético escritor santiaguero Félix B. Caignet, quien se inspiró, sin dudas, en otro detective chino en boga en el cine norteamericano: Charlie Chan. El detective creado por Caignet se llamaba Chan Li Po, y en ningún momento se intenta cubanizar la trama, que se ambienta en la misteriosa mansión de los Rushell, en las afueras de Londres, donde ha muerto Lord Rushell, y su hija, la señorita Lucy, requiere los servicios de Chan-Li-Po para reconstruir los hechos y encontrar al culpable.
El primer gran hito cubano en este género viene a ser Siete muertes a plazo fijo, que en su momento intentó cimentar en Cuba cierta tradición cinematográfica de calidad media, además de sobresalir temáticamente en una época de predominio de las comedias costumbristas y musicales. El crítico y estudioso José Manuel Valdés Rodríguez reconoce que Siete muertes a plazo fijo es «una película de rango modesto, bien realizada. Y eso ya es bastante».
La mayor parte de los críticos cubanos coincidieron en señalar las virtudes del guion y la edición para narrar solventemente esta historia, que se inicia en una fiesta de fin de año donde irrumpe Siete Caras, un delincuente que intenta eludir la persecución policial. También aparece de pronto un astrólogo que vaticina la muerte de siete de ellos. Luego, los hechos se desencadenan de forma tal que parecen garantizar el cumplimiento de la predicción.
El filme, segundo largometraje de Manuel Alonso, recurría a una tipología de personajes típica del cine criminal, cuando aparecían entre los protagonistas un delincuente buscado por la policía (Alejandro Lugo), un reportero de acontecimientos policiales (Rosendo Rosell) e incluso el típico detective (Juan José Martínez Casado), de modo que los personajes se dividían, además de alguna ambigüedad, en dos grupos separados y contrapuestos: los agentes del orden y quienes cometen delitos, tal y como solía ocurrir en el cine norteamericano clásico de los años treinta.
Con el ICAIC, lo policiaco se fusiona muchas veces con los casos y personajes reales de los personajes en contra del proceso revolucionario, presentados como encarnación de la maldad, y antagonistas de la ley y el orden. Así, Papeles son papeles (Fausto Canel, 1966) es una comedia policiaca sobre cuatro descendientes de familias acomodadas que aprovechan el triunfo de la Revolución para traficar con dólares y tratar de conseguir los medios necesarios que garanticen la emigración a Estados Unidos.
En la modalidad del cine judicial, incluida con honores dentro del género policiaco o criminal, incursiona Ustedes tienen la palabra (Manuel Octavio Gómez, 1973), que describe precisamente un juicio a cuatro hombres acusados de sabotaje por el incendio que costó la vida a ocho personas y grandes pérdidas materiales. El filme analiza en retrospectiva las circunstancias y se presenta la acción de cariz político como desencadenante de un doloroso proceso de reflexión social, justo en el momento en que ya no importa tanto saber quiénes son los culpables, sino comprender el carácter con que se enraízan en la conciencia colectiva ciertos delitos y fechorías.
Para legitimar desde el realismo del cine histórico la trama policiaca que presenta El extraño caso de Rachel K (Oscar Valdés, 1973) se recurre a hechos reales transcurridos en La Habana en 1931, durante la dictadura de Machado. El asesinato de una joven corista francesa, ocurrido durante una orgía donde participaban personalidades de la alta burguesía y de la política, llega a la prensa sensacionalista, y los gobernantes ordenan silenciar el caso para proteger a los grandes personajes implicados. Precisamente el empeño por denunciar los males sociales de aquella época desequilibra los elementos nítidamente policiacos de una película casi siempre subestimada en los estudios históricos del cine cubano.
En los años ochenta el género policiaco, relacionado sobre todo con la experiencia de agentes de la seguridad del estado, en su lucha contra el delito y la contrarrevolución, se realiza sobre todo en la televisión. Es importante mencionar el precedente que constituyó Patty-Candela (1976), exitoso filme de Rogelio París, basado en hechos reales en torno a uno de los numerosos planes de la CIA para atentar contra la vida de Fidel Castro, y el trabajo de la inteligencia cubana para destruir ese intento.
La línea temática asentada por Patty-Candela prosperó más en la televisión que en el ICAIC. Muy pronto se sucedieron En silencio ha tenido que ser (Jesús Cabrera, 1979-1981), con las actuaciones estelares de Sergio Corrieri (Fernando, agente David) y Mario Balmaseda (Reinier); Julito el Pescador (Jesús Cabrera, 1980), spin off de la serie antes mencionada, con René de la Cruz y Consuelo Vidal; Para empezar a vivir (dirigido por Loly Buján y con una mujer, Miriam Mier, en el protagónico, 1980) y La frontera del deber (Jesús Cabrera, 1986), con Manuel Porto, y con guion nada menos que de los escritores Daniel Chavarría y Guillermo Rodríguez Rivera.
Los años noventa, una época difícil, de relatividades morales, trajeron héroes más ambiguos para el policiaco televisivo: Día y noche: Su propia guerra (Abel Ponce, 1991), con Alberto Pujol en el papel del Tabo, peligrosamente infiltrado en los bajos fondos de la delincuencia habanera; y Brigada especial (1993), que presentó escenas de violencia y de sexo bastante explícitas y contó con un elenco donde destacaron Fidel Pérez Michel, Tahimí Alvariño, Rubén Breñas y Orlando Fundichely.
Dejemos en este punto la historia del cine criminal o policiaco cubano, y dentro de quince días, más o menos, continuaremos la saga con el repunte de los años noventa y el siglo XXI.