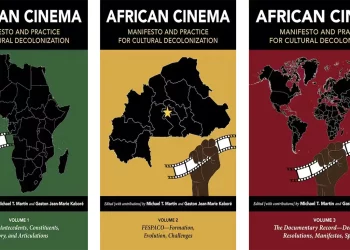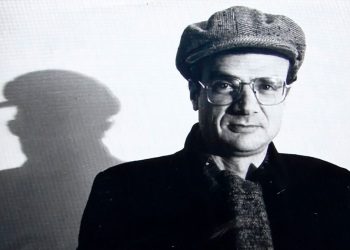Con el propósito expreso de corresponder a su significado primero: línea, eje o plano que sirve para determinar la posición de un punto, el orden ya coordinado por una acción previa, la coordenada o coordenadas responden a un saber que pide y exige sistema, para ser más justo, «sistema de referencia», el cual tributa a una serie de convenciones y, por tanto, a cierto relativismo de cuanto conocemos o intentamos conocer. Esa gestión de orden que convoca una coordenada es lo que nos pudiera ayudar en la interpretación del lenguaje simbólico, ese lenguaje que impregna la realidad y la condiciona a ser surreal, circunstancial e incluso inverosímil en el sentido de sorprendente. Y no importa que sea así en cuestiones de coordenadas, más cuando son coordenadas culturales verificables ya en un libro.
Para seguir una continuidad sobre los estudios de cine cubano, sus valores y referencias, que al fin y al cabo establecen puentes de motivaciones analíticas, aparece en un tiempo tan difícil para la vida diaria y profesional un volumen impreso de la importancia de Coordenadas del cine cubano 4, de la Editorial Oriente, una de las editoriales más osadas por su amplísimo catálogo. Aunque se esperaba, llega con extrañeza, pues pareciera que los volúmenes han dejado de ser prioridad —algo de razón hay—, ya que sobresalen en las redes sociales los artículos y ensayos de caminos cortos. Prevalece más la consulta de una parte que todo el libro. Al tentar por completo, la lectura se emprende quizá de manera flemática. Acaso logra cambiar pronto por el diálogo que una escritura entabla con otra, así se apoyen o discrepen. La estructura favorece la cuestión de ritmos individuales en favor del contenido general. Con esa avidez de unidad sobre el cine es que se presenta un libro como este. En cuestiones de reclamos intelectuales y supervivencia emocional, los libros continúan siendo prioridad.

Estas coordenadas preparadas por Mario Naito y Luciano Castillo siguen las primeras que gestara Reynaldo González, quien en aquellas primigenias palabras de presentación parecía delimitar las intenciones de un libro que debía ser continuado —como ha sido— en otros tomos. Apuntaba González: «Promovemos un diálogo donde solamente rige una premisa: el carácter informativo de los textos, de manera que, aunque ventilen criterios, en conjunto responden a las coordenadas del conocimiento»[1]. Estas líneas del saber sobre el cine cubano no pretendían (no lo pretenden tampoco ahora) —para seguir con Reynaldo González— una visión totalizadora ni proponen valoraciones definitivas. Pero del ejercicio del criterio, por fortuna, no han podido sustraerse.
Si Coordenadas del cine cubano pretende y ha logrado ser un conjunto de volúmenes atendibles es porque cada trabajo ha surgido de una vocación crítica que conscientemente tuvo que superar las primarias e ineludibles referencias. El investigador tiene que ofrecer al lector los datos más fidedignos posibles. Mas el texto, y antes, su escritura, están para asentar no solo una sensibilidad frente a lo que se ha visto y pensado, sino para provocar al lector, porque las líneas de conocimientos sobre lo histórico son mucho más que uniformes, convencionales e incluso demostrativas de una misma ranura de pensamiento. Se hace necesaria la construcción del saber en espiral y simultáneo, perturbador y contrastante por necesidad y rigor, no por capricho intelectual. Bueno, la vehemencia desbocada pocas veces se ha entendido con el uso de la inteligencia. De hecho, la niega.
Las escrituras ahora reunidas recuerdan, en primer lugar, que los críticos de cine seguimos siendo pocos y muy diferentes. Enhorabuena. Que no están todos los que escriben, es verdad. Coordenadas… está lejos de ser un catálogo sobre crítica cinematográfica. Pero tanto la crítica como la historiografía necesitan ser escritas. Por mucho respeto que uno pudiera tenerles a esos maestros de la oratoria y la comunicación efectiva, la escritura es cuanto queda, en un afán tal vez ilusorio, si bien más seguro que lo hablado. Señalo una voz como la de Sara Vega Miche, que de vez en cuando decide salir de su rutina laboral para enfrentarse al proceso de escritura. Hace bien quien comparte cuanto atesora de un aprendizaje de años que no debería quedarse en el saber de la plática transitoria. Sara tiene varios libros publicados sobre el cartel. No tengo idea cómo se le transforma el semblante o contiene sus emociones cuando tiene que entregar un texto más breve por encargo. Pero ella se aventuró y conquistó la especialización en una rama en apariencia de posproducción. A tal punto que, cuando se hable del cartel en este país, su nombre emergerá al nivel de los propios hacedores de estas obras gráficas, tan complementarias por promocionales y condensadas —esto le atañe también a la crítica de cine— de lo que es una película.
He mencionado a Sara Vega para aterrizar en la cosecha cultural de las más recientes coordenadas de nuestro cine. Porque su texto, más que pretender decirlo todo, que no es su caso, corrobora lo que Charles Baudelaire deseaba que fuera la crítica de arte: «apasionada, parcial y política». Apasionada, porque por más respetuoso que se sea ante los datos, lo objetivo tiene que ampararse en la subjetividad del autor y todo lo que ello implica. Parcial, porque el crítico no puede ni agotar un tema diciendo lo último del mismo, sin dejar posibilidad a que no se diga nada más, ni necesita mucho menos testificar todo lo que surja en materia artística. La buena y mejor crítica es y será además fragmentaria y parcial, porque quien la escribe acoge y descarta, incluye y excluye. Y por último, y no menos importante, es política la crítica por motivos de la propia concepción escritural hasta en ese proceso de comunicar posturas, afectos y rechazos que parten del arte, en efecto, pero lo sobrepasan al referirse a las circunstancias, lo epocal. Es política en la crítica su condicionamiento en cuanto a lo que se ve y se mueve en el mercado. Es política que la crítica catapulte a unos y rebata a otros. La política aspira y tiene que quedar bien con una mayoría, y no por eso es más legítima y justa.
Se ha tenido a bien balancear entre las voces escogidas para el tratamiento de la documentalística de cineastas menos considerados y algunas aristas creativas de directores de los cuales se tiende a repetir lo mismo. Para subvertir incluso las variaciones temáticas y los análisis al uso están los criterios de Joel del Río, Alberto Ramos, Pedro Noa, Berta Carricarte, Armando Pérez Padrón, Frank Padrón, Lourdes Prieto, y los de esas generaciones de críticos más jóvenes como Antonio Enrique González Rojas, Karina Paz, Eduardo Rencurrell, Ángel Pérez y quien escribe estas líneas. Fueron textos por encargo que enseguida devinieron estímulos para investigar, ver y escribir. Acaso encuentre el lector algunos de estos criterios en una página web o una revista impresa. Lo meritorio es haberlos agrupados para la conformación de este libro.
Luciano Castillo rememora en sus «Notas para un prólogo» lo que significó y siguen significando las Coordenadas del cine cubano, un fruto intelectual que, junto a la Cronología del cine cubano, han contribuido a extender la narración crítica de la historia del cine nacional.
Palabras de presentación del libro Coordenadas del cine cubano 4 durante el 5 Encuentro de la Crítica Cinematográfica «Pensar el cine: un oficio del siglo XXI», realizado en la sala Saúl Yelín, de la Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
[1] Reynaldo González (coordinador): Coordenadas del cine cubano 1, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2001, p. 8.