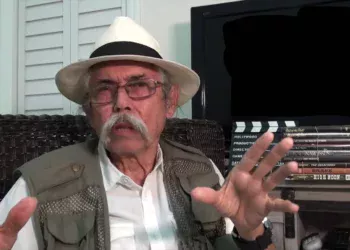El extraordinario e inusitado éxito en todas partes de ese bellísimo tributo al cine que representó el filme francés El artista, de Michel Hazanavicius, evidencia, desde la secuencia inicial de la première de una película de aventuras a la cual asisten los protagonistas, algo incuestionable: la música estuvo presente en el cine casi desde sus orígenes. Unas veces se trataba de un pianista que acompañaba las imágenes silentes con fragmentos y piezas de su repertorio, de acuerdo a su cultura musical; otras, correspondía a varios músicos esa extenuante labor función tras función, y a medida que crecía la magnitud de las salas, y el presupuesto disponible, era una gran orquesta la que interpretaba las partituras originales compuestas para intentar suplantar aquel silencio y acompañar el torrente visual que, en algunos clásicos, aún es insuperable por su expresividad.
Desde los albores del cinematógrafo y las primeras décadas de la pasada centuria, que Ripstein bautizo como siglo de Lumière, numerosos compositores se especializaron en música de cine, aun cuando algunos miraban despectivamente a este intruso que intentaba imponer su hegemonía en medio del esplendor de otras manifestaciones artísticas tan arraigadas como el teatro. La revista inglesa Kinematograph Weekly, una de las primeras publicaciones especializadas en cine, publicó en 1912 un manual para consulta destinado a los músicos, que compilaba un conjunto de temas apropiados para su labor en las salas de exhibición. A criterio del especialista Manuel Valls, durante mucho tiempo los compositores de música cinematográfica fueron «nombres anónimos que se debatieron ante el dilema de crear una música adecuada a las necesidades del filme o una música de calidad que pudiese competir con las grandes creaciones de la música del siglo XX».

Uno de los más grandes autores en la historia de las bandas sonoras, que contribuyó decisivamente a que la música de las películas trascendiera más allá de la proyección en la sala oscura, es el húngaro Miklós Rózsa (1907-1995). Nacido en Budapest, cursó estudios en su país y escuchó por primera vez los aplausos siendo un niño, cuando interpretó sus primeras composiciones. Luego de entrenarse en el prestigioso Conservatorio de Leipzig, se trasladó a París en 1932 por sugerencia del músico Marcel Dupré. Su amigo, el célebre Arthur Honegger, fue quien le introdujo apenas dos años después en la música cinematográfica.
Con su perenne afán de perfección, Rózsa viajó a Londres, donde no pudo resistir la invitación de otro amigo y compatriota, Alexander Korda, de trasladarse a Hollywood para trabajar en la música de la película El ladrón de Bagdad (The Thief of Bagdad, 1940). La suerte estaba echada: la soleada California sería el destino definitivo en su itinerario vital, y arrastrado por una frenética actividad compuso música para más de un centenar de filmes de géneros disímiles, entre estos muchos de tema histórico o de aventuras medievales, en los cuales se especializó. Retomemos la valoración de su aporte excepcional por Valls y Joan Padrol:
«Miklós Rózsa ha tenido la virtud de aproximar la música del filme a la gente que ama el cine, pero que nunca había sentido especial interés por su banda sonora. El milagro se consiguió merced a su peculiar estilo, el típico “Rózsa touch”, compuesto de tresillos, escalas ascendentes repetidas y una especial inclinación por los instrumentos de cuerda, particularmente el violín, del que conseguía registros insuperables, logrando que el público de las salas de cine o el televidente identificase, a los pocos momentos de iniciarse el tema principal, quién era el autor. Otra de las características de su trayectoria artística fue el uso de instrumentos poco corrientes con características sonoras especiales, que eran, según él, los más adecuados para representar musicalmente el comportamiento interno de los personajes y sus características psicológicas. […] El éxito de Rózsa a nivel internacional es la patente contradicción de los que afirmaban que la música de cine no trascendía nunca a nivel popular».
Cualquier aproximación biográfica a la mítica figura de Rózsa lo sitúa en la cima de la «era dorada de la música cinematográfica», incansable como pocos, pues, de forma paralela a su prolífica obra, no cesó de ofrecer conciertos de música de cine, y el culto en torno a él es continuamente alimentado por la reedición de discos con sus bandas sonoras, y no faltan tampoco los discos con su no menos significativa producción de música sinfónica, integrada por conciertos, cantatas y tríos. Su influencia se advierte en la obra de uno de sus prolíficos discípulos: John Williams.

Fue colaborador de Billy Wilder y de Alfred Hitchcock, con quien obtuvo el primero de sus tres premios Óscar por Recuerda (Spellbound, 1945); los otros dos serían por Doble vida (A Double Life, 1947), de George Cukor, y Ben-Hur (1959), de William Wyler, si bien lo nominaron en dieciséis oportunidades. Este compositor suscribió en 1949 un prolongado contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, bajo las órdenes de Johnny Green, quien estaba al frente del departamento musical. Seleccionar unos pocos títulos representativos de su quehacer en medio de una vasta obra no es nada fácil y por eso prefiero como ejemplo un melodrama demostrativo de la maestría del autor: Madame Bovary, sobre el clásico literario de Flaubert. Su realizador, Vincente Minnelli, relata en su autobiografía:
«La escena sobresaliente de la película era la del vals. Le expliqué al compositor Miklós Rózsa lo que quería hacer en esa escena y él escribió un vals “neurótico”, con un tempo acelerado que se adecuaba muy bien a nuestras intenciones. Filmamos toda la acción sincronizándola con su música, grabada previamente. El vals, género que se acababa de poner de moda entonces en París, sigue y sigue hasta que se hace casi insoportable. Mientras Emma gira, los espejos barrocos y los candelabros giran con ella. El movimiento de la cámara expresa el mareo y el agotamiento de Emma, y explica por qué el anfitrión ordena que rompan los cristales de las ventanas, acción que reprodujimos tal como se describe en el libro».
Los estudiosos de la obra de este compositor, a cuyo nombre muchas veces los créditos de las películas hollywoodenses suprimían los acentos originales, coinciden en su preferencia por los filmes históricos. De ese modo, se veía obligado a profundizar en sus búsquedas e investigar acerca de la música del período abordado, lo cual enriquecía su trabajo. Si en Quo Vadis? se inspiró en temas griegos y en viejas melodías halladas en Sicilia y en El Cairo de influencia árabe, para escribir la música de Ivanhoe se remitió a fuentes sajonas y normandas del siglo XII y a romances de juglares y trovadores. Para La reina virgen, otro título de su vastísima creación, adaptó música del Renacimiento inglés para luego aportar en su propio estilo el tema del amor, uno de los más apasionados de su carrera.
Escuchar sus composiciones suscita la evocación de las imágenes de esos amores desesperados de Emma Bovary y de la joven monarca, inconcebibles sin la apoyatura melódica de Miklós Rózsa, sin olvidar lo expresado por el compositor Aaron Copland: «La música de cine es como una lamparita colocada bajo la pantalla para darle calor».