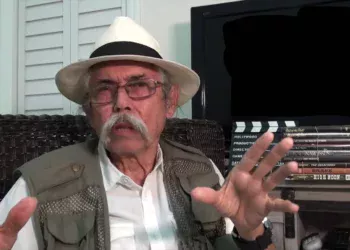Muchos años después de las frustrantes aventuras de Eisenstein en México y de Welles en territorio brasileño, fue el francés Marcel Camus con Orfeo negro (1959), en la absorbente atmósfera carioca —y su Palma de Oro en Cannes—, uno de los que volvió su mirada hacia América Latina. Dos coterráneos rodaron en 1953 sus versiones de novelas situadas en el ámbito continental: Henri-Georges Clouzot realizó el filme homónimo de El salario del miedo, escrita por Georges Arnaud, e Yves Allégret tradujo en Los orgullosos al Jean-Paul Sartre de «Typhus». En esta, el médico alcohólico caracterizado por Gérard Philipe precedió al personaje del idealista en una imaginaria república latinoamericana, guiado por Buñuel en la que sería su última actuación ante las cámaras: otra transcripción de la literatura al cine, en este caso Los ambiciosos (La Fièvre monte à El Pao, 1959), sobre una novela de Henri Castillou.

Buñueliano por antonomasia, el guionista Jean-Claude Carrière condimentó con situaciones humorísticas y algunas canciones las peripecias de Jeanne Moreau y Brigitte Bardot en plena revolución mexicana, según Louis Malle, en ¡Viva María! (1965). Dos años antes, Philippe de Broca había seguido desde París hasta el Amazonas a la pareja de Françoise Dorléac y Jean-Paul Belmondo en El hombre de Río. El italiano Gillo Pontecorvo transformó locaciones de Cartagena en una isla colonizada por los portugueses a donde arriba un mercenario norteamericano para organizar una revuelta de esclavos en Queimada (1969), sobre un excelente guion original de Franco Solinas y Giorgio Arlorio. El cubano Enrique Pineda Barnet afirmaba haber contribuido en algún momento en la conformación de esa película, aunque no está acreditado.
Cinco años más tarde, Costa-Gavras denunció la injerencia de Estados Unidos en la política sudamericana mediante Estado de sitio, filme inspirado en el caso de Dan Mitrione, asesor de los torturadores uruguayos, ejecutado por los Tupamaros el 30 de julio de 1970. Atribuir en Quemada un carácter tan controvertido nada menos que a Marlon Brando y seleccionar a un actor carismático como Yves Montand, francés de origen italiano, para la caracterización de ese funcionario enviado por Estados Unidos con tal misión, provocó en los espectadores más conmiseración que rechazo.

Aguirre, la ira de Dios (1972), que no se considera un filme histórico, sino sobre nosotros mismos, fue la primera aproximación del germano Werner Herzog a una figura de la historia americana, que le sedujo por su estado demencial. Rodado en la selva amazónica con dificultades inicialmente insalvables, en este filme de deslumbrante belleza, más que el carácter shakesperiano de Lope de Aguirre, Herzog se atuvo a los hechos en cierta medida. «No soy un historiador, sino un realizador», insistió, para un decenio más tarde vestir a Klaus Kinski, su actor fetiche, con el ropaje de otro alucinado en Fitzcarraldo (1982). En su locura por la ópera, el aventurero que reunió su fortuna con el caucho en Iquitos sueña con escuchar al gran Caruso en plena selva virgen y no vacila en hacer que un barco sea transportado montaña arriba. El Amazonas como fondo estimuló la fantasía del director por filmar la odisea de ese hombre en franco desafío a los parámetros de la razón. Lo descabellado del proyecto y todo lo que tuvo que sortear el equipo fue registrado por el documentalista norteamericano Les Blank en su impresionante crónica Burden of Dreams.
Luego de prescindir del eficaz Rafael Azcona, el español Carlos Saura acudió a Carrière para adaptar un texto de Andrés Henestrosa con destino a su cinta Antonieta (1982). El título toma el nombre de Antonieta Rivas, una vigorosa mujer, testigo de la revolución mexicana y amante de José Vasconcelos, presidente de la república. Una escritora que se documenta para escribir un libro sobre el suicidio viajará a México para rastrear el pasado. En otra coproducción multinacional, Saura plasmó en El Dorado (1987) la historia épica de Lope de Aguirre, el conquistador vasco que parte en busca del mítico reino de El Dorado, encargado por Felipe II, al frente de un equipo de expedicionarios de toda clase y condición en una aventura trocada en tragedia, que deja al desnudo todas las miserias humanas. Con la imprescindible contribución del fotógrafo italiano Vittorio Storaro, a través de Tango (1998), el creador español hurgaría en el aporte de ese ritmo al patrimonio cultural iberoamericano.

A partir de los años sesenta, las luchas populares en América Latina cautivaron la atención de los cineastas norteamericanos que en las décadas siguientes centraron su objetivo en Centroamérica y la posibilidad de convertir la gesta liberadora en espectáculo. El historiador John King señala que «desde la época de la revolución mexicana, o del breve período de “buena vecindad” durante la Segunda Guerra Mundial, no había habido tantas películas, tanto argumentales como documentales, que se concentraran en un área particular de Latinoamérica»[1]. Roger Spottiswoode con Bajo fuego (1983) dio su visión sobre la caída de Somoza en Nicaragua. Ese mismo año, El Norte, de Gregory Nava, coescrito con Anna Thomas, relató las masacres de Guatemala y la emigración forzada de muchos refugiados. Mientras tanto, John Milius daba su mirada distorsionada sobre la «amenaza roja» que significaban los cubanos y los nicaragüenses para la estabilidad de la región en Red Dawn (1984).
Oliver Stone realizó un interesante acercamiento a la situación represiva en El Salvador por medio de la mirada de un fotógrafo y un periodista en Salvador (1986), considerado por algunos como el único título en su filmografía realmente comprometido con la realidad. John King precisa que el presupuesto de este filme sobrepasó en gran medida los recursos disponibles para los propios cineastas salvadoreños en esa década.

No dar respuestas, sino más bien cuestionar, fue el propósito del cineasta británico Roland Joffé al sentir la atracción por América del Sur, donde, a su juicio, «la mezcla entre la política y la religión es excitante y peligrosa». Sin encontrar a los indios no concebía poder filmar el viejo guion que el productor David Puttnam puso en sus manos para La misión (1987). El connotado guionista Robert Bolt había escrito en 1975, a propuesta de un productor italiano, el argumento situado hacia fines del siglo XVIII, en el cual un jesuita español llamado Gabriel se interna en la selva sudamericana para erigir una misión, con la esperanza de convertir a los indios de la región al cristianismo. Este hermoso filme sobre el sacrificio de los religiosos por sus ideales obtuvo la Palma de Oro en Cannes.
Locaciones colombianas posibilitaron una admirable labor al fotógrafo Chris Menges, el mismo año en que Pasqualino De Santis sucumbía ante las inclementes condiciones de rodaje en Mompós, una pequeña ciudad bordeada por el río Magdalena, descartada por Joffé para La misión por las elevadas temperaturas, la humedad y el absoluto aislamiento del mundo. El prestigioso director italiano Francesco Rosi decidió recrear allí el entorno de Crónica de una muerte anunciada, escrito por Gabriel García Márquez, una violenta historia de amor que Tonino Guerra convirtió en guion para una superproducción con un reparto estelar, definida como un rompecabezas en el que «cada segmento es importante, y si se cae uno, y no se arma el puzle como debe ser, se derrumba toda la estructura»[2].

Quizás uno de los títulos más apasionantes entre no pocos proyectos malditos con el contexto latinoamericano en función protagónica —no olvidemos el de Tyrone Power sobre Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier, novela que también tentó a Buñuel— es Tigrero. A film that was never made (1994).Es el registro hecho por el realizador finés Mika Kaurismäki (hermano de Aki) del viaje emprendido en 1993 por el veterano director Samuel Fuller en compañía de su amigo Jim Jarmusch a Mato Grosso, Brasil, subiendo por el río Araguaia hasta el poblado de Santa Isabel Do Morro. Allí, cuarenta años antes, el productor Darryl Zanuck había enviado a Fuller a explorar una locación y escribir el guion para una película basada en un tigrero, un cazador de jaguares. Fuller espera hallar a gente que aún recuerde aquella experiencia, y se lleva el material documental que grabó en 1954 como preproducción de una película que nunca filmaría.
Personajes, pasajes de la historia o del acontecer latinoamericano contemporáneo continúan incitando la imaginación y el talento de no pocos cineastas de las más disímiles latitudes. Uno de ellos es el hongkonés Wong Kar-wai que con Happy Together (1997) halló en Buenos Aires el espacio ideal para narrar una de las más desgarradoras historias de amor y desamor del cine de hoy y de mañana. Por apenas citar otro ejemplo, el reputado actor norteamericano John Malkovich, en su bautismo detrás de las cámaras, Pasos de baile (2002), relató la historia de un policía que en un país latinoamericano imaginario (aunque demasiado semejante a Perú) enfrenta el mayor reto de su carrera: atrapar al líder de un movimiento terrorista que amenaza con derrocar el gobierno, mientras sus propios superiores corruptos obstaculizan la investigación.

Por mucho que los realizadores de América Latina pretendan reflejar la realidad inmediata o remitirse al pasado con el fin de interpretar el presente, siempre existirá algún creador que con una óptica y una sensibilidad diferentes intente redescubrir para el objetivo de una cámara un ángulo que por cotidiano puede pasar inadvertido. Por supuesto, apenas he mencionado unos pocos títulos que acuden a la memoria. El apasionante tema incita a una más extensa y profunda investigación.
[1] John King. El carrete mágico. Una historia del cine latinoamericano, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1994, p. 327.
[2] Eligio García: La tercera muerte de Santiago Nasar, Editorial Oveja Negra, Bogotá, 1987, p. 22.