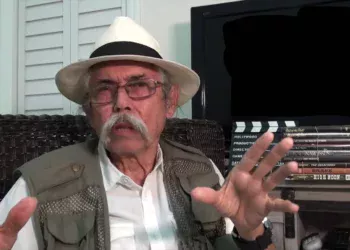Un rara avis en el mundo de las miniseries a las que se tiene acceso en Cuba es Narciso negro (Black Narcissus, FX, BBC One, 2020), en tanto cuenta con una temporada de solo tres capítulos (duración ideal para quienes detestamos las prolongaciones innecesarias); pretende perpetuar el prestigio de la BBC en la realización de eminentes psicodramas de corte histórico, y versiona una novela de los años treinta que conoció, en los cuarenta, una transcripción cinematográfica prácticamente inmejorable. Además, está su argumento, que resultaba atípico en la primera mitad del siglo XX y sigue siendo raro casi cien años después.
Un grupo de monjas misioneras son enviadas al Himalaya para fundar una escuela y una enfermería, y convertir al catolicismo a los habitantes locales. Pero las hermanas comienzan a padecer diversos tipos de crisis nerviosas, en tanto la sede se ubica entre majestuosas montañas, en lo que antes fuera una especie de palacio de la prostitución. Además, una de las preladas comienza a sentir una envidia enfermiza de la líder cuando esta desarrolla una afectuosa relación con un empleado británico que al parecer ignora el desconcierto que causa su natural masculinidad en un lugar repleto de mujeres ansiosas y reprimidas.
A pesar de que a veces desatiende el suspenso, en un sombrío argumento que, como Vértigo, parece sugerir la eterna repetición de la tragedia, la serie fue escrita por Amanda Coe y dirigida por Charlotte Bruus Christensen, quienes supieron captar el tono general de la novela homónima, entre siniestro y melancólico. Además de recrearse en el exotismo del escenario impresionante y los nativos, tuvieron el buen gusto de elegir, para que estos fueran interpretados, a verdaderos indios, y no a blancos soleados como en la versión cinematográfica de la novela, estrenada en 1947, dirigida por el dueto de realizadores, guionistas y productores que integraron Michael Powell y Emeric Pressburger, que se atrevieron a jugar con los contrastes entre colonialista y colonizado, luminoso y oscuro, represión sexual y exuberancia terrenal.

Mención aparte del verismo ganado por la serie a la hora de contar otra vez un argumento concebido por Rumer Godden en su novela de 1939, una autenticidad que atañe también a la expresión demasiado obvia del deseo femenino en algunas ensoñaciones de los personajes, la serie se vuelve demasiado extensa y prolija, contemplativa y detallada, como para atrapar la atención del espectador, sobre todo si este conoce el filme de 1947, considerado uno de los mejores realizados en Reino Unido en todos los tiempos, y que demostró más capacidad para contar este cuento gótico, con mayor sutileza y belleza, en la mitad del tiempo, es decir, una hora y cuarenta minutos.
El inusual dúo creativo que constituyeron Michael Powell y Emeric Pressburger, consagrados en equipo a las labores de producción, dirección y guion desde finales de los años treinta hasta principios de los cincuenta, realizaron grandes películas como A Matter of Life and Death (1946), Las zapatillas rojas (1948) y Los cuentos de Hoffman (1951), que supieron adaptar al medio cinematográfico, como es usual en el cine clásico, ciertos elementos teatrales, pictóricos y musicales, propios de la alta cultura. Su mejor filme fue Narciso negro, con una sorprendente dirección de arte y fotografía (Jack Cardiff), capaces de sublimar la grandiosidad de la misión católica instalada en el techo del mundo. Entre varios de sus aciertos innegables se cuenta la presentación sutil, en concordancia con la época, de un ambiente cuya sensualidad difusa provoca la crisis de fe en las consagradas reverendas, y tal sensualidad se recrea también a través del colorido agresivo y la iluminación densa, expresionista.
En ambos productos, el filme y la serie, los personajes apenas escapan a la bidimensionalidad introducida por la escritora de la novela para explicitar conflictos entre la monja compasiva y recta, y la otra, envidiosa y retorcida. Las casi seis décadas transcurridas entre el primero y la segunda tampoco consiguieron aportar matices que profundizaran en la caracterización de estas mujeres, atrapadas entre el pavor al erotismo y el desate de los imperativos de la carne, o más bien rehenes de un clash cultural, entre civilizaciones con diferentes conceptos sobre el placer. Y ese enfrentamiento es mucho más sutil en el filme que en la serie, que gasta casi todas sus mejores balas en el primer capítulo, y después a uno solo le queda aceptar de una vez que Gemma Arterton jamás llegará a entender aquel garbo medio cursi que dilapidaba Deborah Kerr en la versión fílmica, con su hábito de un blanco prístino rodeado por los colores terrosos y las sombras.
Así, Black Narcissus, la serie, puede agradar mucho, tal vez, a un espectador convencido de que los clásicos del cine existen solo para ser disfrutados por sus padres o abuelos, porque quienes supimos calibrar las calidades del filme de 1947 comprendemos que es un exceso innecesario dilapidar tres horas en ver otra vez algo que ya conocemos, pero que ahora han decidido saturar con retrospectivas, avivar con actuaciones más contemporáneas y menos melodramáticas, y rellenar con vistas auténticas de Nepal, en lugar de aquellos telones pintados que evidenciaban el simulacro, pero conseguían el ilusionismo perfecto que reclama el arte.