¿Ciencia sin objeto preciso? ¿Teoría sin conceptos definidos? ¿Crítica sin deslindes? ¿Lo complejo y lo borroso o difuso, no como ámbito de posibilidades, sino como lógica sin lógica, como visión nublada o rendición ante la complejidad de lo real?
Así parecen comportarse ciertas apreciaciones, opiniones y disposiciones ante el complejo (genuinamente rico, diverso) y borroso (auténticamente sin rigidez, sujeto a perspectivas y miradas) universo de las artes, del cine y, con este, del filme de animación, tan lleno de retos creativos, de apreciación y de reflexiones.
Sucede que a muchos parece no importarles —o tiran ex profeso a la basura por ignorancia o por desidia— los siglos de investigación y pensamiento pasados, desde Sócrates, Platón, Aristóteles y Heráclito, a través de Descartes, Leibniz, Kant y Hegel hasta Godfrey, Boole, Cantor, Frege, Russell, Whitehead, Kripke y tantísimos más. A tal apatía puede sumarse el mal entendimiento o mal uso de los aportes de Lotfi Zadeh y Ludwig Wittgenstein.
Cuando ocurre entre aquellos que viven de las tareas más manuales y pragmáticas (en el sentido de la practicidad cotidiana y no en el de Charles Peirce y William James), no importa tanto. En verdad, siempre importa, pero no tanto como para aquellos que viven del pensamiento y el discurso (oral, escrito, de cualquier índole), como ocurre con profesores, ensayistas, críticos y otros profesionales similares, entre los que no dejan de incluirse los académicos del cine.
Hablando de críticos y hablando de cine, pues en ello se centran estas líneas, puede valer mucho un simplísimo experimento: pregúntesele a tales pensadores qué es el documental, qué entienden con precisión, o al menos con cierta precisión, para no ser demasiado exigentes, por documental, y no faltarán sorpresas ante bocas abiertas o miradas esquivas.
En buena lid, si alguien discursa sobre cualquier documental en específico, e incluso lo evalúa, debe ser capaz de decir con suficiente precisión y claridad qué es el documental o, qué entiende por documental o, al menos, en qué rango de fenómenos se mueve cuando se refiere a «documental». Es una exigencia nada extraordinaria, sino ineludible para el que construya y ofrezca discursos y valoraciones sobre cualquier ser o fenómeno, dígase «agua», «pepinos», «sombreros» o cualquier objeto del pensamiento y la mirada… sin excluir al documental o la clase de los documentales. ¿Cómo no poder decir con claridad y cierta precisión qué es el agua, qué es un pepino, un sombrero o… un documental, si se discursa y actúa con ellos?
Aun cuando se quiera quedar bien con pragmáticos, relativistas y perspectivistas, al menos se ha de ser capaz de decir qué se entiende por documental aquí y ahora, en el ámbito de la actividad o experiencia específica de que se trata.
Decir «de qué se habla», «de qué se trata»
Queda bien claro que puede haber muchas definiciones de documental, como del agua, de la naranja o cualquier objeto. Cada acción social y reflexión lo encara desde sus necesidades, posibilidades y perspectivas (química, biológica, psicológica, económica, promocional, artística…), lo cual no significa que valgan superficialidades, incongruencias ni falsedades, si de ciencia, seria disciplina o sensata reflexión, se trata.
Nada extraña, dado el lógico perspectivismo o la lógica relatividad que quien se interesa en el cine haya oído diversas definiciones del documental, entre las que no falta esa que lo refiere —quizá como simple opinar o impresión, más que definiéndolo o reflexionando a profundidad— como el filme que «reconstruye o representa hechos realmente ocurridos». Así, sin más, bastándole con la mayor suficiencia tal discriminante: reconstruye, representa u ofrece a la mirada algo «realmente ocurrido» o «existente» (en ocurrencia).
Sobraría aquí apelar a los consabidos contratiempos implicados en los conceptos de «existente», «realidad» y «verdad» en el arte. Miles de páginas, debates y energías se han dedicado a ello, desde siempre, desde Platón y Aristóteles, pero más modernamente desde Kant, Hegel, Heidegger, Adorno, Lukács y, más recientemente, Gadamer, Lacan y tantísimos más, sin haberse llegado —¿será posible?, ¿será necesario?— a una solución o consenso general. Sin remitir aquí y de inmediato a tantos tratados densos y extensos, comiéncese por el buen ejemplo del lúcido y enjundioso, aunque relativamente breve, ensayo de Peter Bürger La verdad estética (localizable en Criterios, La Habana, nro. 31, enero-junio de 1994, pp. 5-23).
«La representación de algo realmente ocurrido», he ahí un asidero tan elemental que ya extraña, de inmediato y con total evidencia, la incongruencia lógica tan lamentablemente extendida aun entre expertos, de no llamar entonces, con la más firme consecuencia, documentales a filmes como El acorazado Potemkin (Serguéi Eisenstein, 1925), El manantial de la doncella (Ingmar Bergman, 1960), Andréi Rubliov (Andréi Tarkovski, 1966), Una pelea cubana contra los demonios (Tomás Gutiérrez Alea, 1971), La lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993) y Elvis (Baz Luhrmann, 2022).

Siendo coherentes con la supuesta definición dada, estos y otros miles han de conceptuarse como ¡documentales!: reconstrucción, representación y proposiciones de hechos ocurridos y personas que han existido «realmente».
¿Se lidia aquí con la ingenuidad conceptual o con una genial sutileza?
¡Ah!, cabe otra posibilidad: el esnobismo de ser sutil y transgresor respecto a lo convencional y lo esquemático. Como si no hubiese tantas oportunidades magníficas para ser de verdad un sutil transgresor.
Siguiendo esa supuesta definición para la que solo vale, o en todo caso prima de modo decisivo la perspectiva del referente, de la supuesta veracidad de lo contado, de la fabulación, los seres menos sutiles habrían de quedarse boquiabiertos y desechar su vetusta y esquemática perspectiva de obras de ficción con referentes reales. Sí, acaban de descubrir la transgresora genialidad de que La pasión de Juana de Arco, de Carl Theodor Dreyer, no es un filme de ficción con referentes reales, sino… un documental ataviado con representaciones escénicas. Así, ha primado entonces la muy superada concepción hegeliana del arte como pura encarnación sensible de la idea.
Los seres pocos sutiles también habrían de saber en lo adelante que Madame Bovary, de Gustave Flaubert, y Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, no son novelas o literatura de ficción con referentes reales o, de algún modo, con referentes históricos y sociales, sino que son… crónicas sociales periodísticas con el atavío del entretenimiento poético-literario.
Referentes versus obras versus modos de hacer
La perspectiva priorizada de la veracidad del referente, de lo realmente ocurrido a una señora recreada como madame Bovary, conduce a la pérdida o a la excesiva sumisión de las diferencias sustanciales entre chisme de aldea (lo ocurrido en tiempos de Flaubert), periodismo (la información periodística que motivo a Flaubert) y grandiosa novela (que tuvo y sigue teniendo referentes reales entre sus muchas inspiraciones o motivaciones). Sí, fue un suceso real comentado por chismosos, reportado por la crónica periodística y novelado por tan gran escritor, que supo transmutar (inspirarse, recrear y ofrecer como mundo de imágenes) el referido suceso. No hay que ignorar ni menospreciar la perspectiva de la experiencia literaria (artística y estética), gracias a la cual, y en la cual se inscribe, viene ínsita, como uno de sus tantos factores y cualidades, la referencia a lo ocurrido, «el cuento de lo que pasó».
Si se piensa que todo vale igual, que no hay especificidades ni particularidades firmes en las clases de experiencias, entonces lo demás (cualitativamente, vivencias chismosas, información noticiosa de prensa plana y construcción novelística) sería tan secundario o tan poco específico que no habría diferencias entre chismes, periodismo y literatura, ni tampoco particularidades genéricas.
Tales sutilezas y transgresiones seudoborrosas y superficialmente relativistas quizá pudieran valer en otros ámbitos, pero nunca para los juegos, los espectáculos ni las artes, donde el cómo es tan esencial como los referentes supuestamente reales, verdaderos o, por el contrario, más imaginativos. La obra de arte puede «decir» verdades o mentiras, puede significar referentes reales, pero siempre a la vez o después de la asunción de la totalidad de la obra o experiencia, siempre por mediación del decirse, significarse o referirse a sí misma, y… todo lo demás…, cualquier otra función, gracias a este propio ofrecimiento.
No es cuestión solo de la ingenuidad de creer que existe el relato, incluso el científico, puramente real, puramente objetivo, al margen de las miradas de quien relata; sino también, entre otros aspectos, de que en arte y literatura, claro que incluido el cine, ese cómo —la estructura de signos, el mundo de imágenes— también es referencia, objeto imprescindible de la atención y de lo que se dice.
Así, las perspectivas y apreciaciones de los modos de realizar y de experimentar estéticamente siempre se presentan como necesarias, imprescindibles. Hablando de cine, siempre son necesarias las experiencias sobre sus modos de realizarse y ofrecerse: el cine de ficción (término tan confuso que mejor debiera ser, entre otros posibles, «de construcción escénica actuada», para no negarle la dosis de ficción a todos los demás… en cuanto arte); el cine documental (primitiva denominación dada por la primitiva vocación de documentar, del documento construido cinematográficamente mediante el registro inmediato o directo) y el cine de animación.
Perspectivas (experiencias) invertidas
La perspectiva desde el referente, más aún, la de su verdad o mentira, soterra lo artístico, o en general lo estético, que es siempre experiencia sensible: ya no serían novelas con referentes reales (o inspiradas en hechos y ambientes reales) ni filmes de ficción o filmes de animación con referentes reales, sino… documentales (término que se iguala muy equívocamente al de «documentos») «envueltos graciosamente en colores y otros entretenimientos».
El arte sería una especie de «manual bonito y ligero» para evitar larguísimas horas leyendo arduos textos de historia o ir a universidades a estudiar sociología, historia, filosofía y otras disciplinas, porque yendo al cine se sabe de todo eso porque existen las películas basadas en hechos reales o cine histórico que enseñan la historia de modo entretenido y bonito. En fin, el arte queda reducido a medio de enseñanza más o menos escolar, más o menos dignificado.
Tamaño desatino se vincula a la incomprensión de qué es el arte. La obra artística no se identifica con la obra histórica, filosófica, sociológica ni ninguna similar. Cada una tiene sus propios valores, razones de ser y caracteres generales…, aunque puede haber cortantes y secantes entre sus conjuntos, como lo demuestran el cine histórico, el de tesis social o filosófica…, sin dejar de ser cine.
Entre las características fundamentales, imprescindibles, insoslayables —valga la redundancia necesaria para visiones nubladas— de la obra de arte, esta su vínculo indisoluble con la experiencia estética, clase muy humana, privativamente humana de experiencia y apropiación sensible de los fenómenos del universo.
La experiencia estética general —de la cual la cinematográfica es una singularidad siempre que se entienda el cine como arte pleno y no como simples registros filmados—, es tan inherente a la obra de arte que muy poco se dice de ella cuando se habla de que aquello que refiere «es verdad o es imaginado». Lo mismo vale un filme tan imaginativo como El séptimo sello (Ingmar Bergman, 1957), que uno basado en un hecho y relato medieval como La fuente de la doncella (Ingmar Bergman, 1960) y otro que alimenta su relato imaginado con funestas referencias muy reales a experimentos antihumanos como El huevo de la serpiente (Ingmar Bergman, 1977).
Tales consideraciones de validez para la imaginación y lo verdadero no se cumplen cuando se habla de historia, sociología, periodismo u otras disciplinas y perspectivas…, donde lo verdadero es no solo imprescindible, sino incluso la finalidad buscada, aun a costa de los demás factores.
En todo arte, las imágenes (la estructura de signos y el mundo de imágenes implicado, lo que suele llamarse vulgarmente «la forma») son también significados, son a la vez mensaje y contenido de la obra de arte. La experiencia genuinamente artística es sensible, implica la percepción, sentimiento y conciencia de tales imágenes; y todo lo que una obra de arte dice y puede decir está condicionado tajantemente por su mundo de imágenes, arranca desde y siempre se conjuga con su mundo de imágenes: cualquier verdad dada por una obra de arte es una verdad precisamente dada, es decir, condicionada por y en su universo de signos e imágenes.
Sin duda, existen muchas perspectivas para asumir un fenómeno, de manera que pueden establecerse y permitirse relatividades, pero por muy borroso y sutil que se quiera asumir el problema, una vez aceptada una de estas perspectivas se impone la consecuencia con la misma.
Puede haber perspectivas no artísticas o no estéticas para una obra de arte, entre ellas, una comercial, su valor monetario para el comerciante que no disfruta la obra al contemplarla, sino al poseerla y pensar que cuesta muchísimo dinero. Puede incluso no exhibirla para lucir su acaudalado estatus, sino guardarla en una caja fuerte, donde se hace público que está. Perspectiva puramente comercial, a la que tiene derecho (legal y tradicional) el dueño de la obra, aunque es lamentable, muy lamentable, que no esté en un museo para el disfrute estético de todos.
Puede haber una perspectiva sexual, como la del maniaco que va a los museos a ver desnudos, porque ahí tiene cuerpos desnudos (una perspectiva del referente priorizado: la mujer o el hombre incitante ofrecido por el objeto de mármol) o la de ciertos adolescentes internados en colegios o servicios militares que se acompañan al baño con fotos de desnudos, fotos que pueden ser incluso grandiosas fotografías como tales.
Pero el amante o el ser sensible para el arte escultórico asume la escultura como universo de formas escultóricas que implica o centra su estructura de signos en la recreación de una figura femenina o masculina. El amante del arte fotográfico ve la misma foto del adolescente recluido y la usa para su satisfacción estética.
No hay por qué negar tampoco de modo absoluto la posibilidad de la alternancia de perspectivas según las condiciones de cada sujeto en un momento específico: el millonario que compra la obra de arte para lucir su poder económico puede también apreciarla estéticamente, es un millonario culto o sensible. El adolescente puede apreciar las excelencias fotográficas de su desnudo fotográfico y, en cierto momento verla como rememoración o sustituto del cuerpo desnudo.
Puede haber una perspectiva comercial, una sexual y una propiamente artística, si queremos admitir relatividades y condiciones borrosas de la realidad. Pero cada perspectiva tiene sus exigencias y coherencia…, al menos en esa circunstancia, en ese momento, aquí y ahora.
Pero la perspectiva cinematográfica, artística, estética, implica necesaria, ineludiblemente, el enfoque de la mirada —sentimiento y pensamiento— sobre el modelo de imágenes constituido por la obra como valor en sí mismo y… todo lo demás… dado a posteriori y gracias a ello. Ese es el «momento» de la perspectiva, o mejor, experiencia estética, lo cual vale para la experiencia propiamente cinematográfica.
Así, la obra de arte es un mundo de imágenes que puede o no implicar referentes reales, pero es ante todo esta experiencia sensible del universo de imágenes y lo demás a partir de sus imágenes.

Cine, géneros, verdad y mentira
Por ello, siguen siendo válidas (lo bueno, aunque viejo, es bueno; lo malo, aunque nuevo, es malo), por la pertinencia de cada una y por su consistencia sistémica, las antiguas categorías, consideraciones y experiencias genéricas del cine: ficción, documental y animación, correlacionadas con los modos de hacer o producir, los modos de asumir o recepcionar y la clase de mundos de imágenes que se produce: la creación y propuesta mediante la actuación o escenificación (construcción de escenarios, escenas y personajes), mediante el registro directo o inmediato de lo dado en la realidad positiva (grabaciones seleccionadas y ordenadas) y mediante el dibujo o animación, desde el más tradicional hasta el informático o digital.
Estos tres grandes modos, categorías, géneros, por muy tradicionales y antiguos que puedan parecer, asumen todos los fenómenos fílmicos conocidos hasta hoy (y, al menos en bastante tiempo, por conocer): la actuación, el guion, la fotografía, la edición, la sonorización, el trucaje, la animación, el registro directo, la imaginación, la recreación de lo real, las verdades y mentiras, lo metafísico y lo cotidiano, los canales de distribución, los hábitos de recepción. Todo.
Admiten también, por supuesto, las hibridaciones y los más disímiles géneros y subgéneros, desde lo histórico a lo más fantasioso, desde lo más cinético y movido hasta lo más calmado, desde las estruendosas catástrofes hasta la visión de una flor o el cielo estrellado, desde el asesinato policial hasta la canción y el baile amoroso.
Esta tripartita concepción enfocada sobre los modos de crear resulta, además de práctica, magníficamente metodológica para concebir, apreciar y disfrutar el cine.
Piénsese, por ejemplo, en uno de los animados antes citados. ¿Por qué son grandiosos como animados, como cine? ¿Porque digan verdades históricas? Claro que no, porque también son grandiosos filmes como Cenicienta (Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Luske, 1950), Yellow Submarine (George Dunning, 1968), El planeta salvaje (René Laloux, 1973) y El viejo y el mar (Aleksandr Petrov, 1999). Son grandiosos como cine, como experiencia cinematográfica, por la calidad de sus animaciones, por el universo general de imágenes animadas que ofrece, universo que es, en fin de cuentas, el que conlleva, implica, propicia, como una de sus tantas posibilidades y no la única, el carácter o bien realista o bien fantástico de su fabulación.
Como cine, como arte, como experiencia estética, son ante todo, en primer lugar, de modo sustantivo, cine de animación, mundos de imágenes animadas, y desde aquí, en segundo lugar, las posibles recepciones, inducciones de sentidos y calificativos o adjetivos: realistas, fantásticas, verdes, rojas, musicalizadas o no, es decir, los infinitos adjetivos posibles.
Posibles recepciones: una, la propiamente cinematográfica
Sin duda, puede haber otra forma de concebirlo, por ejemplo, como a las estatuas y fotos de desnudos: la recepción pornográfica utilitaria que relega las formas, el mundo de imágenes a la pura mediación, como adjetivo de la obra excitante y no como sustantivo de la obra que se ofrece y actúa. Similar mirada adjetivadora y utilitaria puede ser la mirada periodística o historicista del filme como documento de sucesos (llamado entonces «documental») y no como el sustantivo mundo de imágenes que conlleva o implica tal documento.
Distintas miradas, como en todo o casi todo. Pero aquí de lo que se trata es precisamente de salir del mundo de la pura doxa, la opinión o creencia, sobre todo cuando nazca alimentada por puras modas o supuestas ingeniosidades; se trata de no quedar como simples opinadores elegantes o brillantes.
Además de la cuestión del modo de realizar y ofrecer la estructura de signos, está también la cuestión de la coherencia sistémica de los modos de hacer y de recepcionar (siempre la experiencia sensible implicada).
Puede haber documentos, o mejor decir, puede constituirse en documento cualquier filme en virtud de sus referentes y reflexiones, pero cualquiera no es un documental, sobre todo si ya se ha definido el documental por un modo de hacer, un proceder (producción y mirada) cinematográfico diferenciado de las manipulaciones (desde la idea artística cinematográfica a los materiales y maneras de construir) del cine de ficción y el cine de animación.
Como quiera que se mire, resulta muy endeble clasificar —cinematográfica, artística, estéticamente— los relatos a partir de su veracidad, y más que endeble, hacerlo a partir de ello solamente.
¿No resulta más firme y rico hablar, por ejemplo, del documental cinematográfico como una clase de imágenes, un modo de realizarse y una experiencia sensible-conceptual a partir del registro de imágenes de la realidad positiva; en contraste con y complemento del cine de ficción, que ofrece su mundo de imágenes gracias a las actuaciones, reconstrucciones escénicas y demás; y respecto al cine de animación, que reconstruye, escenifica con dibujos, diseños informáticos y otros recursos a la medida de sus personajes y escenas, en fin, de la animación?
¿No resultará más preciso y coherente decir que esos filmes son dibujos animados con referentes reales y no documentales, que, aunque sí puedan constituir documentos y sugerir las más incuestionables verdades o realidades, constituyen, ante todo y en primer término, cinematográfica, artística y estéticamente mundos de imágenes animadas? Son documentos muy aptos y concordantes con una de las funciones de la obra de arte, la comunicativa o, dos funciones, incluyendo la cognoscitiva, pero no constituyen documentales cinematográficos como totalidad, sino filmes de animación que documentan: la perspectiva, la mirada cinematográfica por delante, ya que de cine se trata.
De no aceptarse tan sólidas razones y la firmeza de la perspectiva desde el mundo de imágenes hacia sus funciones (comunicativa, cognoscitiva, creativa, lúdica…) y valores; entonces se haría imprescindible, para ser consecuentes, admitir El acorazado Potemkin, La lista de Schindler, Andréi Rubliov y otros miles de filmes como documentales.
Razones sensibles, coherencia sistémica, precisión conceptual e ingeniosidades
Tendríamos: En primer término, las razones de sensibilidad, la imposibilidad de relegar lo sensible (la imagen) tratándose de cine, es decir, de arte, es decir, de experiencia estética. En segundo lugar, la cuestión de la coherencia sistémica, donde los modos de hacer se distribuyen y contribuyen práctica y conceptualmente a asumir el tripartito, aunque unificado universo fílmico (la recreación escénica actuada, la recreación mediante el registro inmediato de los escenarios y objetos reales y la recreación mediante la animación). Y en tercer término, la precisión conceptual que evita confusiones de visión nublada (no de realidad borrosa) entre documento y documental.
Tanto el filme llamado comúnmente «de ficción», como el tradicionalmente llamado «documental», como el «de animación» pueden documentar realidades, constituir documentos; además, siempre, como arte, como creación, implican también una dosis de ficción, imaginación o como quiera conceptuarse.
Cuestión de precisiones, claridades y consecuencias, mejor que de sutilezas o ingeniosidades supuestas.
Existe una hacienda en la que una señora cría gansos en su patio. Como bien se sabe, los gansos suelen ser tan agresivos que atacan a los que se acercan y no se detienen, como sí hacen los perros, a las voces de los dueños. Ella, por ende, no necesita perros para cuidar el patio y advertir de extraños. Los gansos suplen esa función de los perros, pero no son perros. ¿Verdad?
Asimismo, los filmes de animación (como los de ficción y cualquiera), pueden cumplir perfectamente una función histórica o culturalmente mucho más habitual en otra clase de filmes (los del registro inmediato de lo dado), de modo que se identifican en una de las funciones…, pero no en todas ni en todo su ser: cumplen la función de documentar, pero no se identifican con la estructura significante, el mundo imaginal, el modo de hacer ni la totalidad del ser: el filme animado es uno y el filme documental es el otro.
Establecer como determinación decisiva el referente real llega incluso a hacer vacío el concepto de género y aun de filme: el concepto, al ampliarse tanto su extensión (ya que cualquier tipo de filme puede tener dicho referente real), deviene inútil y aun insignificante, queda sin referencias discriminantes. El referente real es, en verdad, un adjetivo, una calificación, no un sustantivo… para el universo fílmico. El filme de animación es un documental y el ganso es un perro.
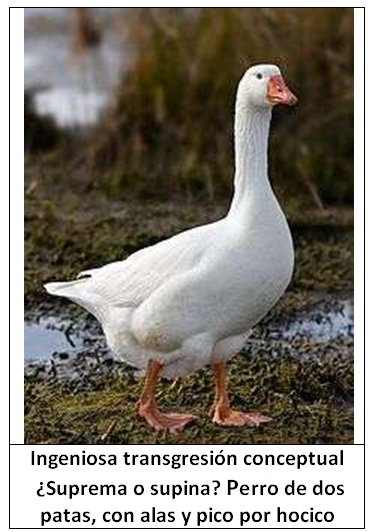
Añadiendo contenidos forzados al concepto y haciendo alarde de sutileza e ingeniosidad (falsas), se puede llegar a que Cenicienta, Cipollino (Borís Diozhkin, 1961) y El Cid: la leyenda (José Pozo, 2003) son documentales. Cenicienta presenta, ofrece un cuento realmente existente, una obra que en realidad existe, escrita por un señor, Charles Perrault, que existió en la realidad. Doble capa de referentes reales: el relato realmente escrito y existente por el autor que lo escribió. También el Cipollino «testimoniado» por Diozhkin es un cuento infantil realmente existente y escrito por un señor, Gianni Rodari, que también existió.

Pero basta aquí de «ingeniosidades», transgresiones de moda fundadas sobre referentes reales que, al final y como consecuencia más evidente, lo que hacen es relegar el valor del universo de imágenes en cuanto tal, llevar a un segundo plano la totalidad de la experiencia estético-cinematográfica a favor de una de sus muchísimas funciones y valores.
Una propuesta, una perspectiva final: una, pero, al menos, razonada
El referente real adquiere mayor relevancia, se sustantiva bien para otras perspectivas, por ejemplo, la periodística (información real dada mediante lo audiovisual, ya sea actuado, registrado directamente o animado) o para la didáctica (conceptos transmitidos mediante un medio audiovisual). Pero, una vez más, la perspectiva cinematográfica implica, ofrece, sustantiva y se encamina desde el sensible mundo de imágenes.
No hay necesidad, antes bien, conviene deslindar los equívocos favorecidos por la identidad de una función. El ganso no es un perro de dos patas, con alas y pico en vez de boca y hocico. Tampoco el dibujo animado es —para la experiencia cinematográfica— un documental con muñequitos en vez de personas y objetos de la realidad positiva. ¡Lástima que el término «documental» acuñado históricamente, quizá prematuramente, pueda ser confundible con el término «documento»! ¡Compadezcámonos de los animadores, los creadores de mundos imaginales animados que ven su esfuerzo y arte reducido a mediación para «un decir»!
Basta una pregunta para esclarecer nubosidades: cuando se valora, o en general, siempre que se habla de un filme de animación, como cine, como arte, como experiencia estético-cinematográfica, ¿de qué se habla, de si dice verdad, en primera instancia, o de su mundo de imágenes? Algo análogo a cuando se valora un filme llamado «de ficción» en cuanto arte cinematográfico: su guion, su estructuración, su montaje, su edición, sus actuaciones…
Las demás perspectivas, posiblemente muy válidas para sus ámbitos, son periodísticas, historicistas, sociológicas, pornográficas, comerciales u otras, pero no propiamente cinematográficas.
Resulta mucho más coherente, sostenible y preferible la perspectiva desde el universo de imágenes fílmicas, desde la experiencia cinematográfica como totalidad hacia las infinitas posibilidades ínsitas en ella, incluyendo la de las significaciones verdaderas.
En esta medida, filmes como Persépolis (Vincent Paronnaud y Marjane Satrapi, 2007), Vals con Bashir (Ari Folman, 2008) y Flee (Jonas Poher Rasmussen, 2021), como muchos más similares, no son documentales, como documentos que se ofrecen adornados, bonitos y entretenidos (primacía del referente sobre la experiencia del universo de imágenes fílmicas), sino magníficos y ricos filmes de animación, universos de imágenes animadas entre cuyas características está la de los referentes reales, la de documentar.






