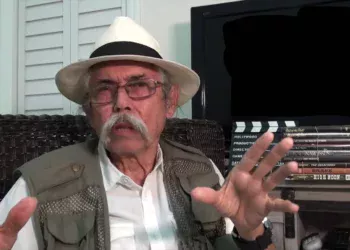Los sesenta años de la desaparición física del actor norteamericano Gary Cooper (1901-1961) suscitaron en publicaciones de todo el mundo rememoraciones de su trayectoria. Con el nombre Frank James Cooper llegó en 1924 a Los Ángeles, procedente de su natal Montana, con el fin de perfeccionar su oficio de dibujante de historietas, sin que el cine estuviera entre sus planes. Sus condiciones de jinete, por su crianza en un rancho en las montañas, le animaron a aceptar la sugerencia de unos amigos que trabajaban como extras en la compañía Paramount para participar como doble en las secuencias de acción en algunos wésterns, solo con el fin de mejorar su sueldo. Bastaba poner cara seria y dominar el caballo. Al año siguiente, aparecía ya en siete películas. No sospechaba que poco después llegaría a ser, para muchos, con el nombre Gary Cooper, el máximo intérprete del género en todos los tiempos. Sin embargo, aunque el wéstern ocupa un lugar prominente en su trayectoria, transitó por otros sin dificultad.
Su enorme estatura y su encanto viril fueron suficientes para que los productores percibieran la atracción que ejercía sobre las espectadoras y lo convirtieron en galán romántico de Colleen Moore, Fay Wray, Claudette Colbert, la blonda Clara Bow y la fogosa Lupe Vélez. El incansable don Juan pareció estabilizarse tras su boda con Veronica Balfe, una joven heredera de la alta sociedad.

En Alas (Wings), de William Wellman, la película ganadora del premio Óscar en la primera entrega de la estatuilla, correspondiente a 1927-28, apenas aparecía en una brevísima escena junto a los dos aviadores protagónicos, y ya llamaba la atención por su seguridad. The Virginian (1929), a inicios del sonoro, lo impuso como el prototipo del cowboy, el caballero del Oeste, pleno de integridad. Poco a poco devino la imagen arquetípica de hombre tímido, lacónico, conservador, consagrado a causas justas. Para unos, es la personificación cinematográfica de las virtudes del ser humano, la encarnación del héroe norteamericano por antonomasia; para otros, el ídolo nacional que simbolizó los ideales estadounidenses de confianza en sí mismo, independencia y honestidad; para todos, uno de los mitos indiscutibles del cine de Hollywood.
Esa imagen le posibilitó encabezar los sondeos de popularidad en los años cuarenta y figurar entre las diez primeras personalidades del Motion Picture Herald desde 1936 hasta 1958. Sus idilios fugaces con Marlene Dietrich (Marruecos), Tallulah Bankhead, Ingrid Bergman y Grace Kelly le fueron perdonados. Sin embargo, dos episodios en su trayectoria, muy cuestionados por la gente que lo idolatraba, fueron el romance en serio con la joven actriz Patricia Neal, que tambaleó su matrimonio, y su controvertida disposición a declarar ante el Comité de Actividades Antiamericanas, durante la cacería de brujas liderada por el senador McCarthy. No acusó directamente a nadie como testigo «amistoso» y, por otra parte, abandonó a la amante y se reconcilió con la estoica esposa, a quien estuvo unido por veintiocho años. Poco después, Cooper criticó la inclusión en la lista negra de Carl Foreman, guionista de Solo ante el peligro (High Noon, 1952), de Fred Zinnemann. En ese metafórico retrato del clima represivo reinante en esos años, Gary Cooper delineó magistralmente al hombre abandonado por todos a su suerte, decidido a enfrentar en solitario la amenaza que se cierne sobre el pueblo.

La academia hollywoodense lo premiaría con su segundo Óscar por esa interpretación en el papel del sheriff Will Kane. El primero lo recibió por su actuación como el hombre común, contrario a una guerra, donde combate y retorna como un héroe en su película preferida: El sargento York (Sergeant York, 1941), de Howard Hawks. Fue nominado nuevamente por El orgullo de los yanquis (The Pride of the Yankees, 1942), de Sam Wood, con quien volvió a trabajar en Por quién doblan las campanas (For Whom the Bells Tolls, 1943), que le proporcionó otra candidatura por el personaje de Robert Jordan, al lado de la sueca Ingrid Bergman. Por segunda vez caracterizó una de las creaciones de Ernest Hemingway, uno de sus escasos amigos íntimos. Años antes había sido, junto a Helen Hayes, el teniente Frederic Henry en la primera y mejor versión fílmica de Adiós a las armas (1932), dirigida por Frank Borzage.

Para el crítico francés André Bazin, Gary Cooper —a diferencia de Humphrey Bogart— era la representación suprema de los héroes de antes de la guerra: «Guapos, fuertes, nobles, expresión del optimismo y eficacia de su civilización, mucho más que de su ansiedad». La naturalidad conferida a cada uno de sus personajes es el rasgo distintivo de este actor. El crítico Manuel Gutiérrez da Silva, en una síntesis biográfica, plantea: «Constituye el caso canónico del actor de cine, dotado de por sí para establecer una comunicación inmediata y emotiva con la cámara. Sin experiencia alguna en el teatro, sin estudios de arte dramático, sin una especial formación intelectual, sin afán investigador en las motivaciones de un personaje, Cooper supone, en este sentido, la antítesis del tipo de actuación cerebral que impondría el Actors Studio en los años cincuenta».

Frank Capra capturó en celuloide al hombre de la calle, sencillo, torpe, vulnerable, en dos piezas configuradoras del arquetipo de héroe ideal: El secreto de vivir (Mr. Deeds Goes to Town, 1936), que le propició su primera nominación al Óscar, y Juan Nadie (Meet John Doe, 1941). El propio actor confesó: «Para conseguir agradar al público tienes que convertirte en su ideal. No me refiero a un príncipe azul cabalgando sobre un caballo blanco, pero sí a alguien de quien pueda decirse: Es un buen tipo». Su biógrafo, Jeffrey Meyers, compara al retraído Cooper con «una bocanada de aire fresco en la pantalla», desde la cual lograba provocar las emociones más íntimas en los espectadores que, muchas veces, se identificaban con alguien así. Para él: «En sus películas, como en su vida, Cooper subrayaba la acción sobre el intelecto, y combinada las cualidades heroicas del amante romántico, exótico aventurero, valiente guerrero y hombre corriente. En lugar de transformarse en el personaje que estaba interpretando, el fuerte, callado y simpático Cooper aportaba a cada papel el sello de su propio carácter». Nunnally Johnson afirmó que «era una de las personalidades más arrolladoras que se pusieron jamás ante una cámara».
Hasta la manchega Sarita Montiel se disputó el amor del cincuentón Cooper y de Burt Lancaster en un Oeste esplendoroso: Veracruz (1954), de Robert Aldrich. Billy Wilder le ofrecería posibilidades de lucimiento como el galán otoñal seductor de la jovencísima Audrey Hepburn en Ariane (Love in the Afternoon, 1957). Anthony Mann, esposo entonces de la Montiel, resumió toda una mitología en El hombre del Oeste (Man of the West, 1958). Dos años antes brilló en otra memorable actuación al frente de una familia de cuáqueros negada a participar activamente en la guerra civil en La gran prueba (Friendly Persuasion), de William Wyler.

Estuvo ante las cámaras hasta que el cáncer se lo permitió, y rodó en Londres en noviembre de 1960 Sombras de sospecha (The Naked Edge), de Michael Anderson, que sería su última película. Su prolongada filmografía asciende a 92 títulos. Algunos de estos valen solo por su presencia. Este «poeta de lo cotidiano», como lo llamó el dramaturgo Clifford Odets, fue acreedor ese mismo año de un Óscar honorífico por el conjunto de su carrera, que recibió James Stewart por él, pues solo pudo ver la ceremonia a través de la televisión. El 13 mayo de 1961, en Beverly Hills, Los Ángeles, California, con la muerte de Gary Cooper, desaparecía toda una era. Volver a ver sus películas confirma su rango de figura irremplazable en la historia del cine (no solo norteamericano), por mucho que trataran con insistencia de presentar a Kevin Costner como su sustituto. «Cooper perteneció a la raza de los grandes supervivientes —escribió el catalán Terenci Moix—. No hubo cataclismo de la industria que consiguiere derrotarle, desbancarle o simplemente dejarle de lado. […] Estaba claro que había ingresado en el privilegiado terreno de la leyenda».