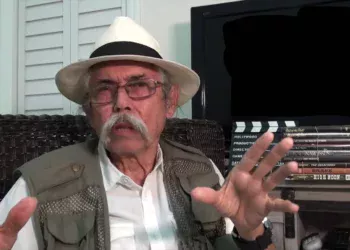El cine es arte, pero no puede eludir su costado industrial, ese espacio donde convergen la ciencia y la tecnología. Cuando en un debate sobre mi ópera prima alguien criticó ácidamente al ICAIC, diciendo que ya no había industria, fue fácil neutralizarlo, pues sin esta, no hubiera sido posible hacer una película como El Benny.
Maltrecha por descapitalizada, con equipos obsoletos, con pérdida o lenta renovación de personal competente —y el que existe, no siempre debidamente actualizado en el uso de las tecnologías que acompañan la producción del cine—, una parte de la industria, específicamente la que está afincada en los Estudios Fílmicos de Cubanacán, y que la hacen posible técnicos, obreros y funcionarios, sobrevive con más remiendos que fortalezas, a pesar de significativas y recientes intervenciones hechas allí para detener el deterioro constructivo, aunque no así el tecnológico.
He filmado en el Departamentos de Utilería, y nunca deja de estremecerme ver y tocar tantos y disímiles elementos almacenados allí, fundamentalmente los de época: aparatos de casinos, mobiliario, efectos electrodomésticos, imágenes religiosas o automóviles de los años veinte y treinta; estos últimos parecen pedir un guion para poner en movimiento sus espectaculares diseños. Contemplándolos, recuerdo que el cine cubano no hurga en conflictos ubicados en los primeros treinta años del siglo XX desde 1989, cuando Enrique Pineda Barnet filmó La bella del Alhambra.
Hay un vestido de óvalos de los años cincuenta, muy bien confeccionado y conservado en el Departamento de Vestuario, que aparece en más de una decena de filmes. Porque lo he visto tanto y a fin de darle otra apariencia, mandé a teñirlo para una de mis películas. Este departamento, dirigido eficientemente durante años por Carmelina García, a quien Humberto Solás puso a actuar en el personaje de la tabaquera conspiradora, en el segundo cuentode Lucía (1968), exhibe hoy una extraordinaria colección de vestuarios, calzados y accesorios de todos los géneros, época y edades.
Protagonistas del cine cubano como Raquel Revuelta, Daisy Granados, Eslinda Núñez, Idalia Anreus, Isabel Santos, Mirta Ibarra, Laura de la Uz, Reynaldo Miravalles, Sergio Corrieri, Salvador Wood, Miguel Benavides, Mario Balmaceda, Adolfo Llauradó, Raúl Pomares, Samuel Claxton, Patricio Wood, Luis Alberto García, Jorge Perugorría, entre otros, se han vestido en sus camerinos con diseños de María Elena Molinet, Eduardo Arrocha, Miriam Dueñas, Jesús Ruiz, Gabriel Hierrezuelo, Diana Fernández, Nieves Laferté o Vladimir Cuenca.

Pero si de hitos en el vestir se trata, nadie ha podido sustituir a Lidia Lavallet, vestuarista, aunque sombrerera por excelencia de las películas cubanas, pues hacía y reparaba esos sombreros que lucen decenas de personajes, mayormente en el cine en blanco y negro. Como el sombrerito de Raquel Revuelta en el primer cuento de Lucía, que, según Molinet, diseñadora de vestuario de la película, trabajo costó encontrarlo.
Entrar al Departamento de Escenografía es un viaje a la tenacidad y al amor al cine por parte de jefes de construcciones y carpinteros, en cuyo taller se han realizado, y se realizan, los diseños escenográficos de Pedro García Espinosa, Roberto Miqueli, Carlos Arditti, Raúl Oliva, Luis Lacosta, Julio Matilla, Roberto Larrabure, José Manuel Villa, Derubín Jácome, Lorenzo Urbistondo, Onelio Larralde, Erick Grass o Maykel Martínez, con un equipamiento que hace posible maravillas en madera, poliespuma y pladur, pero que tiene no menos de sesenta años.
Escenografía también abarca pintura, rótulos y tapicería. Esta última especialidad, junto a la telonería, era el reinado de Lolo Teodoro Carrillo, que entre sus muchas capacidades tenía la de confeccionar exquisitas cortinas y montarlas como nadie.
Hoy apenas existe el Departamento de Efectos Especiales y Pirotecnia. Menos, el de Créditos y Trucaje, por la llegada del cine digital. El de Iluminación escasamente custodia varias lámparas y dollys dignos de un museo. El de Película Virgen inteligentemente se ha transformado en Archivo Fílmico.
Asunto aparte es el Foro, construido en 1948, y que visité por vez primera en 1981, cuando Manuel Octavio Gómez rodaba allí escenas de Patakín. Estar dentro de aquel enorme y fabuloso estudio, único en Cuba, con piscina incluida, era estar en el templo. Con sus 63 años encima, sigue fascinando, aun cuando las recientes reparaciones no pusieron de acuerdo la insonorización con la ventilación en rodaje. Probablemente lo más indeseable son las desafiantes filtraciones pluviales, que se arreglan, pero resurgen.
El Foro también lo son sus locales adyacentes, como camerinos, salones para vestuario, maquillaje, peluquería, almacenes, oficinas de producción, el comedor y otros espacios todavía pendientes de uso. Rodar allí es un viaje al cine en su estado más rotundo.
También valen los exteriores verdes, donde es posible construir decorados con el consiguiente ahorro en combustible, alquiler de locaciones y esfuerzo.
Faltan muchas acciones en Cubanacán, pero señalo el show room, la vitrina que exhiba las fortalezas que allí han dejado cientos de películas y cineastas, en una combinación de hitos artísticos con una visión comercial, para queproductores y directores, novatos o foráneos, lleguen, miren y se queden.
A la par de su objeto social, podría ser un parque temático para visitas turísticas, de manera que cubanos y extranjeros puedan apreciar una de las zonas más íntimas e intensas de la industria que hace posible el cine.
Igualmente, debía declararse patrimonio de la nación. No solamente por sus autos y sus muebles de estilo, o por la singular colección única de ropas, zapatos y accesorios, sino porque de una manera u otra casi todas la películas cubanas, o se han filmado allí, o han hecho uso de sus disímiles departamentos.
Han pasado los años, y aunque luego de la irrupción del cine sonoro, la última y gran revolución tecnológica la ha traído el cine digital, los oficios de esta parte de la industria cinematográfica siguen incólumes, más aún aquellos específicos del cine. No es lo mismo un carpintero ebanista que un carpintero escenográfico, como tampoco un pintor de brocha gorda que un patinador, o un anticuario que un ambientador, mucho menos un estibador que un utilero, que es el que sabe cómo cargar un mueble de época.
Cada guion intenta apresar, y expresar, un pedazo de la realidad, por tanto, jamás habrá una película igual a otra, ni un rodaje ni una posproducción. Es así que cada filme, en dependencia de su complejidad artística, va a implicar desafíos. Es decir, que cada guion abrirá una huella en la industria; unos por la magnitud de las construcciones escenográficas o por los efectos especiales, otros por la pirotecnia, aquel por la iluminación. Así se agolpan un montón de particularidades, que como quillas de rompehielos van dejando su traza en ese mar que llamamos «industria»; el bastión necesario que soporta y, en gran parte, torna perceptible la imaginación del cineasta.
En general, nunca debiera dejarse de recuperar lo perdido y todavía útil, y en paralelo, insistir en la actualización permanente de esta zona de la industria cinematográfica nuestra. Cada invento, cada hallazgo, cada buen resultado de las películas no debería perderse. Para esto, lo primero es asegurar la sucesión del conocimiento trasmitido de generación en generación, acompañado por la aplicación de la ciencia y la tecnología.
Los Estudios Fílmicos de Cubanacán fueron la materialización del sueño de los jóvenes Alfredo Guevara, Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa, entre otros, por dotar al naciente ICAIC de una industria, capaz de respaldar la producción de las películas cubanas, legado que a las actuales generaciones de artistas, técnicos, obreros y funcionarios nos toca mantener, actualizar y enriquecer.