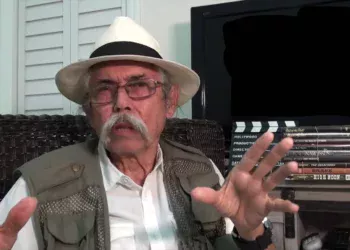Adoro el cine de épocas idas. Cuando pude llevar a la pantalla mi primer argumento con trama decimonónica, sabía que me estaba insertando en una corriente de exitosos filmes cubanos, mayormente largometrajes de ficción, en la que directores relevantes ya habían explorado el presente a través de un viaje en reversa hacia zonas de siglos pasados, con particular énfasis en el trágico XIX, cuando Cuba era una colonia de España.
Aunque no pocas de esas películas partieron de la adaptación de monumentos literarios, como Cecilia Valdés (1839), escrita por Cirilo Villaverde, o El siglo de las luces (1962), de Alejo Carpentier, filmados ambos por Humberto Solás, una diversidad de argumentos matizan estas y otras miradas.

Aunque espectadores reduccionistas dirían que son «películas de mambises», nuestras guerras de independencia aparecen en La odisea del general José (1968), de Jorge Fraga; La primera carga al machete (1969), de Manuel Octavio Gómez; Páginas del diario de José Martí (1971) y Baraguá (1986), de José Massip; Camino al Edén (2007), de Daniel Díaz Torres; y Cuba libre (2016), de Jorge Luis Sánchez[1].
Aupados por el choteo, los de la industria cinematográfica de entonces les llamábamos «negrometrajes» a aquellos filmes que mostraban la odiosa esclavitud: El otro Francisco (1974) y Rancheador (1976), de Sergio Giral; y La última cena (1976), de Tomás Gutiérrez Alea. Cuando Roble de olor (2003), de Rigoberto López, no; ya eran otros los tiempos y se había extinguido tal calificativo.
Biográficos los ha habido: Plácido (1986), de Sergio Giral; José Martí: el ojo del canario (2010) e Insumisas (2018), de Fernando Pérez; y Buscando a Casal (2020), de Jorge Luis Sánchez.

También la exploración en los dogmas del oscurantismo religioso en Una pelea cubana contra los demonios (1971), de Tomás Gutiérrez Alea.
Pero es a Humberto Solás a quien le toca el cetro. No solamente por haber inaugurado tal corriente con el primer cuento de Lucía (1968), sino por irrumpir con una obra de muy alta densidad artística, y que, para hoy adentrarse cinematográficamente en el siglo XIX, irremediablemente un cineasta tendría que estudiar esa propuesta fílmica.
Humberto, en ese primer cuento (y en los otros dos), juntó a grandes artistas de todos los tiempos en nuestro cine: el director de fotografía Jorge Herrera, el escenógrafo Pedro García Espinosa, la diseñadora de vestuario María Elena Molinet, el editor Nelson Rodríguez, el músico Leo Brouwer y la maquillista Magaly Pompa, además de un elenco encabezado por Raquel Revuelta, Idalia Anreus, Eduardo Moure y Herminia Sánchez, entre otros.

Pienso que en parte su calidad insuperable radica, además del guion y naturalmente la puesta en escena, en el inteligentísimo uso de las posibilidades expresivas del blanco y negro, corroborado por la reciente restauración, de ahí que todo filme con ese cromatismo y de similar corte «epocal» que vino después, sencillamente no pudo zafarse de la sombra de esa gran película, hasta que con la llegada del color apareció otra con la que Lucía tuvo que compartir la cumbre.
La última cena, la gran película de Titón después de Memorias del subdesarrollo (1968), que siento que no se ha valorado como merece, no fue la primera cinta cubana en colores que se inspirara en aquellos siglos coloniales, sino Rancheador. Pero, indudablemente, fue inaugural entre nosotros en no dejarse seducir por el naturalismo del color, sometiendo este a la necesidad de expresar un contexto, un tiempo, con un argumento centrado en el manejo esclavista del siglo XVIII.
A partir de un breve relato de Manuel Moreno Fraginals que aparece en su exhaustivo ensayo El ingenio (1964), Titón también juntó a un equipo de extraordinarios artistas, como el director de fotografía Mario García Joya (Mayito), el sonidista Germinal Hernández, el primer asistente de dirección Mario Crespo y los antes citados Leo Brouwer y Nelson Rodríguez, a la par de un elenco actoral con Nelson Villagra como cabeza de cartel, seguido por Tito Junco, Samuel Claxton y José Antonio Rodríguez, entre otros.

Entonces yo era adolescente y husmeaba el cine desde la condición de aficionado, y fui marcado por una conferencia ofrecida por Mayito, en la que este explicaba a través de dibujos y figuras geométricas el uso del color ocre en todos sus tonos, por encima de otros —recordar la larga secuencia de la cena—, lo que después, como profesional, supe que se llama «carta de colores» o «diseño del color».
Hasta hoy permanece aquel electroshock con el que aprendí que el color es uno de los recursos expresivos más sensoriales con que cuenta el lenguaje del cine. Tal vez ahí comenzó mi aversión al uso naturalista y pasivo del color, como si la subjetividad no existiera.
La última cena marcó tanto, también por su guion y su puesta, que provocó en otros la seducción por el ocre. Después de ella no pocos de nuestros siglos coloniales debían verse ocres para que la escenografía y el vestuario fueran una verdad artística. Sin embargo, los filmes con argumentos decimonónicos producidos en el siglo XXI rompen con ese canon, afincadas sus propuestas cromáticas en colores y tonos más fríos, por ejemplo, Insumisas, fotografiada por Raúl Pérez Ureta.
Cuando pude poner en pantalla mi primer argumento decimonónico huí del ocre, y también de los tierras, los sienas, el beige. Afortunadamente, me estaba insertando en una corriente de filmes de ficción en colores, mayormente exitosa, en la que, mucho antes que yo, directores relevantes ya habían incursionado, facilitándome estudiarlos. No llegaba, como muchos de ellos, sin asideros estéticos donde sujetarse.
Gracias, entonces, al ocre, al blanco y al negro.
[1] Aunque Mambí (1997), de Teodoro y Santiago Ríos, aparece en el catálogo de la Cinemateca como cine cubano, no lo considero en este artículo, por ser una producción mayormente española.