Como parte de las actividades del 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana tuvo lugar el evento teórico «Sara Gómez, por una poética de los márgenes». En la sala Saúl Yelín de la Casa del Festival se reunieron ilustres intelectuales que expresaron sus ideas en torno a la obra de la primera mujer que rodó un largometraje de ficción en Cuba.
El panel estuvo integrado por el dramaturgo e investigador Gerardo Fulleda León, la profesora y ensayista Astrid Santana, el narrador y guionista Eliseo Altunaga, el poeta y narrador Víctor Fowler y la académica canadiense Susan Lord, quien tuvo a su cargo la presentación del libro The Cinema of Sara Gómez, Reframing Revolution, un volumen coordinado por ella, en colaboración con Víctor Fowler y la profesora María Caridad Cumaná.

En su intervención, Eliseo Altunaga señaló la influencia de Bertolt Brecht y Jean-Luc Godard en el filme De cierta manera, de Sara Gómez, tanto por su estilo como por el cambio del espacio escénico tradicional por un espacio de discurso épico dentro de una película de mirada femenina. El cine de Sara, apuntó, separa sonido e imagen, hibrida el documental con la ficción, ofrece una particular perspectiva del cuadro con respecto al plano y a la secuencia.
Altunaga también comentó que hay dos grandes modelos míticos, el de la Virgen María y el de Afrodita o de Oshun, pero no hay un modelo mítico para la mujer cubana en el momento que la realizadora vive, por lo que la mujer tiene que construir su propio modelo, tiene que proponer su propia perspectiva. La obra de Sara mantiene su importancia porque los elementos que se estaban discutiendo en su cine siguen vivos: la perspectiva del siglo XVIII sobre el tema del sujeto negro, el machismo, así como esa discusión entre el cine para pensar y el cine para divertirse.
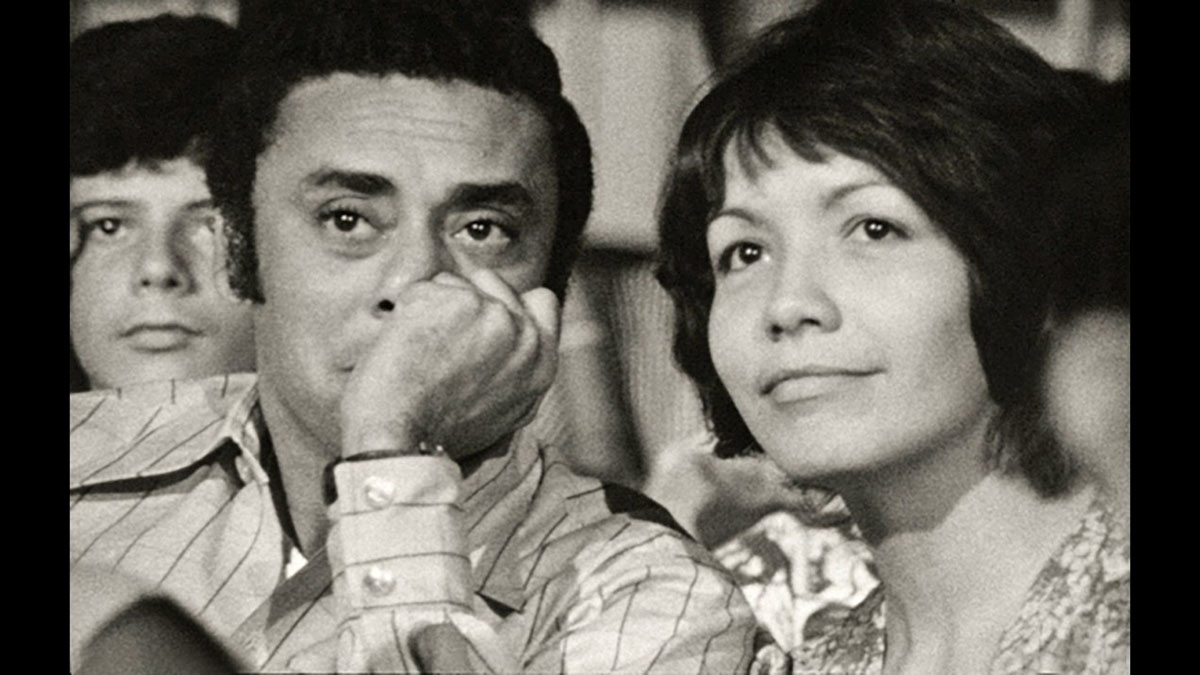
Por su parte, Gerardo Fulleda reflexionó acerca de un detalle sobre el que se siente inspirado a proyectarse en nuevos análisis de la obra de Sara, y es el lenguaje. Según observa, la cineasta comenzaba a transitar por lo que sería el docudrama, esa mezcla de documento de teatro, ficción y realidad, propuesto en la película por ella y Tomás González (coguionista de De cierta manera). No hay que olvidar que Tomás es uno de los dramaturgos más importantes de su generación, afirmó Fulleda, como Eugenio Hernández y José Milián. De alguna manera, Sara se permeó de eso y logró crear ese lenguaje, que Fulleda considera inusitado y que le debe mucho a las corrientes europeas. Concluyó: «Tengo que escribir otra vez sobre Sara. Y en cuanto a que ella fuera o no una feminista a ultranza, debo decir que, por encima de los derechos de la mujer, que ella defendía, estaba su actitud como revolucionaria».
La intervención de la doctora Astrid Santana tuvo un matiz claramente teórico en su intención de iluminar la obra de Sara desde de una perspectiva nueva, por la manera en que su filme de ficción articula una serie de voces, no solo en cuanto a figuras de la sociedad, sino en cuanto a discurso, actos de habla, maneras de poner en el lenguaje hablado una serie de investiduras de sentido que se van construyendo dentro de la película.
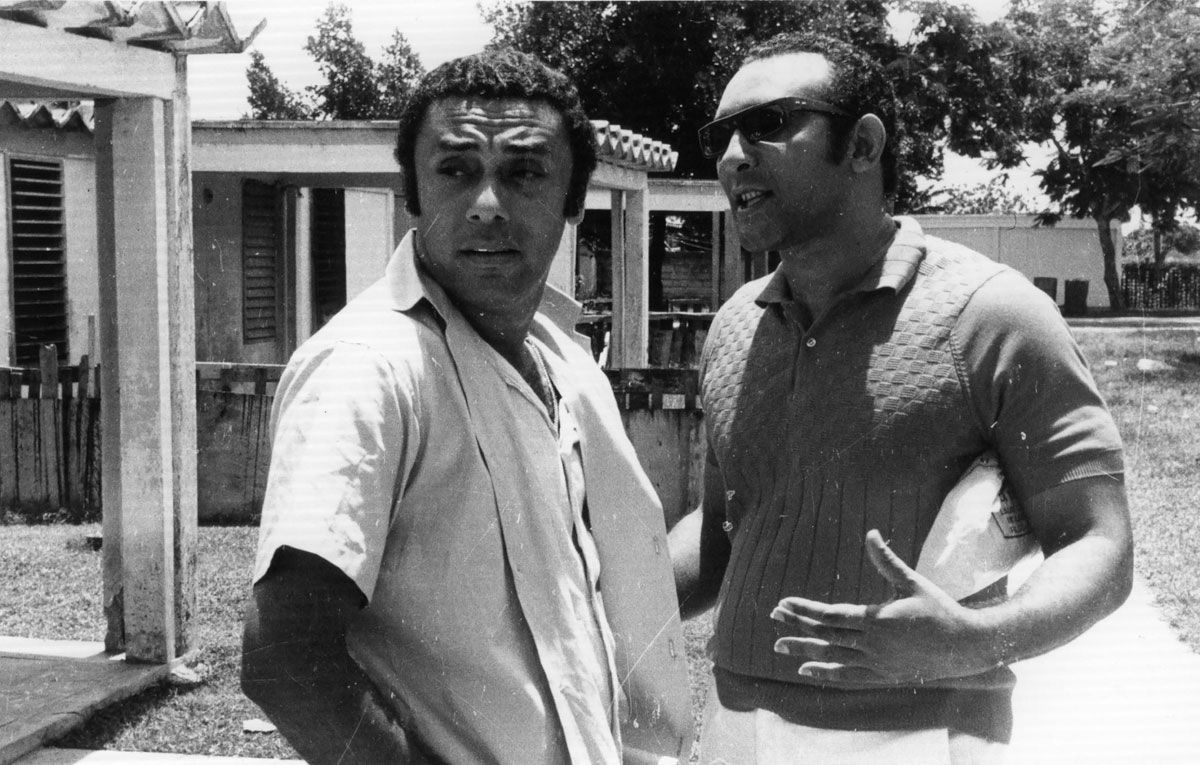
Y agregó: «Desde las teorías contemporáneas podemos hablar sobre cómo se van construyendo identidades y subjetividades plurales que al entrar en contacto generan una serie de sentidos. La obra de Sara posee la particularidad de mostrar el proceso de cambios y ajustes que representa la Revolución desde una diversidad de voces que se despliegan en forma de retícula. Tanto en sus documentales como en su filme de ficción aparecen estas voces vinculadas a subjetividades e identidades plurales. Su cine se acerca al tema de la identificación y la exclusión, con las relaciones entre sujetos diversos en el nuevo momento histórico, su confrontación y las correlaciones de poder que se derivaban de su puesta en contacto. No solamente son personajes diversos, sino que ella está presentando un conflicto muy interesante, el de la Revolución, y es que, al abrirse determinados espacios participativos, donde confluían personas muy diversas, de orígenes, razas, sexos diversos, también se abrían espacios de confrontación donde se establecían efectos de fronteras, de los que casi nunca hablamos. Esto se puede ver a través del lenguaje, de la puesta en discurso y de los actos de habla. La identidad no es una esencia como a veces se ha querido ver, una tradición heredada. La identidad es algo que se va produciendo. De manera que mi identidad está definida por cómo yo me veo y me discurso y me digo; cómo me ven, me discursan y me dicen los otros, y eso es algo que se ve continuamente en la película».
Más adelante, Astrid Santana se refirió a que, según aparece planteado en el guion, la situación ideológica es difícil y su complejidad está dada por las contradicciones entre la Revolución y el pensamiento tradicional. La película entonces se propone una puesta en discurso de estas contradicciones para contribuir a su reconocimiento mediante el diálogo. Haciendo uso de ese lenguaje performativo reinscribe la Revolución como un destino colectivo sublimado, en detrimento de la moral del hombre de la calle que está condenada a zozobrar. Según expone la académica cubana, Sara se preocupa por explicar este carácter ambivalente de los marginales como fuerza política, y su autodefinición como hombres, tan lejana de la del hombre nuevo.

El final propuesto en el guion (y que está ausente en el filme) es ilustrativo en este sentido. En un juego del cine dentro del cine, los actores proponen y debaten la situación de Mario y cuál sería su final. Comenzar un camino de contradicciones que desatará en él una transformación psicosocial profunda. De manera que el final no supone un cierre, sino una conjetura sociológica. En esa propuesta de Sara a recoger esas tramas o matices complejos, donde las relaciones de poder no son verticales, sino horizontales y cotidianas, la película aspiraba a ser una exploración iluminadora, un estudio sociológico, al tiempo que una forma de actuar directamente sobre la realidad. La observación y explicación de esas fuerzas y voces plurales de clase, género, políticas, religiosas que nutren nuestro mapa sociocultural estaban incitadas por esa necesidad que tenía ella de transformar desde la creación.
Por su parte, Víctor Fowler puso énfasis en la necesidad de instrumentar una visión polifónica desde la perspectiva de Mijaíl Bajtín, para preguntarse con qué dialogaba De cierta manera dentro del cine nacional. Fowler recuerda que hay un primer diálogo evidente y transparente con Tomás Gutiérrez Alea. Su filme Memorias del subdesarrollo rescataba en secuencias documentales dos dimensiones de la vida cubana prerrevolucionaria para descomponer el esquema de la sociedad. Memorias... tomaba la fiesta de la alta burguesía poniendo en pantalla su lado oculto, el lado repugnante del sistema en el momento en que están entrevistando a un mercenario. Sara dedica su película al sector «más potencialmente remiso a las transformaciones revolucionarias», el sector de la marginalidad. Y Fowler se pregunta: Cuál es la polifonía de ese cine cubano, cuáles son los sujetos que el cine cubano está descubriendo en ese momento, cuál es la riqueza de las posiciones. Cómo se relaciona con un documental como Vaqueros del Cauto. «Creo que hay que hacer una lectura del cine cubano que se proponga rescatar la idea de dimensión dialógica», afirma el ensayista y prosigue: «La película tiene una complejidad tal, y hay una cantidad de diálogos tan profundos integrados en ella, que realmente pide que se le vuelva a revisar, que se le valore en conexión con el cine nacional y que hagamos otro tipo de valoraciones del cine nacional a partir de las nociones bajtinianas de dialogismo y polifonía. Es algo que necesitamos para entendernos a nosotros mismos».

En voz del crítico de cine Alberto Ramos escuchamos las palabras escritas para el panel por la académica, radicada en Estados Unidos, María Caridad Cumaná, que no pudo viajar a Cuba para la ocasión, y que refirió que, en De cierta manera, Sara explora a profundidad la naturaleza del fenómeno de la marginalidad y su difícil erradicación en las nuevas circunstancias de la construcción del socialismo. Especialmente aquellos aspectos referidos a la conciencia social, los códigos éticos y la dificultad de lidiar con estos y el sistema de valores que propone el nuevo orden. No cabe dudas sobre las legítimas indagaciones de Sara sobre aspectos problematizadores de la sociedad cubana del momento histórico que le tocó vivir. En sus películas, más que registrar un hecho, lo que desea es advertir sobre lo cuidadoso que se debía ser en el tratamiento de seres humanos complejos, y que de la eficacia de ese trato dependía el futuro no solo de ellos mismos, sino también del país. La frescura, contemporaneidad y osadía con que los cineastas por distintos caminos llevaron a la pantalla los conflictos del tejido social que la Revolución heredó, trascienden las fronteras del tiempo histórico al que pertenecen, para permitirnos desde el presente y a la luz de nuevos análisis comprender mejor lo que fue, ha sido y es la sociedad cubana.





