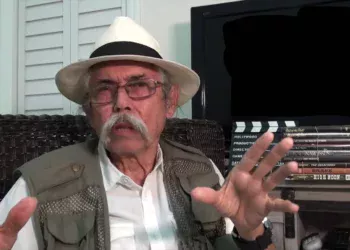En mis inicios como cineasta, la honestidad me puso frente a la realidad de un grupo de jóvenes que gustaban del rock, y de la militante actitud que ello implicaba, a quienes la sociedad y sus instituciones no querían mirar, menos aceptar o dialogar con ellos, empujándolos hacia los márgenes sociales. De los que hice míos en pantalla, luego descubrí que no pocos, gusto estético aparte, venían de familias disfuncionales.
Algo parecido me volvió a pasar con un barrio habanero donde los valores estaban trastocados. La policía era la que se ocupaba de sanar las heridas de los vecinos colindantes, mientras ciertas instituciones, amparadas en el confortable eufemismo que calificaba el barrio de insalubre, se sabía, hoy lo sabemos dolorosamente más, bien poco hacían por esa y otras comunidades.
La habanera sociedad finisecular decimonónica en la que vivió Julián del Casal no le dejó más opción al escritor que refugiarse en la asepsia, y en el arte, como salvación ante lo oscuro, lo feo y lo abyecto, ante lo que el poeta llamaba «llagas sociales».
El socialismo nuestro, el conocido en Cuba, no el de manuales, en su aspiración humanista, no pocas veces hombres y mujeres lo hemos querido construir con más respuestas que preguntas, con más soluciones sabihondamente simples y no complejas, con métodos viejos y no nuevos, extraviándolo por vericuetos, burocráticos y de doble moral, que no han hecho más que alienarlo del destinatario principal, el propio ser humano.
Estando en un festival latinoamericano a finales de los años noventa, un cineasta opinaba que el capitalismo da libertad, pero no justicia. En cambio, el socialismo otorga justicia, pero no libertad. Además de para expresarme, también hago cine en mi país por la aspiración de que, desde el espectáculo cinematográfico, el pensamiento pueda ayudar a correr los límites que embridan al socialismo y al hombre en Cuba. De manera que los que vivimos aquí tengamos toda la justicia y toda la libertad posible.
Cuando el ICAIC, bajo la conducción de Julio García Espinosa, dio forma a los Grupos de Creación, como una manera de darle autonomía y desate a la cinematografía, yo me identificaba estéticamente, aunque sin obra para pertenecer, con el Grupo dirigido por Tomás Gutiérrez Alea, Titón. Bajo este entusiasmo, en plena puerta de entrada del Instituto, le fui para arriba al puñado de directores de ese Grupo que allí, en animado diálogo, rodeaban a Titón.

Se trataba de que la productora me exigía que el primer corte de Atrapando espacios (1994) debía verse con el jefe de alguno de los tres Grupos de Creación. Los otros dos eran Humberto Solás y Manuel Pérez.
Uno de los directores que rodeaba a Titón no me dejó llegar a este, adelantándose con una respuesta que en ese ayer y todavía hoy siento decadente: «Hay que ver, porque tú haces documentales que suplantan el papel de la prensa».
Los avestruces, cuando esconden la cabeza, no quieren ver. Y tan poseídos de su subjetividad viven, que llegan a pensar que nadie más ve.
Como creo en el diálogo, no en los monólogos, menos en las sentencias lapidarias, casi nunca he callado cuando siento que tengo argumentos que la otra parte ha de escuchar, pero esa vez, aunque un poco cabreado, por dos razones decidí no responder.
Mi argumento, bajo la inevitabilidad de la pasión, conllevaría hablar de mí, de mis pretensiones éticas y estéticas, que no harían otra cosa que dorarme en la nefasta salsa del ego, perspectiva que siempre he evitado por convicción, no por pose ni conveniencias.
Y porque no era mi crucificador un cineasta artísticamente respetable, intenté que sus consideraciones, aunque parecían responder a un consenso de su Grupo, me resbalaran.
Por supuesto que me perdí el placer de aprender con Titón visionando con él el documental, como ya había sucedido antes. Pero como lo que usted bota otro lo recoge, se sentó otro director de otro Grupo a visionar, del cual no solamente aprendí, sino que hasta lo disfruté.
La tentación honesta del cineasta por mostrar la actualidad de la realidad nace de la agonía. Por tanto, este no puede esperar por oportunos momentos, por el pulgar del funcionario tal ni por cómo la prensa abordó o no un asunto. Esa agonía no intenta suplantar el escalpelo con que ha de diseccionar la sociedad toda prensa que se respete, porque al entrever la realidad desde el lenguaje cinematográfico, sencillamente en esa búsqueda ética y estética el cineasta también sufre, porque no le es la ajena.
Ingenuo o no, el cineasta piensa que puede transformarla como único es posible, poniendo en la mente del espectador el conflicto en forma de espectáculo cinematográfico, para que este se pregunte por la posible solución.
Lo contrario suena a mediocridad y a panfleto. Y aprecio que el hacedor de panfletos no sufre, sino que calcula fríamente. El talento del mediocre es la malicia, según Luz y Caballero.
Aquella imagen del artista pintando un idílico paisaje en lontananza, mientras pende el cuerpo de un hombre ahorcado en la rama de un árbol próximo, es una imagen llevada y traída por todos los «ismos» estéticos y las ideologías que inundaron el siglo XX, casi siempre para reclamar del artista una toma de partido frente a la realidad: evasión versus compromiso.
Si la prensa, como ha sucedido, como sucede, no quiere ver o no la dejan ver las llagas sociales, el cineasta, si es auténtico, renuncia a autocensurarse frente a determinada realidad que lo lacera. Mayor será su pasión si se transita por la veintena de años cuando no hay soga que lo aguante. Si el freno, desde alguna forma de poder, se erige en obstáculo, ¿se salta, se evade o se comulga?
Siempre estimularé el salto, porque aprendí que nada humano le debe ser ajeno al artista. No ha de haber tabú para que el creador se exprese, pues lo tabú nunca será esencia, sino sumisión dogmática bajo apariencia ética, social, ideológica, política, religiosa o pequeño burguesa, esto último, como se diría si estuviéramos en la década de los sesenta.
Parte del núcleo duro de aquellos documentales, más logrados unos que otros, pero que se propusieron remover la contradictoria actualidad de la realidad con la que se ha vivido, crece en la tan escamoteada racialidad que Sara Gómez mueve en 1966, en Guanabacoa: crónica de mi familia.

Lo absurdo, trastocado como realidad caótica, Nicolás Guillén Landrián lo sacude en 1968 en Coffea Arábiga, y otra vez Sara en Sobre horas extras y trabajo voluntario (1973).
La insensibilidad ante los más vulnerables, de justa y renovada actualidad, José Padrón la expone en 1989 en Los albergados (Noticiero ICAIC Latinoamericano), y este servidor en El Fanguito, por 1990.
El pensamiento burocrático destrozando la economía, Melchor Casal lo muestra en Historia de una descarga (1981). Y también los dos Enrique, que lo escrudiñan, pero en los servicios gastronómicos y comerciales, en M-S (1968) y Yo también te haré llorar (1989), de Pineda Barnet y Colina, respectivamente.
La irracionalidad de la desidia, en 2003, Gustavo Pérez la airea en Sola, su extensa realidad.
La pobreza, que Fernando Pérez vio como nadie e insistió en compartírnosla, se da en Suite Habana (2003).
Obviamente que, por mostrar llagas sociales, y por las coyunturas en las que se gestaron, casi todos esos documentales, además de etiquetarlos de incómodos, en su generalidad, se adelantaron al tratamiento que debía haber hecho la prensa de su época.
No se piense que forman parte de una tendencia amplia de cine crítico, pues no son muchos, incluidos los Noticieros críticos realizados en su juventud por Daniel Díaz Torres, Rolando Díaz, Fernando Pérez, Francisco Puñal y José Padrón. Un análisis somero arroja que es posible que en la ficción esta tendencia esté más expandida que en los documentales, contradictoriamente, cuando en estos últimos se ofrece más la tentación de filmar la actualidad de la realidad.

En cambio, lo deseable: ahora mismo abro la ventana y veo asuntos que comienzan a debatirse en ese medidor que es la prensa, en todos sus soportes. En mayor medida, en la televisión.
Me voy a abstener de citarlos, pero era impensable hace cuatro o cinco años ver programas de opinión y debate donde se movieran determinados contenidos de nuestra realidad —chismes y presunciones aparte—, casi como se pudieran conversar en una esquina o en casa, aunque, por supuesto, con mayor altura en la televisión, toda vez que se visibiliza a investigadores y estudiosos de todos los saberes, y de todos los colores.
La prensa crítica puede ayudar mucho a «normalizar» nuestra cotidianidad, a hacerla menos enajenante, si los lectores encuentran en ella los matices del país en que vivimos todos los cubanos, desde los más bonitos y agradables hasta los más oscuros y abyectos.
La prensa, mientras más ejerce la crítica, más le sube la parada al ojo del cineasta en su agonía ante la realidad, que ya no querrá mostrarla, sino expresarla. Casi casi que vamos llegando.