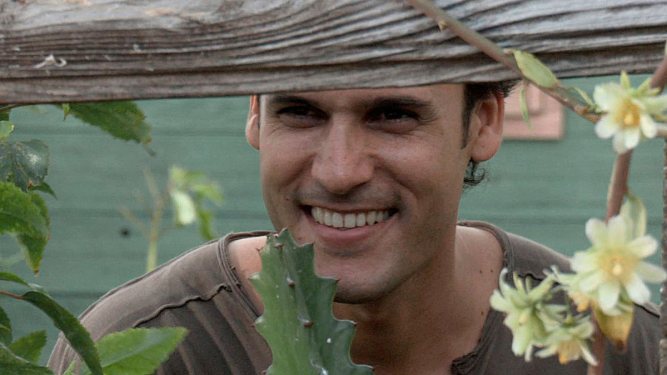Lester Hamlet emprendió un considerable salto de altura después de su primer acercamiento a la cámara cinematográfica (el cuento «Lila», de Tres veces dos), con lo que, en puridad, debe considerarse su ópera prima en tanto realizador: Casa vieja, de cuyo guion también es en buena medida responsable, coescrito con Mijail Rodríguez a partir de la obra cuasi homónima de Abelardo Estorino, uno de los dramaturgos cubanos imprescindibles, quien la concibió y estrenó a principios de la década de sesenta.
En términos líquidamente morfológicos, el entonces joven cineasta nos entregó una puesta limpia, orgánica, que demostró hasta qué punto el destacado realizador de videoclips dominaba algo más que el abecé de la gestión fílmica, por la complejidad mucho mayor que implica un largo de ficción.
Incluso, en esos tejemanejes que siempre se dan entre el cine y el teatro, las adaptaciones de antiguo tan polémicas, Hamlet salió airoso, y quedó bien con dios y con el diablo: se las ingenió para mantener una arquitectura (una envoltura, digamos mejor) que alude al lenguaje teatral: división en actos, aunque, sin embargo, emprende una diégesis absolutamente cinematográfica, entiéndase por tal una proyección del tempo, el ritmo, la planimetría y la narrativa que responden ciento por ciento a la estética del séptimo arte.
Pero vayamos a lo conceptual, lo ideico. Casa vieja, que cumplió diez años de estrenada en este 2021, es un texto, al margen de sus especificidades referenciales, sobre reencuentros, sobre colisiones y fricciones familiares, algo que desde el principio en el cine cubano pos-59, con mayor o menor grado de acierto, desde un género u otro, se viene abordando (Cuba baila, Polvo rojo, Lejanía, Cercanía, Video de familia, Miel para Oshún, Personal Belongins, La anunciación). La cinta de Lester Hamlet se inserta en este canon con evidente energía, transitando equilibradamente por la cuerda floja que se mueve entre lo (casi) trágico y lo (a ratos) cómico, sin que la dualidad tonal entorpezca el flujo narrativo ni el magma dramático, aportando en definitiva una visión no solo suigéneris, sino motivadora y sugerente.

El regreso de Esteban, catorce años después, desde España, a su vetusta mansión en un pueblo marítimo (eficaz metonimia de insularidad), mientras su padre agoniza (muere, poco después), desata poco a poco los demonios de los suyos: todos tienen sus «secretos y mentiras», frustraciones y sueños, que empiezan a destapar a medida que el propio huésped los «escarba», entra en contacto con estos y los incita hasta explotar en un clímax que dosificada y progresivamente ha ido desarrollando el relato.
Una conseguida atmósfera de suspense, la apoyatura en expresivos planos (que se tornan primeros planos e incluso bigs close up en los momentos de la catarsis) caracterizan la puesta, que a la vez se nutre de caracteres sólidamente dibujados.

Otros rubros aportan lo suyo: la música (Aldo López Gavilán) jamás estorba o redunda, mal extendido en el cine contemporáneo al que no escapa el nuestro. Al contrario, comenta a veces a modo de susurro, otras enfatizando discretamente, según el carácter de la escena, y siempre colaborando con la ambientación, algo, como es de suponer, esencial en una película de este tipo; al igual que la fotografía (Rafael Solís), sumada a la plataforma intimista, develadora, que por tanto se regodea en cromas sobre todo oscuras, auxiliares seguras de una cámara que se mueve desde las diferentes perspectivas en juego, por ese espacio cómplice (más allá del hábitat) tan complementario de los estados anímicos, y donde también se luce la dirección de arte (Vivian del Valle).
Hay un aspecto en el que, a mi juicio, sí falla la lectura de Lester, y es en la falta de actualización respecto al conflicto de la diversidad sexual que representa el personaje de Esteban. No olvidemos que Estorino concibió su pieza en la compleja, mas ya lejana sexta década del siglo pasado: su personaje era cojo, metaforizando lo que en aquel entonces era un «defecto», y como sabemos, un tabú, y si resulta legítima (y hasta convincente) la recontextualización de la historia, había que hacerla entonces a fondo, en todos sus personajes y motivaciones. Y, sobre todo, despojándolos de absurdos sentimientos de culpa, de cualquier sentido vergonzante, algo que, inexplicablemente, Hamlet ha dejado intacto.

No se concibe que un joven que vive hoy en el primer mundo, inmerso en las conquistas de las minorías sexuales, que incluso defiende la movilidad y lo dialéctico (literalmente «lo que está vivo y cambia», dice), se avergüence a estas alturas de su orientación, casi llore ante el hermano autoritario y dogmático porque «había querido ser como él», eche de menos la falta de una familia (¿dónde quedó la posibilidad en esos lares de matrimonio y hasta adopción para quien lo desee?) y se lamente de no haberle pedido perdón al padre por el nefando secreto. Solo faltaba el flagelo literal, el látigo con puntas de escorpión, por lo que resulta contradictorio desde la armazón dramática del personaje y la obra toda, inadmisible entonces, y desde el punto de vista de las luchas por las legitimaciones de los derechos gays, un retroceso.
Es una reserva importante que tengo contra Casa vieja y que de veras lamento, pues desde el ángulo artístico la considero, como supongo que queda demostrado en las líneas anteriores, un aplaudible logro.
Dejo para el final un punto que refrenda tales criterios: las actuaciones. Si no hubiera otros rubros para encomiar, los desempeños en el filme ya bastarían, pues sencillamente representan la valía y autenticidad de una escuela histriónica (la cubana) en la que, siguiendo los presupuestos estéticos de todo el filme, se borran también las diferencias interlingüísticas teatro-cine.
Los actores viven sus personajes, les aportan una dimensión mayúscula, una evolución sincera desde lo emocional y lo técnico, que también difumina barreras. A pesar de los señalamientos a su rol, en su primer protagónico fílmico, Yadier Fernández elude los estereotipos y caricaturas: Esteban es ese Aleph, ese punto de intersección familiar que ayuda a todos sus miembros en sus «vaciados» interiores. Daysi Quintana combina ternura y fiereza en la hermana: esa mujer engañada, reprimida, y lo proyecta con abundantes matices. Alberto Pujol logra lo que los grandes: que un personaje abocado a lo externo se revista de impresionante interioridad, que el caminar por una cuerda de casi perenne extroversión no le impida una considerable fuerza centrífuga, algo en lo que —desde otro ángulo— consiguiera la inolvidable Adria Santana, actriz fetiche de Estorino en su teatro, que no podía, y no solo por ello, faltar aquí: su madre de familia se revuelve entre el desgarramiento de la soledad y el dolor por los «trapos sucios» que enfrenta y proyecta con una envidiable y variada gama de recursos. Pese a sus esfuerzos, Susana Tejera no logra despojar de cierta violencia a un personaje forzado a representar «lo simpático» para que matice las gravedades del resto.

En actuaciones menos protagónicas, pero de no poco peso dramático, Isabel Santos y el recientemente desaparecido Manuel Porto reafirman su clase. Ella, segura y certera desde su papel coadyuvante al explosivo desenlace, él, con la sapiencia que alcanza el equilibrio entre contención y expresividad.
Casa vieja sigue, pese a todo, remozada y rejuvenecida.