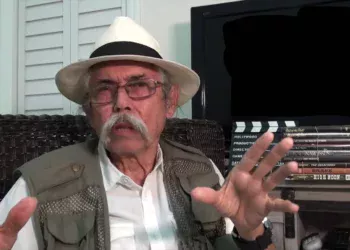A mediados de agosto de 2021, uno se permite soñar con que las salas abrirán a finales de año, y con que el ICAIC estrenará el filme integrado por seis cuentos, cuyo título de trabajo fue Amores en tiempos de pandemia. A juzgar por la lista de los implicados, cada uno de los seis cortos está dirigido por un realizador joven, pero con experiencia y capacidad para proveerle a su cortometraje específico un enfoque personal sobre diferentes tipos de amor en estos difíciles tiempos, cuando la parálisis y la desintegración parecen ser algo más que una sospecha.
Habría que destacar, en primer lugar, la rapidez con que se gestó y echó a andar el proyecto, así como la intención de vincular a varias jóvenes realizadoras como Katherine T. Gavilán, que codirige con Sheyla Pool «Los días»; Rosa María Rodríguez Pupo, con «La trenza»; y Carolina Fernández-Vega Charadán, con «Mercuria». La sustantiva presencia femenina pareciera anunciar que la perspectiva de las directoras emergentes ocupará un lugar de preferencia a la hora de retratar lo que hemos sido los habitantes de esta isla en el plazo de más de un año, desde marzo de 2020, aproximadamente, hasta ahora mismo. Y en lo que aguardamos por el estreno, quisimos repasar el singular destino de algunas películas cubanas compuestas por cuentos, una estrategia puesta en marcha cada vez que la instancia productora decide probar el talento de nuevos realizadores en el camino hacia el largometraje de ficción.

A pesar de que el cine del ICAIC se inicia con un largometraje integrado por cuentos, Historias de la Revolución (1960), de Tomás Gutiérrez Alea, y de que la plenitud artística del instituto se alcanza con otra película cuyo frondoso argumento se resuelve en tres grandes episodios, Lucía (1968), de Humberto Solás, entre nosotros ha predominado cierto menosprecio por este tipo de obras, sobre todo en el caso en que cada relato esté dirigido por un realizador distinto. Porque está claro que la subestimación retrocede ante las firmas de Gutiérrez Alea y Solás, pero el manto de silencio o indiferencia suele abarcar una serie de títulos significativos, fragmentarios, que informan sobre las calidades del cine cubano en ese momento, pero que resultan muy mal recordados en la actualidad.
La quinta película estrenada por el ICAIC fue también una de estas producciones integradas por varios relatos con un eje temático común. Se tituló Cuba 58, y la conforman «Un día de trabajo» y «Los novios», los dos dirigidos por José Miguel García Ascot, y un tercer cuento titulado «Año nuevo», a cargo de Jorge Fraga. Los dos primeros episodios iban a formar parte de Historias de la Revolución, y aunque finalmente fue imposible integrarlos, se percibe el aire de familia en tanto comparten el tono épico inherente a la época, mientras que en términos formales se replicaba el neorrealismo italiano, tan aficionado también a los filmes de cuentos, como se percibe en la filmografía de Rossellini, Visconti y otros.
En 1964, cuando ya la nueva ola comenzaba a sustituir al neorrealismo en el imaginario colectivo de los cineastas cubanos —porque Jean-Luc Godard, Alain Resnais o François Truffaut también se inclinaron en este momento hacia las películas colectivas y episódicas— aparece Un poco más de azul, integrado por «Elena», de Fernando Villaverde; «El final», de Fausto Canel; y «El encuentro», de Manuel Octavio Gómez, que fue el único estrenado en salas. Tanto «Elena» como «El final» hablan de problemas de pareja, en un contexto fuertemente polarizado en términos políticos. En el primero, una pareja termina separándose irremediablemente, luego del cisma causado por el exilio. En «El final», otra afronta determinados conflictos a partir de las realidades impuestas por el triunfo de la Revolución. Es decir, que ambos cuentos trabajaban temáticas similares a las que se expondrían luego en largometrajes como De cierta manera (Sara Gómez, 1973), Retrato de Teresa (Pastor Vega, 1979) o Hasta cierto punto (Tomás Gutiérrez Alea, 1983), las tres dedicadas a pulsar las reverberaciones sociales en el marco de la intimidad de las parejas.
Después de Un poco más de azul, en los años setenta y ochenta, apenas si aparecen este tipo de producciones fragmentarias, una ausencia tal vez debida, en los años setenta, a que los pocos recursos disponibles se destinaban a los realizadores consagrados (y los nuevos cineastas debían conformarse con la realización de documentales); y en los ochenta predominaron las coproducciones internacionales, de prestigio, que tampoco suelen dejar un espacio para descubrimientos y noveles. No obstante, a finales de los años ochenta se gesta, como resultado del trabajo de los grupos de creación implementados por Julio García Espinosa, y con el propósito de favorecer el acceso a la dirección de varios realizadores emergentes, Mujer transparente (1990), generada por el grupo de creación que comandaba Humberto Solás, y con Orlando Rojas como director asesor.

En la selección de directores y guionistas integrados al proyecto se percibía la urgencia por refrescar la lista de profesionales capacitados para realizar películas, y así figuraban Héctor Veitía («Isabel», con guion del realizador y de Tina León); Mayra Segura («Adriana», con guion de la realizadora y de Armando Suárez del Villar), Mayra Vilasís («Julia», con guion de la realizadora), Mario Crespo («Zoe», con guion de Osvaldo Sánchez y Carlos Celdrán, sobre una idea original de Enrique Álvarez) y Ana Rodríguez («Laura», con guion de Osvaldo Sánchez y Carlos Celdrán).
Además de conferirle continuidad a la larga polémica sobre el machismo, el subdesarrollo mental y la integración de la mujer a la sociedad, Mujer transparente significó la búsqueda de otras temáticas concomitantes, como se percibe en el cuento de la ancianidad colmada de irrealizaciones, o en el otro donde se exponen las frustraciones que implica la vida doméstica y hogareña, así como en la revisión de los conflictos que surgen por la amistad con una persona emigrada y en el diálogo con quien se aparta de los consensos mayoritarios. En este filme, como en Hasta cierto punto o Papeles secundarios, los problemas trascienden ese nivel social de análisis, y se concentran más en situaciones dramáticas relacionadas con la intimidad y con lo espiritual.

A principios de los años noventa, vuelve a repuntar la película colectiva y episódica, pero en vez de ocurrir, como en otras ocasiones, que se intenta conferirle atención al relevo, la falta de recursos compulsó a tres realizadores consagrados en los años ochenta a someterse a este tipo de largometrajes. Por ejemplo, Rolando Díaz, después de realizar varios largometrajes de éxito, filmó Melodrama para integrarlo a un largometraje de tres partes que se titularía Pronóstico del tiempo, y que estaría conformado por otras dos historias: Quiéreme y verás, de Daniel Díaz Torres, y Madagascar, de Fernando Pérez. Pero Pronóstico del tiempo nunca llegó a existir como largometraje, y aunque Quiéreme y verás y Madagascar se estrenaron en La Habana, y luego tuvieron recorridos independientes como mediometrajes, Melodrama quedó olvidada y se exhibió una sola vez en el Chaplin, en una función diurna.
Si con el siglo XXI se desarrolla sobremanera, y se proyecta a través de la Muestra Joven, el cine cubano realizado por noveles, Tres veces dos (2004) fue el primer gran testimonio de la personalidad e impronta de las nuevas generaciones de cineastas cubanos. Integrado por los cuentos «Flash», «Lila» y «Luz roja», que significaron el debut respectivo de Pavel Giroud, Lester Hamlet y Esteban Insausti, el largometraje proponía tres cuentos, tres miradas, tres estilos sorprendentes.

En «Flash», un joven fotógrafo se estremece ante extrañas apariciones en su obra impresa, mientras prepara la exposición que dará impulso definitivo a su carrera. La segunda historia cuenta los recuerdos de Lila, una anciana que espera el regreso de aquel que fuera su amor de juventud, y «Luz roja» se acerca a dos personajes solitarios que suplen la inexistencia de amor con ensoñaciones sexuales hasta que la casualidad los une ante la luz roja de un semáforo.
Y si en Tres veces dos el amor y la pareja resultaban ejes temáticos principales, similar coherencia temática intenta ser alcanzada por el largometraje actual que produce el ICAIC, con la coordinación general de Fernando Pérez y la fuerza de trabajo y equipamientos de los grupos de creación Wajiros Films, Cocuyo Media Lab, i4Films y DB Estudio. Además del segmento femenino que prima en los ya mencionados «Los días», de Katherine T. Gavilán y Sheyla Pool; «La trenza», de Rosa María Rodríguez Pupo; y «Mercuria», de Carolina Fernández-Vega Charadán; el largo cuenta con otra mitad donde alcanzaron nuevos emprendimientos Eduardo Eimil, con «Gallo»; Alan González, mediante «La muchacha de los pájaros»; y Yoel Infante, consagrado a la realización de «Él y ella».

Tal vez alguno de ellos sea recordado luego de la coyuntura pandémica como un momento memorable de cine, tal y como ocurrió con «Luz roja», de Tres veces dos; Madagascar; «Laura», de Mujer transparente; o «El final», de Un poco más de azul, cuatro de los mejores cortometrajes producidos por el ICAIC dentro de los llamados filmes colectivos, los cuales se añaden a otras producciones memorables de corta duración, como Dolly Back, de Juan Carlos Tabío, o El Unicornio, de Enrique Colina.
Una selección muy diferente es posible cuando se valoran también los realizados fuera del ICAIC, porque entonces aparecen otros cortometrajes imprescindibles en la historia del cine cubano: Oscuros rinocerontes enjaulados (muy a la moda), de Juan Carlos Cremata; Video de familia, de Humberto Padrón; Camionero, de Sebastián Miló; y, por lo menos, de la copiosa producción dirigida por Eduardo del Llano, Brainstorm. Menciono esos cuatro como botones de muestras, porque una selección rigurosa puede incluir varios títulos más.