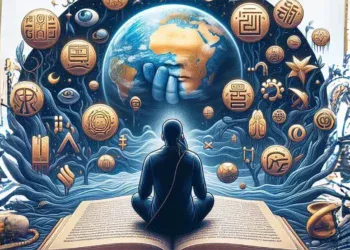Y toda la historia conquistadora de la cultura puede ser comprendida como la historia de la revelación de su insuficiencia, como una marcha hacia su autosupresión. La cultura es el lugar donde se busca la unidad perdida. En esta búsqueda de la unidad, la cultura como esfera separada está obligada a negarse a sí misma.
«La sociedad del espectáculo», Guy Debord
Entre las muchas acciones o, en general, «experiencias» suigéneris del arte favorecidas por el dadaísmo y, con este, por toda la subversión de valores y costumbres que se produjo a partir de la primera posguerra mundial (Hugo Ball, lo acontecido en 1916, el cabaret Voltaire de Zúrich, quedaron signados como hitos iniciales), figura en lugar notorio la obra escénica sin representación, dicho más estrechamente, sin «obra».
Subversiones y choques contra los hábitos establecidos no solo en la recepción de artes y espectáculos, sino en todas las esferas de la cultura y el comportamiento humano, no escatimarían lo que puede tener un cariz de ironía y burla (a esas ideas y hábitos establecidos), también muy hondo de propuestas de renovación y, por supuesto, de la reflexión que a esta siempre ha de acompañar: ofrecer una obra que no será tal, o al menos, no en el sentido tradicional.

No faltó, en esta vena de acciones y pensamiento, anunciar y llenar una salta teatral para una determinada obra que, abierto el telón, a diferencia de como ha solido ocurrir con todas, no deja ver el transcurso ni la presencia de nada, aún cuando ya se cierre el telón. Ningún personaje, ninguna acción, ningún objeto escénico, ningún sonido, salvo quizá la presentación de la «obra» en cuestión por parte de algún dramaturgo antes de la apertura del referido telón, pero sin dejar adivinar lo que vendría, sino quizá todo lo contrario, haciendo esperar mucho de lo convencional que no llegaría a presentarse.
El hecho, es decir, los muchísimos hechos de «obras sin obras» no quedarían en aquellas décadas iniciales del siglo XX ni tampoco en el ámbito de las artes escénicas.

Uno de los más importantes creadores y teóricos de la música y la danza de los últimos tiempos, John Cage, cuyas innovaciones (de ningún modo vanas novedades, sino genuinos aportes) han alcanzado desde la música aleatoria y electrónica hasta la utilización de cualquier sonido ambiental, compuso en 1952 una «pieza» imprescindible de conocer (aunque sin llegarse a «oír») y sobre la cual reflexionar: su famosa 4’33”.
La partitura de 4’33” está compuesta totalmente por la indicación «tácet» (guardar silencio, no ejecutar el instrumento), aunque conformada por tres movimientos que, como acaba de decirse, carecen de ejecución de principio a fin. La obra, que no deja de tener un cariz mucho más «escénico» que «musical», puede «ejecutarse» (es decir, ser presentada, hacerse presente en el escenario) por cualquier instrumento solista o cualquier grupo: un pianista, un violinista, un cuarteto, una orquesta sinfónica…, se presenta ante el público para no ejecutar nada durante cuatro minutos y treintaitrés segundos.
«Pieza musical sin sonido» es, sin ninguna duda, un concepto bastante controvertido, incluso si se considera, como se ha hecho a menudo, que sus sonidos son aquellos que se escuchan (claro que aleatoriamente y nunca los mismos) en el auditorio (movimientos y sonidos hechos por los concurrentes, por ejemplo). Concepto controvertido, pero no por ello menos fecundo como experiencia, en especial para las reflexiones sobre qué es la música, qué es el arte, qué es la experiencia estética y, conexas a estas interrogaciones, una infinidad de preguntas posibles.
Entre tal sinnúmero, vienen como imprescindibles las cuestiones relativas al arte como institución, o más ampliamente a las correlaciones (convergencias, divergencias, tangencias) entre los perfiles institucionales y ontológicos del arte. Pero no hay que adelantarse aún.
En el mismo año en que Jonh Cage compuso 4’33”, otro renovador y teórico del arte (y de la sociedad en general), Guy Debord, junto a otros colegas, fundó en París la Internacional Letrista, abogando por un nuevo modo de vivir, una nueva ciudad, la abolición de los museos para entregar el arte a las calles (desde los parques y avenidas hasta los bares) y aprovechar incluso los residuos del arte (y la cultura) ya hecho para reconstruirlos con nuevos aires.

A Guy Debord se deben algunas de las reflexiones más lúcidas sobre la sociedad y la cultura contemporánea, incluyendo una conceptualización y la terminología de «la sociedad del espectáculo», sobre todo en su famoso ensayo homónimo de 1967, y luego, en 1988, en sus Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, que serían acompañados y ampliados por una obra documental sobre los mismos temas y proposiciones.
Al mismo Debord también se debe una de las obras más «antiespectaculares» de todos los tiempos, relacionada asimismo con el asunto de la «obra sin obra»: su filme Lamentos en favor de Sade (Hurlements en faveur de Sade), datado en 1952, por tanto, anterior a los referidos ensayos y documentales suyos y, por otra parte, contemporáneo con 4’33”, de Cage.
Sobre la obra y el pensamiento de Debord, así como de John Cage, habría muchísimo que decir, y sobre muchos otros tópicos, pero aquí se trata de subrayar la cuestión de la «obra sin obra» y la «imagen sin imagen», al menos aparente o sensorial.
Si esta cuestión es de ardua asimilación tratándose del teatro y la música, no lo es menos, sino quizá más, en el ámbito del cine. Pero no cabe duda de que Lamentos en favor de Sade de Debord ha logrado mucho al respecto.
Realizado de principio a fin con alternancia de pantallas en blanco y pantallas en negro con una banda sonora sui géneris, las pantallas en blanco se integran con voces inspiradas en El anticoncepto (L’Anticoncept, 1952), del letrista Gil Wolman, fragmentos de novelas, de textos políticos y otros textos diversos, mientras las pantallas en negro permanecen sin sonido.
Se trata, con toda evidencia, más que de un simple ejercicio o experiencia, de todo un manifiesto audiovisual contra la sociedad del espectáculo, siempre que se sepa recepcionar en el espíritu con que fue realizado.
Sobra decir que se aviene perfectamente con todas las teorías de Gil Debord y sus colegas del vanguardista movimiento de la Internacional Letrista, en especial el poeta Isidore Isou, a quien se deben asimismo filmes tan revulsivos como Tratado de baba y de eternidad (Traité de Bave et d’Éternité, 1951).
También huelga subrayar que existe una cierta gradación —en este tema y perspectiva de la «obra sin obra»— entre los ejemplos señalados de la presentación de obras de teatro que no se representan y de la música que no se ejecuta (en fin de cuentas, grado máximo de la inexistencia de la obra en sentido estrecho) y filmes como Lamentos en favor de Sade, que de uno u otro modo ofrece una obra ya realizada, una propuesta muy concreta de «audiovisualidad», por mucho que subvierta —como sí hace bien— los hábitos y criterios más comunes de la recepción de filmes y en general de obras de arte.
Aunque se trata de ejemplos radicales, tales experiencias fecundaron en considerable medida muchos conceptos y obras cinematográficas y de todas las artes, como esos filmes que potencian las secuencias con pantallas completamente en blanco, negro u otro color.
Hemos insistido en diversas ocasiones en la falsa o imprecisa consideración de las pantallas en negro como simples transiciones. La transición es solo una de las tantas funciones posibles entre muchas de connotados y diversos valores expresivos y formales en general.

Excelentes ejemplos de la diversidad y provechosa utilización de las pantallas en negro (o en cualquier color), del gran valor que puede alcanzar la «imagen oculta» (pero sugerida) en el arte del cine pueden apreciarse —en algún momento, en alguna secuencia— en filmes de tan distintos talantes como El testamento del Dr. Mabuse (Das Testament des Dr. Mabuse, Fritz Lang, 1933), El camino de la esperanza (Il cammino della speranza, Pietro Germi, 1950), Una mujer es una mujer (Une femme est une femme, Jean-Luc Godard, 1961), ¡Todas esas mujeres! (Now About These Women, Ingmar Bergman, 1964), Paisaje en la niebla (Landscape in the Mist, Theo Angelopoulos, 1988) y Kill Bill 2 (Quentin Tarantino, 2003), así como —repetidas o sostenidas a lo largo del relato— en Coffea Arábiga (Nicolás Guillén Landrián, 1968), Los ojos de Julia (Guillem Morales, 2010), El arte de amar (L’art d’aimer, Emmanuel Mouret, 2011), el relato realizado por Alejandro González Iñárritu en 2002 para el filme colectivo 11’09’01 – 11 de septiembre; Miedo(s) a la oscuridad (Peur(s) du noir, Christian Hincker, Charles Burns y otros, 2007), Lake Tahoe (Fernando Eimbcke, 2008), Her (Spike Jonze, 2013), Fuerza mayor (Turist, Ruben Östlund, 2014), entre una infinidad de citaciones posibles.
En principio, tales experiencias artísticas traen a colación muchos conceptos y problemáticas de la experiencia y la teoría del arte.

Uno de ellos es el propio concepto de obra, o más específicamente de obra de arte. ¿Hasta qué punto puede considerarse como obra una propuesta teatral sin representación ni imágenes escénicas concretas? ¿En qué medida puede considerarse obra musical una pieza que no se ejecuta?
Grado distinto, aunque en el mismo espíritu general transgresor, antiespectacular e incitador de reflexiones, queda constituido por obras como Lamentos en favor de Sade, que, aunque sin imágenes figurativas o concretas de ninguna clase, realizándose mediante pantallas en blanco y negro, ofrecen de todos modos una concreción como audiovisualidad, como obra realizada de principio a fin mediante singulares percepciones, en este caso como audiovisualidad de la conjugación blanco, negro y sonido. Podrá gustar o no, valorarse positivamente o no, reconocérsele uno u otro valor o no, pero se impone considerarla como un filme, una obra.
Volviendo a las obras teatrales y musicales referidas, parecen surgir dos perspectivas, una contraria a la otra.
Si definimos la obra de arte como «el modelo imaginal (ya sea sustentado mediante un objeto, una acción o una situación) producido o asumido por el campo del arte como idóneo para sus fines estéticos y generales», nada impide concebir las mencionadas propuestas como «obras» en la medida en que cumplen los fines generales del campo del arte (del teatro y la música en los ejemplos alegados), aunque las «imágenes» producidas vengan dadas por conceptos, sentimientos y sonidos «colaterales» o «generados» en una situación sui géneris.

Ahora bien, si se quiere exigir a la obra de arte que venga constituida o promueva un modelo imaginal (estructura o ámbito de imágenes) particular o considerablemente realizado ya, no se hablaría entonces de «obra».
Pero, de uno u otro modo, según una y otra concepción, aun no considerándolas como «obras», lo que no se puede negar es que no dejan de ser «experiencias» integrantes del campo o mundo del arte. De una u otra manera, son experiencias que enriquecen el mundo del arte movilizando sus conceptos, sentimientos y disposiciones de recepción, desde lo propiamente estético hasta lo más general de la cultura.
Entre estas disposiciones de recepción sobresale el abandono —al menos la propuesta de abandonar— de las viejas concepciones y hábitos sobre las artes, sobre sus ámbitos de representación, del sonido, de la visualidad y la audiovisualidad, y muy en especial sobre las degradaciones de «espectacularidad» que pueden aquejar las artes.
Si bien todo arte es espectáculo (objeto de expectación, de emociones, incluyendo el hondo entretenimiento), no se cumple lo contrario. No todo espectáculo es arte, y si bien los espectáculos pueden y suelen ser muy valiosos para las vivencias y el existir humano, no todos los espectáculos son valiosos, como bien lo demuestran la incitación al puro regusto por la violencia, la pornografía, la prensa amarilla (impresa, radial o audiovisual) y otros similares. Entre lo más negativo figura el arte (supuesto arte) degradado a espectáculo pobre, anquilosado, repetitivo, sin inducción de conceptualizaciones y reflexiones.

En fin, se trata de conjurar el contratiempo que Vargas Llosa sigue lamentando sesenta años después de Debord, en 2012, en La civilización del espectáculo: «¿Qué quiere decir civilización del espectáculo? La de un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigentes lo ocupa el entretenimiento, y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal».
Volviendo de nuevo a Lamentos en favor de Sade, quede subrayada otra incitación emanada de su ser a la conceptualización y la recepción, además de su reto «antiespectacular».
Se trata de la claridad con que pone de manifiesto, en primer lugar, el ya señalado valor de las pantallas–cuadros en blanco, negro u otro color, y en segundo lugar, su fuerza para mostrar cómo la auténtica unidad del filme no es el plano (entendido, como de costumbre, visualmente), sino la secuencia.
Aun siendo negro, el cuadro con sonido integrado cumple un devenir, un «relato». Cuadro sin imagen figurativa ni concreta de ninguna clase (por tanto, sin perspectiva visual, sin relación de distancia y posición), pero con sonido integrado, sigue siendo, en su devenir audiovisual, cine; mientras, por el contrario, cuadro con imagen muy concreta, aun la más naturalista, pero sin devenir, no integrada o sin estar en función del complejo total audiovisual, no es cine. El plano (visual) no solo no es unidad, sino que ni siquiera es cine; queda como simple indicación para los factores del filme, entre ellos la «secuencia», que, gracias a su devenir audiovisual, sí lo es.
Por supuesto, hay que tener conciencia y sensibilidad, madurez cultural y «antiespectacular» para recepcionar convenientemente el hecho de que incluso en el auténtico cine, el plano más sostenido (desde Chantal Akerman, Lisandro Alonso y otros hasta James Benning) es «secuencia» gracias a su integración audiovisual (imagen, sonido, devenir estructurado).
También, ¿por qué no?, para asumir (sentir, analizar y comprender) concepciones como que el filme realizado mediante un solo plano secuencia es él mismo su propia unidad (mínima y total), aunque puedan tomarse fragmentos o instantes como «indicaciones» para el análisis o el trabajo. ¿Acaso no es precisamente la esencia del plano secuencia la unificación de su universo, dígase acciones, dígase ambientes, dígase cualquier otro aspecto?
He aquí, pues, algunas de las muchísimas incitaciones fructíferas que dejaron estos transgresores de lo establecido y reiterativo en el mundo del arte.