Hace rato que se agotaron las historias en el cine. Se repiten como si fueran variaciones sobre el mismo tema. El espectador llega a decir que el argumento es tonto, pero la película está muy bien hecha, que es muy moderna, que tiene excelentes actuaciones, una bella fotografía, un gran ritmo, muy buena música. Pero la historia no es nada, la historia es la misma de siempre: Chico quiere a chica, pero chica quiere a otro chico. El público ha sido reducido a público infantiloide y público voyerista. Las innovaciones más seductoras las ofrecen los efectos especiales y la pirotecnia. Al público adulto se le reservan las películas pornográficas. Sin embargo, lo que puede favorecer una relación adulta, lo que mejor distingue una historia de otra, son las ideas que la sustentan.
Mi experiencia con El joven rebelde y Aventuras de Juan Quin Quin resultó reveladora. Dos películas con la misma historia y, no obstante, absolutamente diferentes. Por sus ideas. En El joven rebelde la violencia del personaje se justifica, mientras que en Aventuras de Juan Quin Quin no ocurre lo mismo. En el primer caso, la rebeldía inconsciente se transforma en rebeldía consciente y, de esta forma, el público puede exonerar de su violencia al joven. En Aventuras de Juan Quin Quin, el joven campesino no se transforma, su rebeldía se mantiene siempre ante la adversidad, el personaje no necesita que lo justifiquen, más bien nos reclama una empatía, una explícita solidaridad. En la primera es como si el filme pidiera permiso para que el personaje pueda hacer uso de la violencia; en la segunda, se pretende que el espectador no sea juez, sino parte.

Pese a que ambas narraciones son iguales, resultan diferentes por las ideas, en la forma y en el contenido. Las historias, por lo tanto, descansan su diversidad en las ideas y, estas, en la penumbra donde ética y estética se confunden. La cinta Son o no son es una culminación de ese proceso. Puede afirmarse que es un filme donde las ideas están en la superficie y no en el fondo de la anécdota, y donde el concepto tradicional de la historia se destruye por completo.
La pasión del cineasta no puede ser ajena a la necesidad de hacer una revolución en el cine, tanto en la estética como en la producción, la distribución y la exhibición. En estos tiempos el papel del productor debe ser rescatado en toda su potencialidad.
Una buena historia es casi siempre aquella que logra disimular que se trata de la misma historia. Los más osados marcan las diferencias mostrando anacronismos y fariseísmos en las costumbres y en la moral, una opción plausible sobre todo cuando no se limita a complacer a una clase media que gusta más de las modas que de la verdad. Pero lamentablemente, el cine que se impone hoy es aquel que no sabe qué hacer para contar de forma diferente la misma historia.
La pasión del cineasta no puede ser ajena a la necesidad de hacer una revolución en el cine, tanto en la estética como en la producción, la distribución y la exhibición. En estos tiempos el papel del productor debe ser rescatado en toda su potencialidad. No un productor a la medida del de Hollywood, que se arrogue el derecho del corte final y la potestad de proponer el guion y aprobar el casting, pero sí se necesita un productor creativo, que participe en las decisiones del guion, del casting y del corte final, aunque la última palabra la tenga el director. Es el productor quien más puede contribuir a tener presentes los vasos comunicantes que unen todo el sistema, quien más puede fortalecer la conciencia del cine como industria, y despejarnos el camino hacia nuestros legítimos destinatarios.
Cine industrial no es solo el cine de los grandes estudios, como no lo es solo el cine que monopoliza todo el proceso cinematográfico. Cine industrial es, sobre todo, el que nos aleja de una conciencia preindustrial, como puede ser la que condiciona, por ejemplo, las bellas artes.

Hollywood ha compartimentado el cine en géneros, lo cual no ha estado del todo mal, ya que por un lado le ha encontrado una respuesta cuantitativa al carácter industrial del cine y, por otro, lo ha alejado de la influencia, no siempre enriquecedora, de la literatura y las artes plásticas. Nosotros, la parte todavía invisible del planeta, no hemos aprendido bien esta lección. Por eso la incapacidad para fomentar y consolidar industrias de cine en nuestra región no ha sido determinada solo por los mercados cautivos que padecemos, sino también por nuestra ineptitud para perfilar una política que asuma el cine como arte industrial. No se trata de fomentar una industria al estilo de Hollywood, no es ese el único modelo ni tiene por qué serlo. Para consolidar y estabilizar una producción, para satisfacer las necesidades de programación sostenida que demandan la distribución y la exhibición, tenemos que resolver la relación inevitable que existe entre calidad y cantidad. La búsqueda de un producto medio se vuelve tan necesaria como indispensable resulta legitimarlo desde el punto de vista cultural. No tenemos que sentirnos obligados a dividir el cine entre cine artístico y cine para comer.
Europa influye en nuestros contenidos y Hollywood en nuestra dramaturgia. Sin embargo, la proyección internacional de nuestro cine no debe ignorar las expectativas que condicionan el mercado internacional, pero tampoco subordinarse a ellas. No hay que olvidar que Hollywood condiciona el mercado y después nos hace creer que el mercado le condiciona a él. En nosotros, un posible producto medio no puede dejar de nutrirse de las expectativas de un continente que todavía aguarda su lugar en el imaginario del mundo.
El cine latinoamericano de los años treinta y cuarenta conquistó al público desarrollando un producto medio basado en la música, el humor y el melodrama. La relación cantidad-calidad no dejó de dar sus buenos frutos. Así ha sucedido en todas las cinematografías que han alcanzado un espacio tanto nacional como internacional. ¿Cuántos filmes de samuráis se rodaron antes de que apareciera Rashomon? ¿Cuántos wéstern, para que surgieran películas que hoy forman parte de la historia del cine? En el Caribe, por ejemplo, si hiciéramos películas de piratas, ¿no estaríamos abriendo una brecha para una producción de temas más contemporáneos?
Nuestra historia está llena de acontecimientos tan extraordinarios como inéditos, de figuras en la ciencia, el arte, el deporte, que avalan nuestra existencia y han enriquecido nuestras vidas. El cine no lo constituyen solo las grandes obras de arte, sino también magníficos filmes que pueden dar fe de nuestra cultura. Las películas de Greta Garbo, por ejemplo, no eran buenas, pero se insertaron legítimamente en la cultura por habernos divulgado las dotes excepcionales de una gran personalidad. Otro tanto pudiera decirse de las cintas protagonizadas por Carlos Gardel, las cuales, aunque eran malas, tuvieron la virtud de inmortalizar a uno de los grandes de nuestra América. No podemos contemplar ese producto medio como algo menor; por el contrario, debía motivarnos mucho más que trabajar en la publicidad, pues esta, después de todo, la asumimos como un medio para llegar a realizar la película que queremos; el producto medio puede ser también el cine que queremos.
Nuestras industrias pueden estar descentralizadas en la producción y pueden estar centradas en la distribución y la exhibición. Los mercados cautivos deben ser liberados. La libertad de los comerciantes debe ser compartida con la de los cineastas. Las cinematografías del mundo deben estar presentes en nuestras pantallas y nosotros en las de ellos.
Filmar historias sobre estos temas, aun a la usanza complaciente de Hollywood, no tiene por qué dejar de ser una complicidad que nos favorezca. Abrir un diálogo ingenioso con Hollywood pudiera ofrecer opciones tentadoras para industrias incipientes como las nuestras. A sagas divertidas como la de los imperios contratacan, pudiéramos responder con películas aún más divertidas, tituladas «El imperio nos ataca».
Nuestras industrias pueden estar descentralizadas en la producción y pueden estar centradas en la distribución y la exhibición. Los mercados cautivos deben ser liberados. La libertad de los comerciantes debe ser compartida con la de los cineastas. Las cinematografías del mundo deben estar presentes en nuestras pantallas y nosotros en las de ellos. Más de cien años de soledad nos hacen pensar que estas utopías son imposibles. Sin embargo, utopía imposible, y cada vez más anacrónica, es la del cazador solitario. Las diferencias de propuestas fílmicas no debían perturbar los intereses industriales que deben unirnos.
Un cine a bajo costo, alejado del concepto de los grandes estudios, con el apoyo de las nuevas tecnologías, no puede dejar de favorecer una industria, donde directores, productores y distribuidores trabajen en función de un mercado que, como el de Latinoamérica, dispone de un mismo idioma y de realidades similares.
Pero la revolución en el cine no deja de ser también de orden estético. El cine experimental, el que explora otras maneras de contar una historia, debe tener garantizado un espacio en la producción, como lo tienen la ciencia, la industria y toda la actividad humana. Con más razón lo debe tener el cine que no es solo industria, sino también arte, el arte más importante de estos tiempos. Además, el cine como industria es una industria atípica, pues todos sus productos son diferentes. La experimentación justamente la motiva la necesidad de trabajar aún más el carácter diferencial del producto cinematográfico.
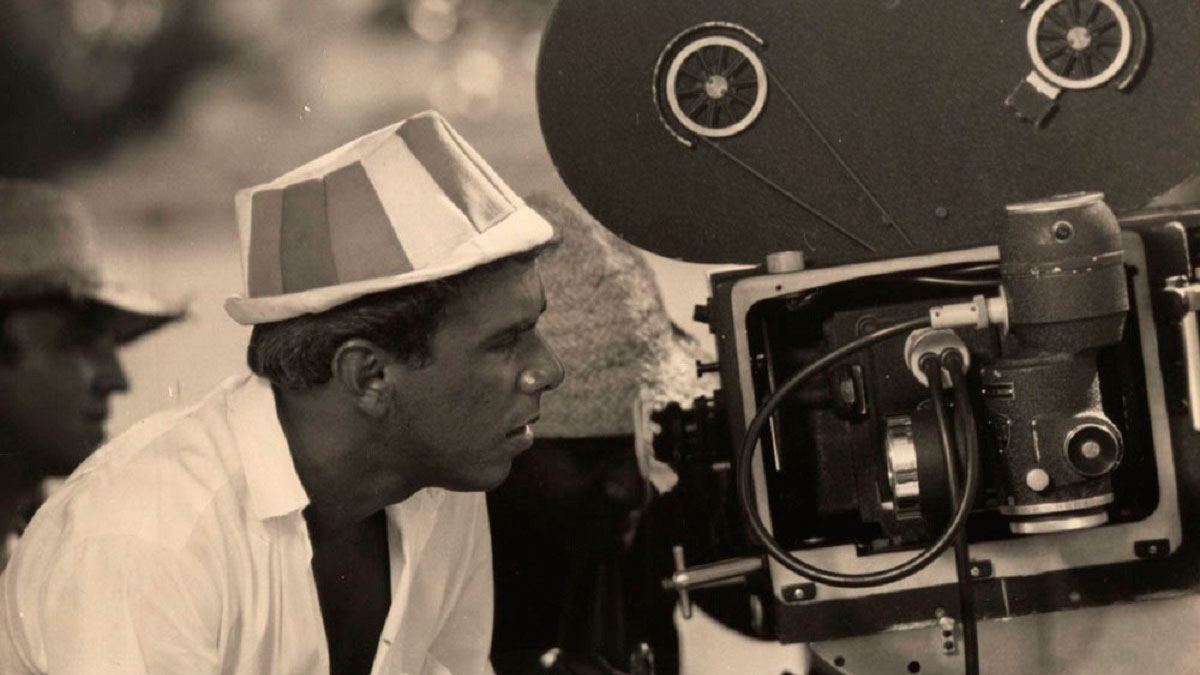
El cine, como diría Walter Benjamin, pierde el aura de la obra única, deslegitima, por lo tanto, el «culto» tradicional a la obra de arte. Desde ese punto de vista, el cine desacraliza la relación con la obra y propicia una comunicación más abierta, profana y libre. Es la esencia de su carácter irreversiblemente popular. Sin embargo, Hollywood, con su populismo refinado, ha creado el falso aura del sistema de estrellas. Condiciona al público para un nuevo culto, fuerza el encantamiento y frustra así las posibilidades de libertad que el nuevo medio traía para las mayorías.
El cine experimental, en sus propuestas más significativas, tiende a explorar las nuevas vías de narración que devuelvan al espectador la libertad perdida.
El cine actual ha llegado a exacerbar los elementos que enajenan hoy al espectador. El triunfo mercantil de Hollywood es, a la vez, su gran freno artístico. Su fracaso para conciliar la economía con el nuevo arte ha ido creciendo hasta el actual callejón sin salida en que se encuentra. Por eso, la posibilidad de enfrentar la «representación institucional», de la cual habla Noël Burch, estaría entre las alternativas de un cine experimental, que buscara devolver el potencial de libertad individual y de madurez colectiva del que era portador el cine.
Hollywood impone el actor por encima del personaje. El falso aura del actor importa más que la realidad del personaje. Así, después de ver una película, el público habla más del actor que del personaje. De esta forma, al espectador le es eliminado su espíritu crítico y se ve obligado a rendirle un falso culto a la estrella de turno.
Las historias son narradas con fariseísmos de todo tipo: actores que fingen que nadie los ve, historias que aparentan no ser ficciones, ni ser contadas por alguien y, naturalmente, actores a los que está prohibido mirar a cámara, es decir, mirar de frente al espectador. Y, como elemento dominante, un tratamiento naturalista de las historias, que resulta tan improductivo desde el punto de vista económico como lacerante para la imaginación del espectador. Buscar respuestas a estos recursos alienantes sería buscar nuevas opciones narrativas, devolverle al cine sus presupuestos más esperanzadores y al público un arte que nació popular y que debe volver al pueblo.
La identidad del cine está en crisis. Es hora de que asuma la contemporaneidad. Nosotros no tenemos más opción que propiciarla. No contamos con prácticas ilegales para controlar mercados, ni tenemos recursos millonarios para promocionar estrellas. Nuestra modernidad es nuestra propia emancipación. No está en las innovaciones tecnológicas, sino en las innovaciones estéticas, en un pensamiento que ayude a cerrar el ciclo colonial que padece el mundo desde hace más de quinientos años. El fin de las historias debe ser también el fin de la historia que nos ha mantenido hasta hoy mutilados.
La Habana, 17 de octubre de 2004






