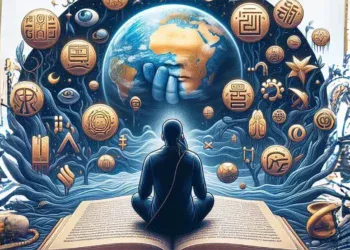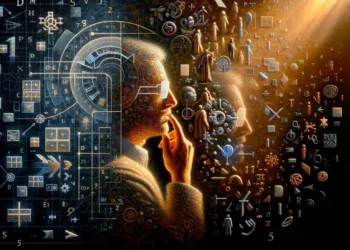En tanto el arte tiene a la realidad como uno de sus principales referentes y contextos, igualmente la excesiva «fidelidad» a esta —dígase la inmoderada ambición de reflejarla, ergo, reproducirla en toda su complejidad— la puede convertir en su peor enemiga, némesis, lastre y obstáculo definitivo. Pues el arte, como esfera autosuficiente, aleph absoluto que es al unísono su alfa y su omega, libre de aplicaciones «prácticas», no ha dejado de ser objetivo importante para las perspectivas y tendencias positivistas, pragmáticas, que buscan en todo momento instrumentarla, aplicarla, convertirla en canal de agendas políticas, aherrojarla en las molduras propagandísticas.
La historia del arte en parte puede asumirse como la de su emancipación definitiva de otras esferas de la vida humana, aunque se apropie, reformule y resemantice disímiles elementos y conflictos de estas; y también de su reivindicación como destilación impecable y sublimada del pensamiento en sus dimensiones más abstractas, y entonces más libres.

«El cine, última de las grandes artes en surgir —vástago legítimo de la modernidad técnica—, es precisamente una de las artes más (o la más) susceptibles de estas instrumentaciones replicadoras y reproductoras, por ende, reductoras de sus potenciales expresivos. La noción más común e instituida de lo documental es la de, al decir del investigador Dean Luis Reyes cuando escribe sobre el canon documental cubano institucional, «una imagen que mantiene y muestra fidelidad a su referente. Referente considerado en tanto trama de acontecimientos que expresan una orientación de la realidad a través de la cual se cumple la operación tranquilizante del realismo (devolviendo al sujeto espectatorial la confirmación de una orientación, de un flujo previsible y seguro en la progresión general de lo real). La imagen documental clausura así las múltiples orientaciones de lo histórico, obviando su constitución como texto, es decir, construcción. […] El documento resultante clausura la posibilidad del pensamiento libre…»[1].
Dicho de otra forma, esta concepción cerrada del documental niega la complejidad de los flujos del pensamiento y el libre juego de interconexiones fractales, tan enmarañadas como la red de neuronas del cerebro humano. Es una operación de organización de la realidad a favor de la canonización de modelos prestablecidos por los gestores de estas películas, y por ende de discriminación de toda la hojarasca que contradiga, impugne o sencillamente relativice los objetivos. Una colonización de la verdad. Una hegemonía de los significantes y de los significados que se les dictan irrevocablemente. Implica a la larga un secuestro de la realidad y su subrogación por la impostura que es el referido, ilusorio y pobre realismo. De esto no escapa la ficción, asumida tácitamente como falsedad, pero donde muchos igualmente buscan réplicas, residuos y copias de la vida real.
Como reacción, respuesta y rebelión a tal instrumentación del arte y suplantación de la realidad, del propio seno del campo documental surge más temprano que tarde lo que ha venido a definirse como cine ensayo o ensayo audiovisual, el cual se nutre del ya polémico campo del ensayo literario, que, al decir de Theodor W. Adorno, «urge, más que el procedimiento definitorio, la interacción de sus conceptos en el proceso de la experiencia espiritual. En esta los conceptos no constituyen un continuo operativo, el pensamiento no procede linealmente y en un solo sentido, sino que los momentos se entretejen como los hilos de una tapicería. La fecundidad del pensamiento depende de la densidad de esa intrincación. Propiamente, el pensador no piensa, sino que se hace escenario de experiencia espiritual, sin analizarla»[2].

Por tanto, como afirma Antonio Weinrichter, el cine ensayo resulta «antídoto contra el cansancio de la ficción y contra la sujeción del documental a la idea de representación de la realidad, en vez de proponerse como un discurso sobre lo real»[3]. Entonces, aunque a las perspectivas positivistas pueda resultar prepotente, pretencioso e infinitamente soberbio, el creador ensayista termina siendo todo lo contrario: es la quintaesencia de la modestia y la humildad del ser humano ante la inmensidad de un universo del cual se sabe segmento sensible e integrado, nunca regente o administrador. Su consciencia lo lleva a asumirse como un ente dialogante con la realidad, cuestionador, deconstructor y analista de algunas de sus innúmeras aristas y dimensiones, de las que afectan la esfera sensible del creador que ensaya y provocan en él reacciones respectivas a esas influencias. Nunca como replicador y suplantador de la realidad en su totalidad, como dictador de lo real.
Con Adorno, podemos entonces asumir que el ensayo fílmico, como el literario, «refleja lo amado y lo odiado en vez de presentar el espíritu, según el modelo de una ilimitada moral del trabajo, como creación a partir de la nada. Fortuna y juego le son esenciales. No empieza por Adán y Eva, sino por aquello de que quiere hablar; dice lo que a su propósito se le ocurre, termina cuando él mismo se siente llegado al final y no donde no queda ya resto alguno. Así se sitúa entre las “di-versiones”. Sus conceptos no se construyen a partir de algo primero ni se redondean en algo último. Sus interpretaciones no están filológicamente fundadas y medidas, sino que son por principio hiperinterpretaciones —para el veredicto automatizado de ese despierto entendimiento que se contrata como alguacil de la tontería contra el espíritu»[4].

Sigue afirmando Adorno que «como el orden sin lagunas de los conceptos no es uno con el ente, el ensayo no apunta a una construcción cerrada, deductiva o inductiva. Se yergue sobre todo contra la doctrina, arraigada desde Platón, según la cual lo cambiante, lo efímero, es indigno de la filosofía; se yergue contra esa vieja injusticia hecha a lo perecedero, injusticia por la cual aún vuelve a condenársele en el concepto»[5].
De ahí la expansión de los mundos íntimos que resultan los ensayos fílmicos. La cartografía de la impresión personal que terminan resultando. La fractalidad abierta, a veces enloquecedoramente infinita, y sobre todo fragmentaria de sus constructos discursivos. Siendo a la larga una invitación a las praderas mentales de sus autores en un acto de sinceridad infinita y, como ya decía, de modestia impresionante.
Aclara Weinrichter que «el ensayo no es un tratado: al igual que el ensayo literario clásico era una especulación que “ponía de manifiesto un tipo de saber y una forma de escribir plenamente distinguibles de la humanista y la escolástica”, el ensayo fílmico se aleja del modo expositivo del documental tradicional (y del reportaje actual): otorga la misma importancia al contenido informacional y al lenguaje estético, y disputa la inequívoca indicialidad de la imagen, pues lo que ensaya es una escritura experimental.
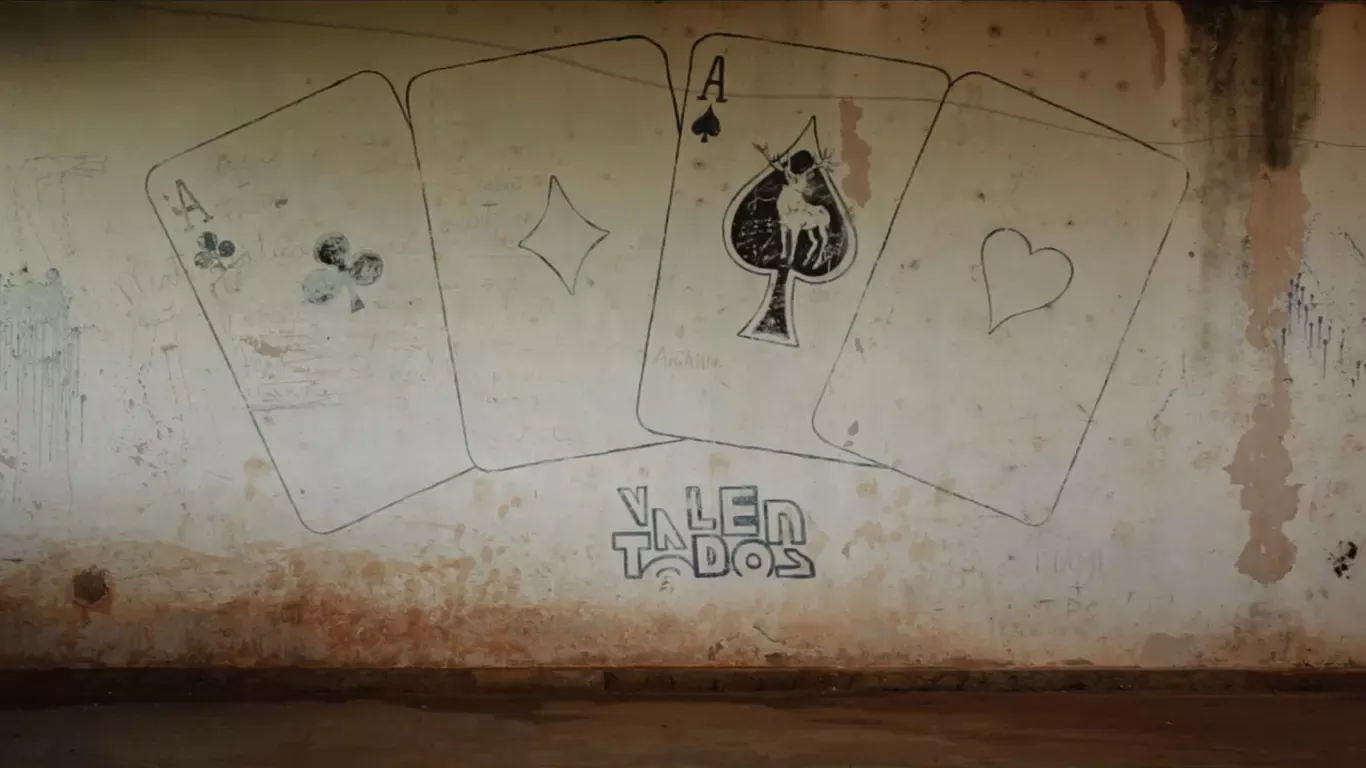
«El ensayo no habla de un tema, sino que crea su propio tema […] y busca la estructura adecuada y única para desarrollarlo: es así como hace buena aquella vieja proposición de Burch del argumento (en este caso, el tema) que engendra una forma propia… la “forma que piensa”, por citar la frase popularizada por Godard»[6].
Los cinensayistas reconocen lo reducido de su perspectiva y conocimientos sobre el mundo, pero a la vez abrasan el surtidor de ideas que puede despertar en ellos un mínimo punto en el espacio, una sensación, un recuerdo de infancia, una imagen vista de pasada, una noticia escuchada por casualidad en la televisión, una sensación y un recuerdo. Todo lejos de los modelos narrativos racionalistas y aristotélicos en los que están entrenados desde hace milenos los públicos receptores de las historias que representan (a la vez que anulan y obliteran) la realidad oculta bajo la aparente revelación de lo real.

Como expresión del pensamiento, como registro impresionista y sensorial, el cine ensayo es a la vez una forma de hacer heterodoxa que, como describe Weinrichter, «adopta formas del cine experimental, del documental performativo y de la vena lírica o autobiográfica de la vanguardia; y que emplea estrategias tan poco sancionadas por el mercado (por los hábitos del espectador) como el uso alegórico del material de archivo, el montaje expresivo, lo que Nöel Burch llamaba dialéctica de materiales, la convivencia de imágenes factuales, “objetivas”, con un discurso subjetivo y una línea de argumentación tentativa, no lineal, resistente a la clausura, que está muy alejada de la postura de autoridad epistémica del documental tradicional y de su heredero en el audiovisual, el reportaje televisivo: a diferencia de ellos, el ensayo no establece conclusiones, sino que ensaya reflexiones»[7].
El cine ensayo, con sus incompletitudes completas, con sus miles de centros y ejes, con sus miles de senderos que se bifurcan en otros senderos que se bifurcan, con sus hombres que sueñan hombres que sueñan hombres en ruinas circulares, con sus ideas que se expanden a universos y sus detalles que se agrandan hasta conformar otras totalidades, hace, volviendo a Dean Luis Reyes, «implosionar los modelos de representación habituales, cuyo objetivo último ha sido ofrecer una imagen estática de la realidad. Instituiría una perspectiva móvil, una imagen líquida, que dé lugar a un consumo incómodo y no alienante del espectador. Luego, el principio de la representación compleja optaría por el fragmento, y trasladaría su foco de interés de los estados a los procesos, de los productos a los organismos y las relaciones, de lo cuantitativo a lo cualitativo, de los campos cerrados a los polisémicos, de las formas únicas a las múltiples, de lo determinado a lo indeterminado, de lo inmutable a lo mutable»[8].
Intervención en el 5 Encuentro de la Crítica Cinematográfica «Pensar el cine: un oficio del siglo XXI», realizado en la sala Saúl Yelín, de la Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
[1] Dean Luis Reyes. La mirada documental, Editorial Oriente, La Habana, pp. 107 y 108.
[2] Theodor W. Adorno. Notas de literatura, Ediciones Ariel, Barcelona, 1962, p. 23
[3] Antonio Weinrichter. «Una forma que piensa: notas sobre la tradición ensayística europea», en www.ocec.eu
[4] Theodor W. Adorno. Op. cit., p. 12.
[5] Ibidem, pp. 19 y 20.
[6] Antonio Weinrichter. Op. cit.
[7] Idem.
[8] Dean Luis Reyes. Op. cit., p. 144.