Hace sesenta años desde que la Mamma Roma que Anna Magnani interpretara para la película homónima (1962) de Pier Paolo Pasolini —segundo largometraje de su filmografía— recorriera las nocturnidades italianas como loba capitolina de dientes afilados, estentóreo vozarrón y mamas estériles de esperanza.
En una de las más inolvidables secuencias de la cinta, la mujer avanza entre las tinieblas con terrible luz propia, ataviada con negras y ajustadas vestiduras de temible femme fatale, de apabullante prostituta. Parecen también atuendos de un prematuro luto, augurio del ineluctable corolario que tendría el viacrucis recorrido por ella y su hijo Ettore (Ettore Garofolo).

Mamma Roma toda es una fuente de acíbar que emana de la matriz agria de la mujer, aherrojada a un determinismo de clase del que no puede desembarazarse y contra el que brega a pura dentellada y tango interpretado en italiano. Es una despiadada alegoría de la fatalidad. Es una cruel fábula, cuya moraleja declara la total falencia de todas las esperanzas que los pobres puedan cultivar con vistas a un porvenir de luminosa prosperidad. Es una ópera afónica que brama una sola nota dolorosa.
Las puertas del cielo están cerradas. El plano terrenal ni siquiera ofrece puertas a los pobres, solo un muro infranqueable e infinito que los aísla de toda posibilidad de progreso social y económico. Sus piedras están más ajustadas que las de la fortaleza de Sacsayhuamán. Al otro lado yace un mundo que apenas puede apreciarse entre las nieblas de la lejanía.
La última cena del neorrealismo
Mamma Roma inicia con una boda de pantomima que bien pudiera resultar sátira de la última cena, a tenor de las equivalencias religiosas establecidas sin mucho o ningún disimulo a lo largo del relato: su epítome es la imagen climática de Ettore en el sanatorio donde finaliza su vida de ratero. Desamparado, sin siquiera atinar a cuestionar a nadie por haberlo abandonado. Ettore yace moribundo, crucificado, con una ostensible —y herética— cubeta colocada bajo el hueco de la mesa a través del cual largará sus heces, en explícita pero marcadamente antitética analogía con el cuadro Cristo morto (o Lamentación sobre Cristo muerto), del renacentista Andrea Mantegna.

Desde su engañoso empaque neorrealista, posneorrealista —si acaso, vista desde una perspectiva más amable, neoneorrealista— o hasta de neorrealismo sucio, la película se convierte así en una suerte de antievangelio o evangelio pasoliniano astroso, repleto de pústulas y bubas, nadando en el excremento aun metafórico, sugerido, que el italiano luego explicitaría desafiante en su final Saló o los 120 días de Sodoma (Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975), donde se convierte en «manjar» principal de otra última cena, pero ya de proporciones escatológicas cósmicas.
La representación realista, los recursos, contextos y personajes-tipo del caro movimiento fílmico italiano de posguerra devienen materia dúctil con la que Pasolini amasa simbolismos provocadores y blasfemos. Los personajes no son aquí victimizados conmiserativamente ni compadecidos, sino azotados hasta la humillación por el realizador, para inmolarlos como meras víctimas sacrificiales, creadas con el único objetivo de carbonizarse en el altar del credo pasoliniano: a la vez siniestro y cínico, militante y hereje. Convencido del rol del artista como el gran aguafiestas del horror kitsch con que se embozan los otros y verdaderos horrores (más sinceros) de la existencia.
Precisamente, la cena prologal de la película termina dialogando más con la esperpéntica comelata de los apóstoles-sarmientos reunidos por la caritativa Viridiana (Silvia Pinal), protagonista de la homónima y previa cinta (1961) del también subversivo Luis Buñuel, quien era un confeso detractor del neorrealismo. Los procederes y las suertes de Ettore también concomitan más con Los olvidados (1950), de Buñuel, que con los relatos de Cesare Zavattini dirigidos por Vittorio de Sica.
En algún momento, el español escribió que la «realidad neorrealista es incompleta, oficial; sobre todo, razonable; pero la poesía, el misterio, lo que completa y amplía la realidad tangente, falta en absoluto en sus producciones»[1]. Y Pasolini se encargó de copar estos vacíos con su cohorte endemoniada. Pudiera decirse que purificó al neorrealismo ensuciándolo, rasgando y enfangando sus vestiduras de puritana y parcializada santidad —que ya a inicios de los sesenta se abocaba hacia la santurronería. Hizo que Anna Magnani los devorara con sus fauces lupinas y su dentadura hecha del mármol con que Calígula levantó sus palacios. Trituró el neorrealismo, y con los restos modelaría su renacimiento.
En la referida cena del inicio, Mamma Roma, amante del novio, Carmine (Franco Citti), contrapuntea desvergonzadamente con la recién desposada. Le roba ambiciosamente el protagonismo al hecho nupcial, revelándolo como una magra farsa, como un apolillado e hipócrita ritual cuyas significaciones son letra muerta y podrida. La primera cena del matrimonio se convertirá a la vez en la última, pues la unión nació muerta. Se le vela y despide entre borracheras y canciones desafinadas.

Hijo de la nada que hacia la nada va
Ettore es más esterilidad que hijo. Descendiente ilegítimo de Mamma Roma, es tan bastardo como para ser un vástago del mismo Dios, que pudo haberse colado entre la clientela. El joven resulta anodino anticristo, con una vocación por nada. Es más nulidad que persona. Es encarnación pura de la desdicha congénita de toda la especie ctónica a la que pertenece la protagonista. Desanda el camino de su infortunio arrastrando los pies, caminando sin rumbo preciso por un desierto urbano donde nada le será revelado. Sin pretensiones, sin planes de futuro, sin conocer que la palabra porvenir siquiera existe.
Mamma Roma encarna una suerte de figura antimariana. Añora trascenderse como sujeto infernal, alcanzar la vida donde reinan los acomodados. Se atreve a aspirar a una existencia «honrada», correcta, que la acerque a los ideales morales y clasistas de la sociedad italiana, de la sociedad humana. Su proactividad contrasta patéticamente con la inutilidad de su hijo, quien sencillamente no sabe qué hace en este mundo, ni siquiera por qué existe, dedicándose a reptar por los círculos infernales.

Ettore conoce a Bruna (Silvana Corsini), su Magdalena, joven madre de otro hijo ilegítimo. En vez de limpiar los pies de Ettore con el pelo, la muchacha limpia todo su cuerpo de virginidad. El pequeño es otra encarnación de la esterilidad, una proyección de Ettore, tanto como Bruna es proyección de Mamma Roma.
El bebé aparece brevemente, como un atrezo, y luego enferma. No se conocen sus suertes definitivas. Bruna anuncia que corre peligro de muerte con la marcada indiferencia de una madre animal que rechaza a una cría desvalida —obedeciendo las lógicas aplastantes de la ley natural. El niño quizás murió. Quizás aún está muriéndose, mientras su madre se va con la pandilla de amigotes a gozar en una posible orgía. Con el pequeño y con Ettore se descoyunta el futuro, la ilusión, la esperanza, la posibilidad, la redención.
El hijo de Mamma Roma no muere para limpiar de pecado a la humanidad en una bondadosa autoinmolación como hizo Cristo, sino que es cercenado de la vida como un pólipo inútil que solo existe para desaparecer. No lega nada, quizás un poco de mierda y orina en la cubeta séptica que se roba todo el plano de su crucifixión. Deviene quizás escabroso epílogo para las discusiones bizantinas medievales que giraban acerca de posibilidad de que Cristo defecase. Ettore sí defeca, y se muere entre sordos pedidos de ayuda, en la soledad de su calvario infernal, entre los efluvios pestilentes de sus propios desperdicios.
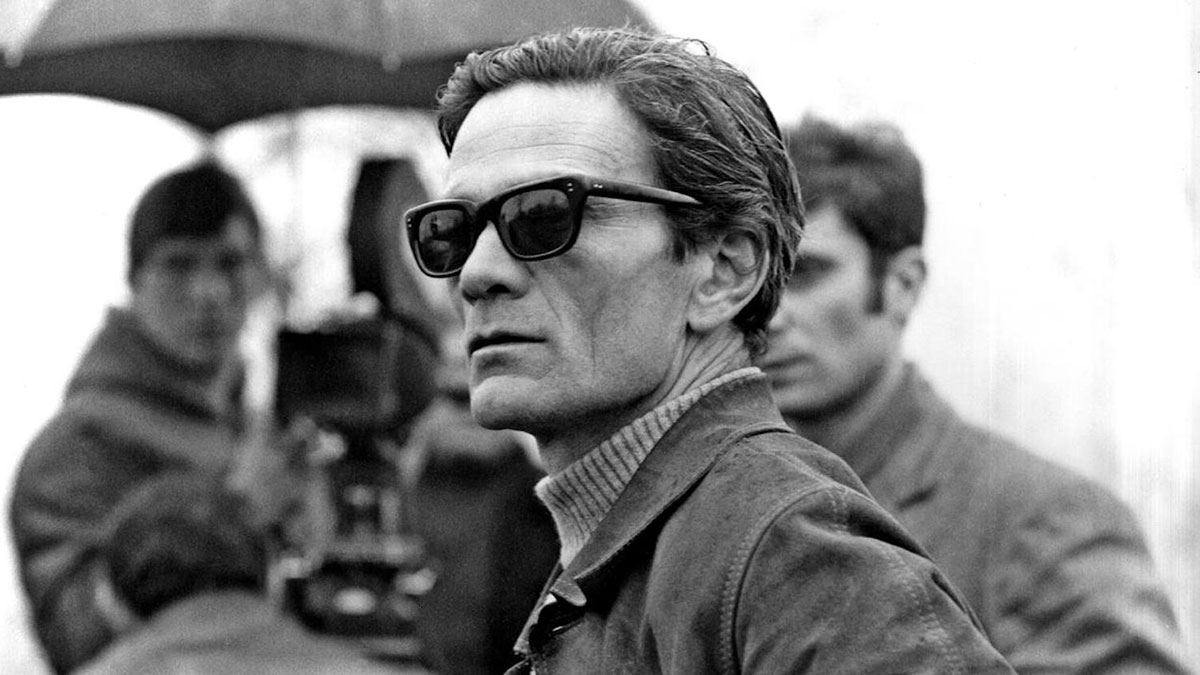
Pasolini murió asesinado trece años después del estreno de la película. Se atrevió demasiado. Expuso demasiado el vacío reinante más allá del leve velo de la esperanza. Y eso es imperdonable. Mamma Roma sigue siendo imperdonable, como todo su cine.
[1] Luis Buñuel: «El cine, instrumento de poesía», en Buñuel, iconografía personal, Fondo de Cultura Económica, México, 1988.





