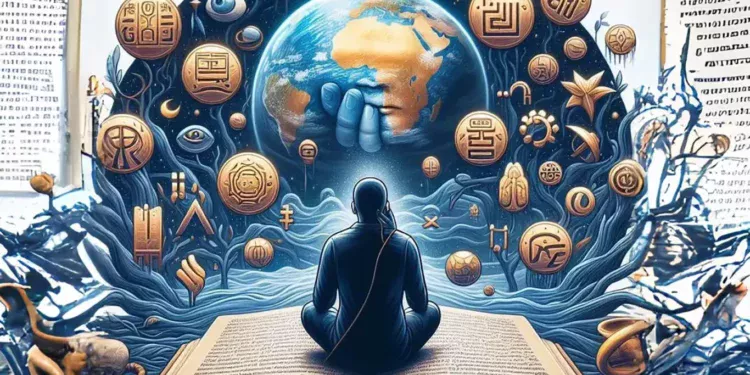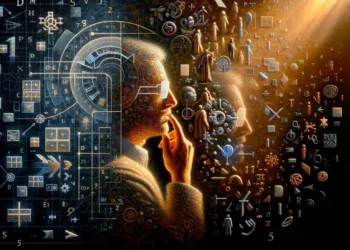Vida, perspectivas, instituciones… e insuficiencias de la semiótica
Concepción triádica, interpretante y receptor, procesos de significación y signos, perspectivas y condiciones o circunstancias son conceptos medulares para toda actividad semiótica, por lo cual vale la pena insistir un tanto en el mencionado perspectivismo, ahora según uno de sus principales defensores, aunque no un investigador de semiótica precisamente.
Entre las muchas páginas de necesaria atención sobre el pensamiento filosófico y general, pero en particular el artístico, surgieron esas publicadas en 1925, donde Ortega y Gasset bosqueja con mucha enjundia un cuadro familiar con ideas medulares para la teoría del arte e incluso la teoría de la recepción aun antes de que esta se desarrollase.
Rememórese siempre esa escena de La deshumanización del arte donde un ser humano yace moribundo acompañado por su esposa, un médico y un pintor. Seres humanos todos ellos, cada uno es susceptible de múltiples sensibilidades y sentimientos. Pero, en esa circunstancia, cada uno, con sus propios condicionamientos muy personales y cumpliendo un rol o función requerida, adopta o se pliega, privilegia una perspectiva distinta de los demás, sobreponiéndose incluso a ciertos sentimientos humanos[1].
La esposa ama, sufre, asiste humanamente. El médico puede que también ame y asista muy humanamente como amigo de la familia, pero, aquí y ahora, sobre todo asiste médica, científicamente. El pintor, de modo análogo al médico, asume, privilegia su recepción desde lo estético (general), lo artístico (particular) y, singularmente, desde lo pictórico.
El talento para pensar y escribir de Ortega basta para hablar de la escena. Pero nos hemos tomado la atribución de acentuar, subrayar y recontextualizar algunas de sus ideas y términos, en combinación con los hallazgos y proposiciones de Peirce. Valga insistir en cómo la virtualidad (no «irrealidad», sino reales potencias a actualizar según las perspectivas e interpretantes) de esta escena se actualiza en amor al ser querido, en cuidados médicos al paciente y en asunción pictórica del referente que yace.
La consideración de las múltiples perspectivas posibles —y, por tanto, distintos sentimientos, concepciones y asunciones— para cada enfrentamiento entre un ser humano y un fenómeno cualquiera ayuda a ver cómo las distintas culturas han asumido un mismo fenómeno, natural o producido, de diversas maneras, con o sin toda intención.
Entre la infinidad de ejemplos posibles, son tan fundamentales como bien conocidos el de las imágenes prehistóricas de las cavernas, tan desposeídas hoy de su sentido mágico-ritual, tan privadas de sus valores instrumentales como auxiliares (otras «armas») para las cacerías, y de modo análogo los puros instrumentos (armas, canoas, utensilios del hogar, entre otros) que, también separados de sus funciones en determinadas culturas y situaciones, resultan recontextualizados en museos y sitios similares para la nueva función de ser percibidos, contemplados, recepcionados «estéticamente».
A lo que no fue creado como arte, para cumplir una privilegiada función estética y ha sido recontextualizado, resignificado para esta función, puede contraponerse la situación contraria en que las experiencias de obras consagradas no llegan a ser partícipes de una experiencia estética genuina, por incapacidades, por perversiones u otras cualidades similares del receptor. Piénsese en cómo algunos, lejos de disfrutar, perciben como insoportables ruidos y salen huyendo del local donde se ejecute una «difícil» sinfonía o aria de Schoenberg o una pieza de Cage, o en quien va a un museo o una exposición fotográfica de desnudos simplemente a erotizarse.
Los fenómenos referidos no dejan de posibilitar estructuras de signos e imágenes en sus circunstancias y recepciones (mágicas, instrumentales, pornográficas u otras, según el caso): implicarán estructuras significantes y mundos imaginales, pero no imágenes artísticas, es decir, recepciones artísticas, estéticamente plenas.
La explicación a tales modos de recepción y conceptualización general de las obras como arte o no arte escapa a cualquier consideración puramente semiológica. Compete a la psicología, la sociología, la antropología, los estudios culturales y demás disciplinas afines explicarlos bien.
Aquí surge como buena adalid la teoría institucional del arte, es decir, el saber aportado por sus mejores investigaciones y postulados para explicar cómo una obra llega a ser instituida y recepcionada como arte, a ser arte[2].
A los saberes aportados por la semiótica sobre la ontología de la obra de arte, sobre el arte como estructura significante y modelo imaginal, en fin, sobre el ser o el qué es de la obra, la teoría institucional añade saberes sobre cuándo, cómo y dónde una estructura significante y modelo imaginal se constituye propiamente en obra de arte. Dicho más estrictamente: cuándo, dónde, cómo y por qué una estructura significante y mundo de imágenes emerge vinculada al privilegio de la experiencia estética.
No es nada fácil, incluso para los propios teóricos de la teoría institucional, precisar el concepto de institución y sus integrantes, que nosotros utilizamos de un modo hasta cierto punto personal, amplificado, acentuando el auxilio de los saberes historicistas, sociológicos, psicológicos y los estudios culturales.
Quede subrayado que tal institución determinante de qué es o no es arte, lejos de ser homogénea, translúcida, siempre reconocible, con leyes y estatutos prefijados, supone una compleja constelación de factores que incluye a los artistas, los críticos, los promotores, los divulgadores, los investigadores, los profesores y demás que influyen sobre ese modo de la actividad humana que privilegia la experiencia estética.
Por ello mismo, la institución arte nunca se comporta de manera unitaria ni uniforme, sino en contraposiciones dialécticas, dando cabida a las discrepancias en cuanto a qué se considera o no arte y, mucho más aún, sobre el valor relativo de una obra o un conjunto de obras respecto a otras. Nadie tiene la palabra definitiva sobre si la estructura significante de una sonata de Beethoven es absolutamente más valiosa que aquellas de sus demás sonatas o si las estructuras significantes de las sonatas de Beethoven resultan más importantes para la historia de la cultura que las estructuras significantes de los filmes de Griffith o los de Eisenstein.
Cabe objetar la existencia de tal institución en cuanto institución en el sentido lato del término, por lo que valdría más asumirla como una especie de concepto aproximado o modo práctico de acercarse teóricamente al conjunto de factores históricos, sociales y culturales que determinan la consagración de una obra (experiencia sensible o de recepción) como obra de arte. Por ello mismo puede acudirse también a las luces dadas por las investigaciones de Pierre Bourdieu sobre los campos culturales.
Los logros y posibilidades de una y otra teoría valdrán para hacer ver que, como quiera que se tomen, los análisis puramente semióticos no bastan para explicar todos los fenómenos del arte ni en general de la experiencia estética. Unas y otras teorías previenen sobre el hecho de querer anular o sustituir la historiografía, la sociología, la psicología, la etnología y demás disciplinas estudiosas del arte por la semiótica como si fuese la ciencia de las ciencias, la síntesis de todas, siendo más bien una disciplina, si bien necesaria, también subsidiaria de todas ellas.
La teoría de la recepción, campo privilegiado de la semiótica
La teoría o, más propiamente en plural, las teorías de la recepción se vinculan a la teoría institucional por sus venas historicistas, sociológicas, psicológicas y culturales, mientras se vincula a las ontológicas por su atención a la relación entre aspectos constitutivos y significantes de las obras y del arte en general.
Esta no se ha limitado a fijarse en procesos importantes como la recontextualización (el cambio de contexto del objeto, acción o situación) y otros cambios de perspectiva o puntos de vista para asumir la obra o, en general, todo proceso de resignificación (cambios de significaciones dados por nuevos sentidos en los elementos significantes de la obra o por cambios del contexto). Ha mirado con agudeza todo acto de recepción, por sencillo que parezca, incluyendo los géneros y los motivos temáticos.
Las teorías de la recepción han develado muchos vaivenes y mecanismos de los procesos de significación, ya sea en los postulados de una obra abierta o los de la estructura ausente, un grado cero de la escritura o lo obvio y lo obtuso. En ocasiones, opuesta a la interpretación como desentrañamiento de un significado exacto o definitivamente fijado, o declarando la muerte del autor o viendo mucha mayor relevancia en el propio texto y el lector que en el autor[3].
¿Quién lee hoy Los viajes de Gulliver como sátira político-filosófica del clérigo y político Jonathan Swift y no como relato de aventuras «para niños»? ¿Cuántos adultos, pasada la niñez y la adolescencia, buscan para leer Las mil y una noches a pesar de las partes tan eróticas que suelen ser podadas en las ediciones juveniles? ¿Cómo ha variado el modo de experimentar las pinturas de Altamira desde su creación hasta hoy?
Eco insiste en recepcionar los textos como obras abiertas que permiten múltiples lecturas, aun cuando existen límites en la interpretación, pues más allá de ciertos límites o extremos se produce el ruido comunicativo y estético. Subraya que los límites de semantización (dotación de sentidos) de una obra dependen de la comunidad de intérpretes que debe alcanzar acuerdo (consenso o convención) sobre el tipo de objeto de que se ocupa.
Paul Ricœur afirma que siempre hay una distancia entre el emisor del texto (obra) y el lector (receptor), y desde que se hace público, el texto cobra independencia del «creador» para ser «recreado» o reelaborado por el lector en su apropiación personal[4].
Wolfgang Iser fue pionero, a partir de El acto de leer. Teoría del efecto estético, de los análisis sobre las indeterminaciones presentes en cada acto de lectura y, consecuentemente, sobre la necesidad de concebir el texto como necesariamente construido por la multiplicidad de las lecturas posibles.
Roman Ingarden desarrolla esta reflexión en La comprehensión de la obra de arte literaria, entre otros estudios, insistiendo en los procesos de lectura como concreción actualizada de las obras.
Hans-Robert Jauss, especialmente en La literatura como provocación y en Experiencia estética y hermenéutica literaria, se afana en desmitificar la concepción tradicional del inmanentismo de la obra como producto constituido históricamente ya de modo cabal, e insiste en sus horizontes de expectativas, concepto inspirado en la fusión de horizontes de Hans-Georg Gadamer como síntesis de los bagajes históricos y socioculturales con que cuenta, y a la vez es determinado, cada individuo en cada acto de saber o experiencia personal[5].
De aquí las exitosas y socorridas nociones de horizonte de expectativas (maremagno de predisposiciones, intereses y esperanzas) y horizonte de experiencias (confluencia de experiencias habidas) que sintetizan lo histórico y lo actual o contextual en una confluencia de tradiciones y de actos de recepciones personales; un bagaje sociocultural que nos conforma humanamente y nos vemos obligados a aprehender tanto colectiva como personalmente mediante decisiones y asunciones concretas.
Se han dado posiciones más o menos moderadas desde declarar al autor como ser hegemónico hasta la de una especie de funciones articuladas en la estructura de la obra que el lector debe asumir para que pueda generarse el sentido del texto. Aquí, el lector implícito de Iser y el lector modelo de Umberto Eco.
También se han alcanzado planos radicales, incluso extremos en la afirmación de que todo texto abre un infinito de posibles lecturas, o asegurar que el texto no puede incorporar significados unívocos. Algunos subrayan que la interpretación cancela el signo, que solo interpreta interpretaciones y es interminable: cancela los significados originales y últimos frente a los mediadores de nuevas interpretaciones. Consiguientemente, reniegan de cualquier semiótica que busque un signo, un punto final donde aparece el tope de la significación.
Michel Foucault —basándose en las investigaciones de Marx, Nietzsche y Freud sobre las ideologías, las falsas creencias, sublimaciones y racionalizaciones— admite el grado arbitrario y convencional del lenguaje, pero acentúa el aspecto institucional que potencia el influjo del poder sobre las interpretaciones. La interpretación, más que mostrar la significación que yace bajo lo interpretado, nos descubre a nosotros mismos como sujetos interpretadores.
Jacques Derrida, el adalid del deconstruccionismo, desecha todo esencialismo para asegurar que el texto escrito es una máquina que produce un diferimiento infinito, un viaje a la deriva por el entramado de sus significantes. La lectura no tiene obligación de ajustarse a una intención ausente. En el fondo no hay nada esencial en el texto que pueda demarcar los límites últimos: todo en él es relación histórica y sociocultural que lo articula, lo borra o lo resalta[6].
Todos ellos fundamentan y describen cómo nuestras recepciones de las obras se desarrollan gracias a tres binomios en tensiones y a menudo en contradicciones, pero complementarios: lo histórico, en sus correlaciones con lo actual; lo institucional, en correlaciones con lo personal, y las interpretaciones, en rejuego con las recreaciones.
Revisando la definición del arte: semiótica, ontología y teoría institucional
La definición de arte antes postulada es suficiente al no hallarse obra de arte que no se ajuste a ella, así como, viceversa, no incluye nada que no se considere y llame arte. Además, atiende los rasgos universales en que se incorpora el arte —el conjunto de instituciones y, por ende, la sociedad, la cultura, la historia— y aquellos que la singularizan: el privilegio de la experiencia estética.
De quererlo, luego de las consideraciones hechas sobre la ontología de las obras de arte y del arte en general (la estructura significante y, a partir de o consustancial a esta, el mundo de imágenes), así como del determinante aspecto institucional, se puede amplificar o especificar esta definición, no con carácter necesario, sino explicativo de aspectos implícitos.
Se puede entonces definir el arte como el modo de actividad específicamente humano, institucionalizado en mayor o menor medida en concordancia con el privilegio de la experiencia estética, valiéndose de objetos, acciones y situaciones producidas o asumidas ex profeso por dichas instituciones y modo de actividad para la referida experiencia.
Aquí se insiste en el verbo valerse (o sus sinónimos) para recordar que la obra no se identifica plenamente con su objeto, acción y situación, aunque necesita, imprescindiblemente, valerse de uno o un conjunto de ellos.
Más aun, se pudiese seguir ampliando o detallando esa definición especificando que la experiencia estética consustancial a la experiencia artística se corresponde con sentimientos, conceptos y categorías desarrolladas histórica y culturalmente, como lo bello, lo trágico, lo cómico y lo sublime, entre otras.
Se tendría así el arte como el modo de actividad humana institucionalizado en mayor o menor grado en concordancia con el privilegio de la experiencia estética, valiéndose de obras, acciones y situaciones ex profeso y en correspondencia con sentimientos, conceptos y categorías establecidas histórica y culturalmente como lo bello, lo trágico, lo cómico y lo sublime.
Sin embargo, se reitera, no son necesarias, aunque pueden ser útiles, las descripciones consignadas: la modalidad de obras y sus fuentes, así como las categorías estéticas, quedan implícitas en los conceptos de la experiencia estética y lo institucional (historia, cultura, sociedad).
De uno u otro modo, también se sigue develando que la obra de arte queda constituida por el modelo imaginal resultante de la interacción entre una fuente de estímulos y un receptor en una experiencia estética favorecida por las instituciones ex profeso; nunca identificada con el objeto, acción o situación, aunque los necesita: la obra tiene propiedades que no tiene el objeto y, viceversa, el objeto tiene propiedades que no configuran o no integran la obra.
Lo anterior ayuda a evidenciar las virtudes e insuficiencias de la semiótica, disciplina capaz de auxiliar mucho en el análisis estructural de una obra de arte, comparaciones entre una y otra obra y movimiento e incluso, a veces, aunque ya no con tanta certeza, a establecer ciertos devenires y contribuir a valoraciones. Vale mucho para el conocimiento de las estructuras significantes y los modelos imaginales. También para ciertos procesos o aspectos de su recepción, no para todos. Y nunca puede explicar por qué una obra se ha consagrado como obra de arte, por qué es arte, lo cual incumbe a los análisis institucionales, en nuestro amplio concepto que implica lo histórico, lo cultural y lo social.
Sin proliferar los infinitos ejemplos posibles, la semiótica puede contribuir mucho al conocimiento de la estructura de signos y los modelos imaginales de La jungla de Lam y Las señoritas de Aviñón de Picasso, al análisis de cada uno y comparaciones entre ellos, y llegar a decir: «Estas obras de arte se caracterizan, identifican y diferencian por…». Pero siempre a posteriori, cuando ya les han sido dadas como obras de arte; por sí misma no puede afirmarlas como arte. Tendría que decir: «Estas estructuras de signos…» o «estos modelos de imágenes…». Nunca puede determinar finalmente que algo es arte, lo cual siempre le es dado a priori y son determinaciones de otras instancias, digamos de la estética o, más aún, de la teoría del arte, en todo caso. Fue apenas un ejemplo para incitar al análisis.
Un problema supremo y casi cotidiano: arte y lenguaje
Así como el prejuicio de que solo la ciencia o lo «científico» es riguroso, certero y honorable ha movido a llamarle «ciencia» a todo saber que se quiere prestigiar, también creció la costumbre de llamar «lenguaje» a todo lo que establece vínculos comunicativos o significaciones de cualquier tipo. Entonces, se ha dicho que las artes son «lenguajes», se habla del «lenguaje de cada arte», y con el auge de la semiótica muchos autores dedicaron enjundiosos estudios al arte como lenguaje, sin faltar los dedicados a artes particulares, digamos el cine[7].
Nadie puede negar que las experiencias artísticas generan significados, inducen no solo sentimientos y emociones, sino también conceptos e ideas, y por supuesto establecen vínculos entre los seres humanos: comunican, ponen en comunión. Precisamente por ello puede afirmarse la existencia de una función comunicativa del arte. Mas, ¿qué clase de comunicación? O, de otro modo, ¿cómo se comporta dicha función?
No se pierda de vista que un lenguaje es un sistema de signos bien estructurado, con un código establecido, un diccionario o cúmulo de vocablos establecidos, y ante todo se ha ido conformando histórica y socialmente para denotar del modo más preciso e inequívoco. Todo lenguaje aspira al «decir» de modo inequívoco e infalible. De aquí los códigos y las gramáticas también precisas.
Ello no contradice, en primer lugar, determinadas zonas de metáforas, ambigüedades o de juegos entre sentidos y formas, como las ironías, las reticencias buscadas y los retruécanos.
Lo que es más importante aún, los lenguajes solo son mecanismos para establecer comunicación, y no son otra cosa más allá de eso.
La comunicación cotidiana, el lenguaje propiamente dicho, evita decir: «El traje que vestí mañana» (sino «El traje que vestí ayer» o «El traje que vestiré mañana») y «Un horizonte de perros ladra» (sino «Perros ladran en el horizonte») o como en las canciones, «Maríííííaaa, la, la, la» (sino «María», y sin «la, la, la»). El «lenguaje» (la lengua), propia y pragmáticamente entendido, lo rechaza. El arte lo exige o incluso se identifica en alguna medida con ello mismo. Sóngoro cosongo… Tamba, tamba, tamba, tamba, tamba del negro que tumba.
Diciendo esto, no se puede perder uno en equívocos dados por ciertas dependencias y zonas comunes, como las existentes entre lenguaje y poesía. Buen ejemplo: la poesía se vale de, utiliza, manipula un lenguaje, el lenguaje articulado, pero nunca se reduce al mismo. La poesía tiene una mayor riqueza de funciones y valores que el lenguaje estrictamente dicho. Dice o puede decir ideas definidas, conceptos, pero siempre dice mucho más que lo puramente denotado, entre lo que cuenta lo connotado, los valores rítmico-musicales y las imágenes sugeridas, por ejemplo. En fin, también «se dice» a sí misma. Llama la atención, apunta hacia, denota intensamente su propia constitución. Puede incluso no «decir» nada conceptual, como el extremo caso de las jitanjáforas.
La poesía, la literatura en general, despliega aspectos y procesos que contradicen o desbordan las necesidades y la constitución propia del lenguaje. Sin llegar al extremo de la mencionada jitanjáfora, siempre busca las zonas de significaciones puramente personales, incluso evita la «transparencia», no teme a los «ruidos» que puede utilizar con valores emocionales o inducir otros significados, y además de la imaginación se afana en estimular lo emocional.
Las artes (sean las artes plásticas o visuales, la música o las artes audiovisuales) producen significados conceptuales, pero nunca se restringen a ello. Es una de sus funciones, no la única. Sus «formas» son parte de estos significados: el simple color amarillo, los contrastes de blancos y negros, las figuras alargadas o regordetas, las notas o los silencios son parte de las significaciones. Y en ocasiones, por ejemplo, en el arte abstracto, son la parte más intensa o relevante de dichas significaciones producidas.
Quizás algunas corrientes o autores, como en el naturalismo o el realismo, aspiren a significados precisos, pero puede suceder que otros, todo lo contrario, aspiren a la ambigüedad o, más técnicamente, a la polisemia más radical: a estimular en los receptores sus propias producciones de significados. Pero aún las más «realistas» e «hiperrealistas» se afanan en los valores propios de la estructuración de sus signos e imágenes, se distancian del lenguaje puramente coloquial, incluso del más elegante lenguaje periodístico: no son puro diálogo ni elegantes informaciones, sino poesía, novela, teatro, pintura, escultura.
Pero figura además la cuestión de los códigos y de toda posible articulación, porque ninguna de las artes tiene códigos precisos ni estables, más bien han evolucionado y han enriquecido su universo en base a la negación de un estilo, movimiento o tendencia por otro que lo sustituye, incluyendo sus supuestos «códigos», sin dejar de ser por ello artes, ni siquiera «las mismas clases de artes». Como otros muchos conceptos aplicados al arte, como el de «lenguaje», también el de «código» tiene un valor más bien aproximativo, cuando no metafórico, como un simple modo de acercarse al entendimiento de algo.
De todos estos fenómenos comenzaron a darse cuenta ya los filósofos antiguos, al menos desde Platón, quien reprocha la imprecisión de la experiencia artística (las imágenes) en comparación con la contemplación y la «verdadera» sabiduría alcanzada por los filósofos.
Las teorías del padre de la semiótica que fue Peirce sientan las bases para comprender tal fenómeno: el carácter triádico de los procesos de significación y su potenciación del interpretante.
Uno de los mejores conocedores de la historia del arte, Gillo Dorfles, alertó fehacientemente sobre este fenómeno, llegando incluso a establecer lo que hoy se conoce como el «argumento Dorfles», asentado sobre la inexistencia de «articulaciones» y, por ende, de un código estrictamente dicho en las artes. Llega incluso a argumentar la imposibilidad de una semiótica de las artes visuales[8].
Desde la antropología y la sociología han sido legadas luces similares.
Ernest Cassirer reflexiona en 1944, en su Antropología filosófica[9]:
«El lenguaje y la ciencia representan los dos procesos principales con los cuales aseguramos y determinamos nuestros conceptos del mundo exterior […]».
»En este aspecto, la belleza, lo mismo que la verdad, pueden ser descritas en los términos de la misma fórmula clásica: constituye una unidad en la multiplicidad. Pero en los dos casos existe un acento diferente. El lenguaje y la ciencia son abreviaturas de la realidad; el arte, una intensificación de la realidad. El lenguaje y la ciencia dependen del mismo proceso de “abstracción”, mientras que el arte se puede describir como un proceso continuo de “concreción”».
Subrayemos esa idea: el lenguaje refiere y «dice» sobre algo, pero el arte crea, añade nuevos fenómenos (objetos, acciones, situaciones, proyectos).
Cassirer es uno solo entre la infinidad de investigadores de todos los tiempos que han comprendido y llamado la atención sobre el hecho de que las artes no son un proceso de abstracción ni un simple instrumento de comunicación, sino una concreción: cada obra de arte es algo creado, una concreción con un «ser en sí misma» y, por tanto, con múltiples valores y funciones.
Clifford Geertz encamina, incluyendo referencias a la semiótica, ideas similares en Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas[10]:
«Para lograr que la semiótica tenga un uso eficaz en el estudio del arte debe renunciar a una concepción de los signos como medios de comunicación, como un código que ha de ser descifrado, para proponer una concepción de estos como modos de pensamiento, como un idioma que ha de ser interpretado. No necesitamos una nueva criptografía, especialmente cuando esta consiste en reemplazar un código por otro aún menos inteligible, sino un nuevo diagnóstico, una ciencia que pueda determinar el significado de las cosas en razón de la vida que las rodea».
Otro investigador de la cultura y semiólogo connotado, Omar Calabrese, dedica su libro Los lenguajes del arte precisamente al balance crítico de las teorías y usos en contra y a favor de la identificación de las artes con lenguajes, así como a las características de la función comunicativa de las artes.
Calabrese establece que se necesitaría demostrar incontestablemente que cada arte sea un «sistema», tenga coherencia respecto al funcionamiento general de los sistemas de signos, esté constituida por una forma y un contenido diferenciables, obedezca a leyes estables de la comunicación, todos los sujetos del acto lingüístico participen de los códigos eventuales en base a los cuales la obra comunica y que la reformulación evidente de los códigos (típica de las obras de arte) tenga un fundamento explicable en el interior del sistema.
Y concluye con que la relación entre arte y comunicación, en el estado actual de los estudios, está muy lejos de ser definitivamente resuelta[11].
Pasadas ciertas modas y ataduras a hábitos de pensamiento, hoy puede concluirse con que las artes no son propiamente lenguajes ni mucho menos que tengan códigos precisos (como los paradigmáticos código Morse, códigos de las lenguas naturales y el código del tránsito, entre otros), aunque reafirmando la idea de que sí cumplen una función comunicativa, una muy sui géneris que permite, cuando no potencia, la polisemia.
Las exquisitas metáforas de la poesía lo evidencian, a pesar de que se asientan sobre nuestro lenguaje articulado. Las artes en general, sobre todo la música instrumental, ayudan a verlo sin velamen alguno: siempre un haz de significaciones posibles, un campo u horizonte de ideas y sentimientos posibles según los receptores y circunstancias, donde las llamadas «formas» son también parte de dichas «significaciones».
Esto último pudiera expresarse si se quiere mantener apego a las terminologías lingüísticas, pero metafóricamente, diciendo que siempre potencian una función paralingüística y una metalingüística.
Las obras de arte nunca se comportan como forma-contenido simple: lo que suele llamarse «formas» (sus signos, estructura significante e imágenes) son «contenido», referencia fundamental de la experiencia artística propiamente dicha, hasta el punto en que algunas corrientes absolutizan dichas «formas» como el total contenido o referencia de la obra.
En síntesis, las artes no están constituidas por formas y contenidos, sino en todo caso por «formas-contenidos» y «contenidos» con una marcada autorreferencialidad, además de que constituyen un «ser concreto» en cuanto «obras» y cumplen muchas más funciones aparte de la comunicativa y la cognoscitiva, entre ellas la lúdica, la creativa y la propiamente estética.
Tales características, aunque no bastan por sí solas, ayudan a la comprensión de muchos fenómenos del arte como «la belleza de lo feo» y las «manifestaciones de la violencia».
La pintura, escultura o fotografía «bella» de un sujeto «feo» no comunica la fealdad: comunica una «formalización de determinadas características del sujeto feo», formalización que, como fundamento de la comunicación artística, puede ser una bella o una sublime formalización.
La violencia expuesta en obras de arte no es «lo comunicado»; la obra de arte comunica una formalización de determinadas características de esos fenómenos violentos. Por ello, la tragedia griega y las grandes novelas y filmes policiacos no son obras para defenestrar y tirar a la basura, sino maravillosos logros de la cultura y la creatividad humana.
Lo primero, más inmediato y con insoslayable validez en sí mismo que «comunica» la obra de arte, a partir de lo cual se produce «todo lo demás», es su estructura significante, su mundo imaginal, su «forma-contenido», como hemos llamado solo provisoria y muy burdamente a este ser constitutivo de la experiencia artística y, en general, la experiencia estética cabal.
De uno u otro modo, pudiera seguirse empleando el término «lenguaje» para las artes, pero en sentido más bien aproximativo, figurativo, como término cómodo, siempre que no se olviden sus limitaciones o inconvenientes y que la función comunicativa es una sola entre las muchas funciones del arte.
Un nuevo universo de imágenes: cine y otros audiovisuales
Los grandes cambios cualitativos en el sistema de las artes han tardado generalmente siglos para ocurrir. Pasaron muchos siglos de civilización desde las estatuillas y pinturas neolíticas hasta el desarrollo de las artes observable en los primeros imperios, dígase templos, palacios y tumbas de Mesopotamia y Egipto, con sus flautistas, arpistas, danzarines, poetas y pintores. Luego, no tantos, pero sí algunos siglos hasta el desarrollo del arte griego, en especial el teatro, y más siglos hasta que la pintura adoptó el caballete, el lienzo y el óleo, y luego cuando surgieron el ballet propiamente dicho y la ópera.
Pero el siglo XIX vivió dos de los más grandes enriquecimientos del mundo del arte o, para mayor generalización, del universo de las imágenes: la fotografía y luego, nacido en base a ella, el cine.
Fotografía y cine, como todas las artes, como casi todo en este mundo, ganaron progresivamente muchas posibilidades en todos los órdenes, incluyendo los materiales y técnicas, desde las analógicas a las digitales.
Pero dos factores especiales los unía, ya que posibilitaban su propia existencia. Uno de ellos, el registro lumínico, la luz como material primordial, la luz incidiendo en un soporte que la dejaba registrada, factor que, en la era digital, se haría menos evidente al ser provisto directamente por rayos electromagnéticos en equipos, pero que de todos modos necesita la pantalla, también luminosa. Tema interesante para ulteriores reflexiones.
El otro factor, la reproductibilidad, esa capacidad de ofrecer una y otra vez «la obra» —que perdía su aura de originalidad o, quizá mejor, de unicidad— gracias a una «matriz» con la que se reproducía, factor que tanto ha dado que reflexionar, al menos desde Walter Benjamin y su ensayo de 1936 La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
Nadie desconoce los sellos gubernamentales, sacerdotales y de comerciantes oriundos en tiempos de la antigua Mesopotamia y Mohenjo-Daro. Todo el mundo conoce también la reproductibilidad de los grabados. Pero todos ellos con una reproductibilidad relativa, limitada o ambas características a la vez. La «reproductibilidad» del arte o, más generalmente, de la imagen no había nacido entonces.
Fue en realidad en el siglo XIX, gracias a la fotografía y luego el cine, cuando nació la reproductibilidad técnica prácticamente ilimitadas y con características muy sui géneris, observables desde el plano tecnológico hasta en los hábitos sociales.
Ahora bien, si la fotografía traía nuevas propuestas a partir de la imagen visual de superficie y matriz, el cine, gracias a ella, traía una más llamativa: dio inicio al universo de la imagen audiovisual de matriz y superficie. De aquí que convenga, en primer lugar, reflexionar sobre estos conceptos implicados.
El equívoco de la imagen audiovisual
Vinculados a los procesos formativos del signo, las imágenes, la experiencia estética y las artes, ha devenido frecuente el equívoco de «la imagen audiovisual» como una sola clase de imagen, la mediática, no solo solitaria, sino incluso moderno-tardía, equívoco vinculado en cierta medida a su novedad tecnológica.
La imagen que surgió asociada a las «pantallas» (paredes, telones y otras superficies) llegó a verse como la (singular, exclusiva) «imagen audiovisual», a pesar de la experiencia anterior (más que secular, desde la misma existencia del ser humano y, en particular, desde las danzas prehistóricas) con plurales ámbitos de imágenes audiovisuales.
La imagen audiovisual es consustancial al ser humano desde los rituales míticos, y más aún desde los encuentros del ser humano y los fenómenos naturales. Desde sus mismos orígenes, las imágenes teatrales, danzarias y demás imágenes escénicas son audiovisuales, también «en movimiento», «dinámicas».
Ello no niega la dificultad de definir o aun describir con precisión qué es una imagen audiovisual, pero, en primera instancia, nunca una simple juntura de sonidos e imágenes visuales[12].
La tendencia más generalizada, y quizás la más honda e inteligente, aunque más intuitiva que racionalista, es reconocerla como una síntesis compleja donde resulta imposible separar lo sonoro de lo visual sin afectar a un conjunto o totalidad que integra propiedades de sus sonidos y su visualidad para crear otras no circunscritas ni atribuibles a ninguno de estos factores por separado.
Aquí puede aparecer otra falacia o, mejor, ignorancia, que subyace en la creencia de que la imagen audiovisual es tardía y singular, equívoco arraigado en el desconocimiento de qué es una imagen.
Han solido verse el cine y diferentes modalidades de lo fílmico (videoarte, videodanza, videoclip, sin duda hechos fílmicos en cuanto basados y necesitados de filmaciones) como si fuesen la imagen insustancial (marcado singular), no corpórea y no tangible. ¡Craso error semiótico, estético, psicológico, incluso oftalmológico y desde cualquier perspectiva! Toda imagen es insustancial, en ese mismo sentido en el de que no existen las imágenes corpóreas, sino siempre como productos sensoriales emergidos en la correlación entre la psiquis (en lugar relevante los sentidos) y los fenómenos del universo.
Ha quedado bien enfatizado el carácter relacional del signo y de la imagen: su existencia en virtud de un proceso de recepción-actualización, por lo que no hay signo ni imagen sin interpretante o receptor. Asimismo, su carácter virtual: haz de potencialidades actualizadas desde circunstancias y perspectivas determinadas. No son como eidos ni como seres volando a la deriva hasta que un mirón o un audiovidente (sus sentidos) los atrape.
Se impone la firme conceptualización de que, primero, todas las artes (como todo lo estético) se fundamentan en un mundo de imágenes; segundo, el cine no creó la imagen audiovisual ni la imagen dinámica (como se ha preferido llamar a lo que suele llamarse imagen en movimiento) y, tercero, que la imagen audiovisual no es nada privativa de los modernos medios masivos.
Con la falacia ha tenido que ver el error o falta de consecuencia teórica para asumir que la obra no es el objeto, el cuerpo; que la imagen pictórica y escultórica, por ejemplo, no es sólida, no es corpóreo-material, sino imaginal, aunque las pinturas y las esculturas tengan un soporte material, tangible, con peso y otras medidas físicas válidas como fuente de percepciones.
Aunque más complejas al respecto, las artes audiovisuales escénicas ofrecen una similar relación directa, inmediata con los objetos (actores, escenografía, espacio escénico…) que valen como fuente de sensaciones. Son también un medio o una mediación de primer grado, cuya presencia física durante la recepción ha movido a algunos a la falacia de imágenes corporales.
Si bien las imágenes audiovisuales escénicas ofrecen la relación o contacto directo, la presencia viva o contacto con las mediaciones y referentes implicados en su base (actores, escenografía, etcétera), no dejan por ello de ser imágenes, de pertenecer al universo de las imágenes.
Sucede, en efecto, que las imágenes del cine han remitido a un segundo plano estas mediaciones de base (actuaciones, seres de la realidad positiva, dibujos animados, etcétera), ofreciendo en un primer plano las mediaciones dadas por la matriz y la superficie, como especie de medios de medios anteriores. El medio inicial (actuaciones, escenarios, locaciones reales…) es registrado en otro medio (la matriz) reproductible que se somete a nuestras percepciones.
Vale la pena subrayar esta cualidad ínsita en las imágenes audiovisuales de matriz y superficie. Se trata de mediaciones de segundo grado, medios (de comunicación, de transmisión, de elaboración… con frecuentes matrices) de medios primarios (como por ejemplo la representación escénica que se filma, caso del cine de ficción, o aquella escena que se transmite por televisión o internet). Dicho con otras palabras: se trata de imágenes mediadas por fuentes de sensaciones (matrices, transmisiones…) que llevan a un segundo plano u ocultan las fuentes de sensaciones primarias (actores, escenarios, personajes y objetos naturales…).
De aquí la falacia de no-corporales y con ella la falsa concepción de que las imágenes del cine, la televisión e internet, entre otras de su familia, son las imágenes audiovisuales propiamente dichas, como si no lo fuesen las imágenes de la danza, la ópera y demás artes escénicas ni las de la naturaleza.
Por otra parte, ya sea que se originen desde mediaciones de primer grado o de contacto vivo (artes escénicas, por ejemplo) o desde mediaciones de segundo grado (filmaciones o transmisiones de aquellas), serán imágenes y, en cuanto tales, incorpóreas, propiamente imaginales.
Tal comprensión es lo importante. Se puede optar por no hacer guerra a las denominaciones y otros usos convencionales, se puede hablar comúnmente de los audiovisuales, sabiéndose que se trata de una simple y cómoda abreviatura coloquial de los (modernos medios para la producción de imágenes) audiovisuales; así como de las imágenes audiovisuales, sabiéndose que es cómodo modo convencional de apelar a las imágenes relacionadas con los modernos medios audiovisuales.
Tal fraseología no ha de obnubilar, sin embargo, la certeza de que no son las únicas imágenes audiovisuales, de que no hay imágenes corpóreas en oposición a imágenes no-corpóreas y de que las imágenes audiovisuales existen desde siempre en la relación de la psiquis con la naturaleza y con los fenómenos sociales.
(Segunda de tres partes)
[1] Véase La deshumanización del arte y otros ensayos estéticos, Editorial Revista de Occidente, Madrid, 1958.
[2] En la teoría institucional destacan nombres y obras como Morris Weitz: Filosofía de las artes y «The Role of Theory in Aesthetics» (The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 15, núm. 1, septiembre, 1956, pp. 27-35); Arthur Danto: «The Artworld» (The Journal of Philosophy, vol. 61 núm. 19, 1964, p. 571-584), Después del fin del arte y La transfiguración del lugar común (Ediciones Paidós, Barcelona, 2002) y El abuso de la belleza. La estética y el concepto de arte (Ediciones Paidós, Barcelona, 2006); George Dickie: El círculo del arte (Ediciones Paidós, Barcelona, 2005); y con sentido crítico sobre esta teoría, Joseph Margolis: Art and Philosophy (Humanities Press, Nueva Jersey, 1980) y The Arts and the Definition of the Human: Toward a Philosophical Anthropology (Stanford University Press, Stanford, 2008). En El arte y sus primeros esplendores (Editorial Varela, La Habana, 2018) ofrecemos una exposición y referencias más detalladas sobre este tema.
[3] Evidentemente nos referimos a postulados de Umberto Eco: Obra abierta: forma e indeterminación en el arte contemporáneo (Editorial Seix-Barral, Barcelona, 1965), La estructura ausente (Editorial Lumen, Barcelona, 1978) y Tratado de semiótica general (Editorial Lumen, Barcelona, 1991); de Roland Barthes: Elementos de semiología (Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1973), Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces (Ediciones Paidós, Barcelona, 1995) y El grado cero de la escritura (Editorial Siglo XXI, México, D. F., 2005), y de Susan Sontag: Contra la interpretación (Editorial Santillana S. A., Madrid, 1996) y Estilos radicales (Editorial Santillana, Madrid, 1997).
[4] Ver, por ejemplo: Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido (Editorial Siglo XXI, México, 1999), El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica (Asociación Editorial La Aurora, Buenos Aires, 1976) y La metáfora viva (Ediciones Cristiandas, Madrid, 1980).
[5] De Hans Georg Gadamer ver, en especial, Verdad y método I. Fundamentos de una hermenéutica filosófica (Ediciones Sígueme, Salamanca, 1977) y Hermenéutica, estética e historia (Ediciones Sígueme, Salamanca, 2013).
[6] Véase Michel Foucault: Las palabras y las cosas (Editorial Siglo XXI, México, 1971); Microfísica del poder, Nietzsche, Freud, Marx (Editorial La Piqueta, Madrid, 1979) y Saber y verdad (Editorial La Piqueta, Madrid, 1991); Jacques Derrida: Márgenes de la filosofía (Ediciones Cátedra, Madrid, 1989), L’ecriture et la différence (Ediciones Seuil, París, 1967) y De la gramatología (Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 1971).
[7] En ellos, Emilio Garroni: Proyecto de semiótica. Mensajes artísticos y lenguajes no verbales; problemas teóricos aplicados (Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1975), Nelson Goodman: Los lenguajes del arte (Editorial Seix Barral, Barcelona, 1976), Christian Metz: Ensayos sobre la significación en el cine (Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1972) y Lenguaje y cine (Planeta, Barcelona, 1973), Yuri Lotman: Semiótica del cine y problemas de la estética cinematográfica (Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F., 1979), y J. Borrás y A. Colomer: El lenguaje básico del filme (Editorial Nido, Barcelona, 1997).
[8] El devenir de las artes (Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1963) y, especialmente, El devenir de la crítica (Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1979).
[9] Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1968, p. 124.
[10] Ediciones Paidós, Barcelona, 1994, p. 147.
[11] Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Barcelona, 1980, passim.
[12] Por supuesto que se trata de un campo no solo de estetas, teóricos del arte y semiólogos, sino también de neurofisiólogos, psicólogos de la percepción y otros serios científicos. Sin adentrarnos en campos y materias que no conocemos, nos limitamos a sugerir la lectura de algunos pioneros investigadores vinculados a la semiótica o al arte en mayor o menor grado; por ejemplo, incluso desde la filosofía Gilles Deleuze con La imagen-movimiento (Ediciones Paidós, Barcelona, 1984) y La imagen-tiempo (Ediciones Paidós, Barcelona, 1987), o uno de los mayores herederos de la Gestalt, Gaetano Kanizsa, así como Jacques Aumont, de quienes hemos citado ya algunos textos fundamentales. Para acercamientos más técnicos, Jesús García Jiménez: Narrativa audiovisual (Ediciones Cátedra, Madrid, 1993) y A. Gaudreault y F. Jost: El relato cinematográfico (Ediciones Paidós, Barcelona, 1995). Muchísimos posibles, pero singularicemos las investigaciones de Michel Chion expuestas en La audiovisión (Ediciones Paidós, Barcelona, 1994).