1- Introducción: El proyecto de investigación
El propósito de este texto podría sintetizarse brevemente diciendo que es el de mirar lo escolar a través del cine creado por niñas, niños y jóvenes. Y así como resulta breve y claro el tema del presente, propiciar el encuentro con las miradas infantiles a partir de la producción de sentido que realizan los niños cuando crean cine en la escuela, implica un abordaje cuidadoso de un campo a investigar y una metodología a desplegar. Por eso, este texto lo organizamos en dos partes: en la primera, nos aproximaremos al proyecto de investigación en el marco del cual se producen los conocimientos que comunicaremos en el artículo, y en la segunda, pondremos a trabajar un caso para dar cuenta de cómo interpelamos la materialidad de un cortometraje en particular, tratando de encontrar las marcas originales de las miradas infantiles que lo crearon.
El presente artículo expone algunos de los avances de la primera etapa de trabajo del proyecto UBACyT (programación 2020) «Lo escolar en las miradas de niñxs[1] que crean cortometrajes»[2], cuyo propósito central es desplegar la singularidad de la mirada infantil sobre lo escolar atravesada por la experiencia de hacer cine. La posibilidad de que los niños puedan realizar cortometrajes en espacios socioeducativos es novedosa, y aún existen escasas referencias para analizar. Partimos por tanto de algunos resultados de la tesis doctoral en torno a los «niños cineastas» (Nakache, 2021) y reconsideramos problemas que venimos abordando en estudios anteriores, acerca de las relaciones entre escuelas, pantallas e infancias (Nakache 2000, 2001-05 Beca Doctoral, y consolidados 2008-10;2010-12; 2013-16 y 2017-20). En ellos establecimos la importancia de los soportes mediáticos en la configuración de las infancias contemporáneas y la relevancia de retomar estas experiencias en el ámbito escolar.
El objetivo general es describir la mirada infantil acerca de lo escolar, en el marco de la experiencia de hacer cine en la escuela, a través del análisis de cortometrajes producidos por niños y adolescentes del AMBA[3].
El problema a investigar se orienta a explorar: ¿Qué expresan los cortometrajes producidos por niños y jóvenes cuando miran la escuela a través del cine? ¿Qué aspectos novedosos respecto del dispositivo escolar aparecen en estas producciones? ¿Cómo se relacionan sus realizadores con las condiciones de edad, sector social, tipo de escolaridad, entre otras? ¿Las ideas infantiles que allí se recrean están permeadas por la experiencia cinematográfica en el ámbito escolar? O, dicho de otro modo: ¿Qué construcciones singulares —en la mirada infantil acerca de lo escolar— comporta este proceso de invención colectiva (Migliorin, 2015) para la realización de una película entre las paredes del aula?

Los objetivos específicos formulados en el proyecto son: 1) Explorar los diferentes modos en que lo escolar se presenta en los cortometrajes realizados por niños y adolescentes en la escuela en relación con las características de sus realizadores (edad, clase social, etcétera). 2) Examinar las ideas acerca de lo escolar que aparecen en tales producciones cinematográficas infantiles, en relación con las conceptualizaciones acerca del formato y la experiencia escolar sostenidas desde el campo disciplinar psicoeducativo. 3) Indagar las significaciones que atribuyen otros niños, diferentes de los autores de los cortometrajes relevados, al apreciar estas películas y registrar qué puntos de vista asumen como espectadores. 4) Poner en relación los hallazgos obtenidos acerca de esta mirada infantil sobre lo escolar con las especificidades del proceso de realización cinematográfica en la escuela.
1.1- El problema de investigación y el campo psicoeducativo
La investigación se inscribe en las problemáticas específicas de la psicología educacional y se focaliza en una temática poco indagada en el campo psicológico en general. Si bien en psicología hay una larga tradición de análisis de expresiones simbólicas, tales como el juego o los dibujos durante la infancia, el cine que los niños producen no parecería estar aún suficientemente legitimado, a la hora de reflexionar sobre sus puntos de vista acerca del mundo.
En lo referente a los núcleos problemáticos específicos de la psicología educacional, lo escolar y el aprendizaje pedagógico no han sido suficientemente explorados desde las significaciones producidas por los propios estudiantes acerca de la experiencia subjetivante. Nos preguntamos: ¿Qué nos aportan los filmes realizados por niños para comprender cómo se sitúan frente a lo escolar? ¿Qué sentidos diferentes advienen, en los cortometrajes infantiles, acerca de la experiencia escolar que transitan?
Encontrarnos en la pantalla con los puntos de vista que los propios niños expresan acerca del mundo, repone un lugar para la escuela como promotora de sentidos diversos que pueden confrontar con los que el mercado oferta para imponer sus propias marcas globalizantes, deviniendo, por ende, un instrumento de análisis del propio campo psicoeducativo.
Es relevante aclarar que, ponderar el encuentro con las miradas de los niños no implica suponer cierta inmanencia o sustancialidad en esa mirada. No la consideramos un objeto natural a nuestra espera, sino que dicha mirada se constituye en el acto de producir el corto. Es decir, el filme no es reflejo de una mirada previa existente, propia de los niños, sino que es el mismo acto de elaboración de este cortometraje el que produce esa mirada, y en ese sentido ofrece una novedad, la de aquello que logra inscribirse en nombre propio y que por lo tanto puede ser la expresión de la singularidad infantil (Larrosa, 2006).
Se trata, entonces, de interrogar las marcas condensadas en los filmes, del tránsito por la experiencia de hacer cine en la infancia y en la adolescencia. Partiendo de la constatación que este dispositivo interrumpe la cotidianeidad del formato escolar (Bergala, 2007), la mirada de niños sobre este contexto resultaría una «otra» mirada, alterada a través del cine, y esbozaría la naturaleza de una operación posible: hacer cine en la escuela podría transformarla en un «mundo habitable» para los niños, mundo donde algo se conmueve de la manera tradicional del «estar allí» a partir de la travesía con el cine. Resulta, por tanto, interesante indagar qué nuevas significaciones advienen cuando la actividad escolar que se realiza permite alojar las propias imágenes y fantasías, dar lugar a lo que place hacer, crear otras condiciones de aprendizaje donde lo estructurante pasa a ser la ignorancia común, la perplejidad, el asombro. Conocer estas problemáticas resulta crucial en el campo psicoeducativo, dada su fertilidad para fortalecer las trayectorias escolares y ampliar las oportunidades de inclusión educativa.
1.2- Abordaje teórico metodológico
La elección metodológica guarda una relación fundante con el problema estudiado. Como venimos mencionando, el objeto de nuestro estudio resulta original, la posibilidad de lecturas múltiples del material audiovisual creado por niños es una perspectiva novedosa, tanto para los estudios sobre cine, como para los de infancias. Por ello estamos llevando a cabo un estudio de carácter exploratorio-descriptivo, ya que es el más adecuado para avanzar en el desarrollo de hipótesis más precisas y orientar nuevas búsquedas, más sistemáticas y orgánicas.
El diseño metodológico se inscribe en un estudio cualitativo de casos, de ahí que ni el número de sujetos ni su selección pretende constituir una población representativa. Según la clásica definición de Yin (2009), que el estudio de caso sea intrínseco implica que se busca alcanzar la comprensión de la particularidad del caso concreto que en sí mismo reviste interés. Asimismo, que sea de casos múltiples (en nuestro proyecto trabajamos con varios cortometrajes y grupos diferentes) permite producir información más robusta. Se busca comprender la perspectiva de los participantes; en el nuestro en particular, intentamos aproximarnos al punto de vista de los alumnos al crear los cortometrajes en el ámbito escolar a partir del análisis de sus producciones.
La unidad de análisis estudiada son cortometrajes producidos por niños y adolescentes de escuelas de AMBA.
En la investigación que estamos realizando procuramos triangular fuentes primarias y secundarias para fortalecer la información producida. Las fuentes primarias las constituyen los grupos de niños y adolescentes que van a apreciar los cortometrajes que integran el corpus. Las fuentes secundarias están constituidas por las producciones audiovisuales infantiles que estamos analizando.
La unidad territorial seleccionada para este estudio son escuelas del Área Metropolitana Bonaerense (AMBA, ya que coincide con la demarcación de participantes que realiza el Festival Hacelo Corto[4], de cuyo archivo fílmico extraemos las fuentes a indagar.

El tipo de muestreo es no probabilístico e intencional (Ullín, 2006), definiendo —en el interior del equipo de investigación— cuáles constituyen los casos de estudio de la totalidad de los cortometrajes relevados. Los criterios para la inclusión y exclusión de los casos se ajustan a: a) representatividad de la población estudiada, b) diversidad en cuanto a edad, clase social, tipo de gestión escolar, etcétera y c) pertinencia y representatividad respecto de los fenómenos que se pretenden estudiar.
El primer tramo de desarrollo del proyecto fue dedicado fundamentalmente a la producción del estado del arte y a la configuración del corpus de cortometrajes a analizar.
En esta etapa relevamos y categorizamos los cortometrajes realizados por alumnos que abordan lo escolar en sus realizaciones. Para esto nos servimos del archivo fílmico del Festival Hacelo Corto, que cuenta ya con diecinueve ediciones y reúne cortometrajes realizados por niños y jóvenes en escuelas de esta Ciudad y Gran Buenos Aires. A lo largo de estos años participaron en él más de dos mil cortos realizados integralmente por niños desde el nivel inicial al nivel medio. Lo cual supone un corpus bien nutrido para poder realizar la categorización de aquellos que toman lo escolar en su desarrollo.
A partir de dicho relevamiento, seleccionamos el corpus de cortometrajes a analizar en profundidad. Se definieron, en principio, dieciocho cortos con foco en distintos aspectos de lo escolar, que fueron clasificados en dos categorías: «cortos sobre la escuela» y «cortos en la escuela». En la primera categoría, se incluyeron producciones que toman como protagonista la escena escolar y problematizan sus coordenadas. Son cortos que se centran en aspectos propios de este dispositivo educativo: su particular sistema de actividad, sus lógicas, su gramática. En la segunda categoría, «cortos en la escuela», los filmes se presentan como vehículos de expresión de algunas problemáticas que se anclan en el territorio escolar actual, pero que lo exceden (cuestiones inherentes al género y a las nuevas identidades, temas de convivencia y diferentes tipos de violencias, diversas problemáticas sociales, entre otros). La escuela se muestra como espacio social privilegiado para desplegar dramáticas vinculadas a la construcción singular de la identidad y a otras cuestiones actuales.
Para iniciar el análisis elegimos once producciones dentro de la primera categoría («cortos sobre la escuela») que, en una aproximación descriptiva, presentan variedad de niveles educativos, tipos de gestión y géneros cinematográficos; en una proporción que coincide con la representatividad del universo de cortometrajes estudiados[5]. Así, respecto del tipo de gestión educativa: diez de los cortos se realizaron en el marco de escuelas públicas (nueve de CABA y uno de Provincia de Buenos Aires) y se incluyó en el corpus un corto realizado en el marco de un taller extraescolar de gestión privada en el Conurbano Bonaerense. Los niveles educativos integrados en el corpus también son diversos: solo uno de los cortos seleccionados fue producido por niños del nivel inicial, siete por alumnos de nivel primario (en general de segundo ciclo) y tres han sido producidos por estudiantes de nivel secundario. En cuanto a los géneros cinematográficos en el corpus, cinco son cortos de ficción, dos de animación, un videoclip y hay tres que muestran una hibridación de distintos géneros.
Se procuró que el análisis de los cortometrajes seleccionados fuera realizado tanto por adultos (integrantes del equipo de investigación e informantes clave[6]) como por niños (pares de los autores de cada corto).
En esta etapa, dada las condiciones sanitarias vigentes en las escuelas[7], se avanzó con el trabajo de los adultos en la lectura de los once cortos del corpus constituido, con el objetivo de integrar diversas perspectivas, de distintas especialidades, en la apreciación del mismo. En todos los casos se solicitó que apreciaran la totalidad del corpus, para luego compartir en equipo sus miradas, tratando de encontrar qué representaciones de lo escolar aparecen en los cortos. Asimismo, que eligieran uno de ellos para analizar en mayor profundidad, volcando dichas consideraciones en un escrito.
De este modo, el trabajo de la investigación consistió en un proceso de despliegue de la mirada que integró la visualización, la escritura y la lectura compartida. Primero entre los integrantes del equipo y luego con los invitados, quienes accedieron a compartir sus escritos y participaron cada uno de ellos en reuniones intercambiando también oralmente sus puntos de vista.
En este momento nos encontramos analizando los escritos de cada uno de los informantes, los propios de los miembros del proyecto y los intercambios mantenidos en las reuniones de trabajo sobre el corpus inicial. En estas miradas diversas pueden encontrarse recurrencias, insistencias y diferencias. Advienen diversidad de puntos de vista que guardan relación con trayectorias diferenciadas y marcos de interpretación también heterogéneos. Tal consolidado de expresiones (afectaciones al mirar, reflexiones escritas, conversaciones suscitadas) pretende salir al encuentro con las miradas infantiles entramadas en cada producción.
2- Hacia el encuentro de la mirada infantil de lo escolar. Un caso: Sueños a diario
La elección de analizar los cortometrajes realizados por niños y de plantear la «mirada infantil» como categoría teórica central a construir interpela dos problemas en el estado actual del conocimiento: el estatuto del material audiovisual como unidad de análisis y la cuestión de la mirada como construcción conceptual.
El estudio se propuso construir conocimientos que permitan demarcar conceptualmente el concepto de «mirada infantil». Constructo teórico que se sigue reconstruyendo en el estado del arte del propio proyecto investigativo.
Cuando el sujeto de la enunciación son los niños y se sitúan en las coordenadas de la gramática escolar, resulta desafiante mirar con otros ojos la propia matriz subjetivante: el artefacto escolar que posibilita y restringe las operaciones que puede formular este sujeto colectivo. Uno de los movimientos más rotundos en desnaturalización de un dispositivo consiste en practicar la ajenidad con este artefacto. De este modo se logran desplegar algunas de sus condiciones invisibilizadas en la naturalidad de lo habitual. Este lugar de alteridad, de extranjería, es el lugar del arte, el del cine en la escuela. Así lo plantea Bergala: «La gran hipótesis de Jack Lang sobre la cuestión del arte en la escuela fue la del encuentro con la alteridad» (Bergala, 2007: 33). Esta mirada alterada, extranjera, que renuncia a naturalizar lo obvio de la maquinaria escolar es la que desde el arte puede encontrarse con los caminos que la disciplina ha venido dando en su interrogación radical.
Nos propusimos, como ya dijéramos, una «construcción polifónica», poniendo en diálogo distintos «modos de ver», organizando un encuentro entre las producciones de los niños y adolescentes (nuestro punto de partida), las resonancias singulares en cada miembro del equipo (y del colectivo) y la perspectiva de «informantes clave». Tal multiplicación de puntos de vista no tiene una pretensión de completamiento, sino de apertura a nuevos interrogantes.
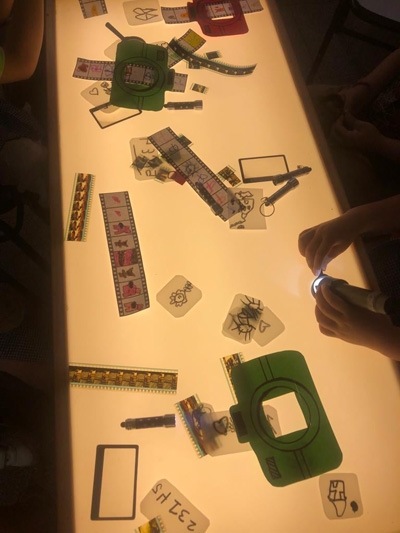
Promovimos entonces un proceso recursivo entre lo audiovisual y lo escritural a partir de textos que se produjeron afectados por el visionado de los cortos, para posibilitar el desarrollo de nuevas categorías de análisis.
Para presentar alguno de los avances realizados en esta línea, seleccionamos uno de los casos que integra el corpus organizado y las posibles lecturas que promovió la metodología descripta. Se trata del cortometraje Sueños a diario[8], cuya sinopsis es relatada de este modo por la doctora María Silvia Serra[9]:
«Un niño sueña en la escuela. “A veces, desearía estar en otra parte”. Sus sueños y sus deseos se confunden. Se duerme en la escuela, y sueña que es un científico que está en un laboratorio. Pero el experimento que prueba genera unos monstruos que persiguen y amenazan al científico, por lo que prefiere los gritos de la maestra por quedarse dormido. En el recreo, otros niños saltan a la soga, lo que al niño le parece complicado. Sueña que es alguien especial: un unicornio. En el sueño, el unicornio es cazado y llevado a un zoológico mitológico, por lo que enfrenta un “triste destino”. En la clase de gimnasia, que no le gusta, no puede alcanzar la pelota que se pasan sus compañeros. Sueña que es más alto, pero en el sueño es tan alto que todos huyen cuando lo ven. Cuando el niño sale de la escuela, se pregunta si su abuela también sueña a diario. El relato termina con una pregunta, en off: ¿Y ustedes? ¿Qué piensan?».
2.1- Primer encuentro de la mirada: Una escuela que aburre
El análisis del corto da lugar a diversas interpretaciones. Resultó recurrente (o insistente) vincular el relato a una mirada impugnatoria de la escuela. En otras palabras, el corto Sueños a diario nos propone una mirada de la escuela como un espacio disciplinario y de normalización que el protagonista padece. Siguiendo a Carli (2006) se plantea una estética de carácter conservador «que impide que se produzca una experiencia de conocimiento» que promueva un cambio de posición del sujeto (p. 90). El niño del corto sueña, pero todas sus incursiones terminan mal y retorna a la escuela para continuar aburriéndose. Es decir, que la situación narrada en las imágenes y la posición del niño en esta parecieran no registrar transformación. En este apartado se desarrolla esta idea que, a modo de anticipación, entrará en tensión con otras interpretaciones que se presentarán en los siguientes apartados del escrito.
La primera frase del corto es la siguiente: «Hola, ese soy yo, el que se está quedando dormido en clase. A veces desearía estar en otra parte, como un laboratorio». Esta situación es central en el corto, el protagonista se aburre o se frustra en la escuela y esas situaciones son disparadoras para el despliegue de sueños. El quedarse dormido como modo de habitar la escuela es recurrente en varios de los cortos que trabajan lo escolar, y esto nos da pie para nuestro análisis acerca de algunas características de la escuela y su relación con la infancia. La escuela ya no oprime, la escuela aburre (Lewkowicz, 2004). Aburrimiento como fantasma que hay que conjurar en estos tiempos.
Las lecturas acerca del carácter normalizador y homogeneizador de la escuela, así como aspectos reproductivistas de esta institución han sido tomadas por diversidad de autores (Bourdieu y Passeron, 1996). En primer lugar, señalemos que se trata de una institución moderna (Foucault, 2002), y como tal, se pueden destacar algunas de sus características centrales, que comparte en cierta medida con otras instituciones. Nos referimos a una lógica y unas prácticas de organización espacio temporales, disciplinamiento y control de los sujetos. (Varela y Álvarez Uría, 1991). Vale destacar que también la escuela se constituye como la principal institución para la formación de ciudadanos. Esto es, la formación de una subjetividad y unos hábitos de disciplina ligados a la modernidad, por lo tanto, a sus instituciones y a las prácticas sociales propias de estas condiciones (Lewkowicz, 2004). De ahí su carácter normalizador en tanto su propósito es la formación de ciertas formas de subjetividad, y la distinción entre lo deseable y lo diferente en relación con una norma (Pineau, 2001). Profundizar en este punto implica abordar los discursos que legitiman ciertos parámetros de normalidad referidos a la infancia en detrimento de otros, nos referimos al discurso de la pedagogía, de la psicología —particularmente de psicologías del desarrollo— y de la pediatría, pero esto último excede los propósitos de este escrito (Bruner, 1998).
Podemos señalar que la concepción de infancia relativa a la institución escolar implica adjudicar a la niñez las características de inocencia, dependencia, inmadurez y falta de conocimientos. Es decir, una mirada centrada en un adulto alfabetizado a partir de la cual se entiende «lo que les falta aún» a los niños por llegar a ese lugar. Esta concepción va de la mano con la institución escolar y el proyecto social de escolarizar de manera masiva y obligatoria a los infantes, demarcando y produciendo formas peculiares de desarrollo en desmedro de otras (Baquero y Teriggi, 1996). Al respecto, señaló la doctora Ma. Silvia Serra en su análisis del corto:
«En el siglo XX, el descubrimiento de la infancia se ha centrado, en los discursos críticos, en el establecimiento de una naturaleza infantil que le es ajena a la escuela. La escuela, suele decirse, desconoce esa naturaleza, esos sueños de otra cosa, esa “magia” de la que es parte la infancia, donde fantasías y realidades tienen límites difusos. La escuela ha recibido y recibe constantemente críticas desde ese modo de entender la infancia: que es enciclopedista, racionalista, que disciplina, que “homogeniza”, que normaliza. El corto muestra la clase, con un niño sentado detrás de otro. El recreo, con un niño que se mantiene en el rincón y no se integra a los juegos de otros. En la clase de gimnasia, donde las destrezas de otros dejan afuera a quienes no tienen las mismas competencias».
Dicho lo anterior, focalicemos en la escuela y algunas de sus características, en relación con Sueños a diario. Recordemos que casi la totalidad del corto sucede en la escuela, y los únicos espacios por fuera de la escuela son los lugares soñados por el protagonista (mientras «duerme» durante la jornada escolar), y la escena final, que coincide con la salida de la escuela, es decir, sucede en la puerta de entrada y salida de la institución. Durante esta jornada el protagonista atraviesa diversas situaciones propias de esta institución, vinculadas a tiempos, espacios y prácticas. Según Baquero y Terigi (1996), los determinantes duros del dispositivo escolar son la organización graduada, simultánea, obligatoria, así como una peculiar regulación de tiempo y espacio, con roles diferenciados entre los actores involucrados. Estos ejes nos servirán para leer algunos aspectos del corto Sueños a diario.
Respecto de la organización del tiempo, los momentos se delimitan a través del timbre. Este elemento está presente en el corto en más de una oportunidad, incluso hacia el final del relato, que marca la salida de la escuela. Resulta de interés señalar que este elemento —el timbre— aparece de manera recurrente en muchos cortos infantiles cuya acción sucede dentro de la escuela. La primera parte del corto sucede durante una clase, vemos a una docente frente a un grupo de niños en sus pupitres, y puede observarse un pizarrón con cálculos matemáticos. «La premisa de encerrarnos en el aula para hablar del mundo no es una ironía, sino la clave que explica buena parte del tipo de desarrollo intelectual y de la posibilidad de quebrar con los contextos cotidianos de vida que produce la escuela» (Baquero y Terigi, 1996: 5). Tiempo y espacio específicos que marcan un quiebre con lo cotidiano (Perrenoud, 1993). Un contrato o un sentido común escolar, que nuestro protagonista parece romper al quedarse dormido en la clase de matemáticas. De allí que la maestra lo despierte con naturalidad, ejerciendo una sanción normalizadora y quedando en evidencia la división de roles y la asimetría docente-estudiante. «Mejor me quedo en clase, a pesar de que la maestra me esté gritando por quedarme dormido», concluye en esta escena el protagonista, luego de haber deseado irse a otra parte. Este sueño lo vinculamos al adormecimiento ligado al aburrimiento frente a la cotidianeidad del aula. Al respecto, Perrenoud (1993), haciendo referencia a estudios anteriores (Eggleston, 1977), señala que en la escuela, entre otras cosas, se aprende a esperar, a aburrirse, a tener paciencia, también a ser evaluado por otros, maestros y pares. Es parte del «oficio del alumno»que los hace partícipes de la cultura escolar.
La demarcación del tiempo a través del timbre se relaciona a su vez con la división de materias, que delimitan el campo de prácticas y conocimientos que se ofrece a los estudiantes. Concluida la clase de matemáticas, y recreo mediante, nuestro protagonista participa de otra materia. En la escena que comienza con el título «En la clase de gimnasia…», escrito sobre una hoja rayada, el protagonista expresa: «definitivamente no me gusta la clase de gimnasia». Frente a ello se despliega otro sueño, vinculado con el deseo de ser más alto («Todos los días sueño con ser más alto»). En este caso la ensoñación parece darse frente a la frustración. Podemos interpretar una tensión en juego en términos de saberes válidos y legitimados en la cultura escolar frente a otros. En el corto se observan los dos momentos antes señalados, ligados a contenidos curriculares. Como dijimos, el comienzo en la clase de matemáticas, y en otro momento la clase de gimnasia. El protagonista claramente no se siente afín con estos contenidos. En cambio, otros saberes pueden no ser considerados en el aula. En este corto, el personaje expresa y muestra el gusto por el dibujo, sin embargo, se muestra como una práctica privada. Esto nos permite pensar acerca de la diversidad de saberes que circulan en las aulas. Precisamente, los estudiantes poseen saberes, más o menos convencionales, sobre el mundo social como sobre la naturaleza, así como tienen representaciones sociales que son marco de referencia para la interpretación de fenómenos, la formación de juicios de valor, así como para el desarrollo de la identidad. Ello está ligado a las creencias sociales preexistentes que los grupos de pertenencia han construido. Esta convivencia de diversas lógicas, unas vinculadas a saberes conceptuales, así como otras ligadas a creencias de sentido común de un grupo social, es lo que ha sido analizado por la psicología social en términos de una «polifasia cognitiva»(Castorina, 2006). En Sueños a diario parecería que el protagonista encuentra dificultades (aburrimiento, frustraciones) frente a los contenidos curriculares, y ante ello, despliega otros aspectos de su subjetividad (sueños, deseos, fantasías) como respuesta a esas tensiones, así como prácticas privadas (dibujar).
La escuela no solo implica los contenidos curriculares, es decir, la división de materias y unas expectativas de logro. Otros aspectos menos explícitos también hacen a la cultura escolar, por ejemplo, la socialización, el desarrollo socio afectivo y de la identidad, así como aspectos vinculados con la higiene y el respeto por los demás, que hacen al «currículum oculto» (Perrenoud, 1993). Al respecto, en el corto observamos que durante el recreo el protagonista también se muestra distante de otros niños y de sus juegos. Declara: «mi mamá me dice que dibuje menos y haga más amigos, pero saltar la soga siempre me pareció muy complicado». Las prácticas vinculadas con la socialización y el juego también son en este relato un campo de tensión.
Finalmente, el protagonista también encarna una mirada de extrañeza para con los adultos, incluso más allá de lo escolar. Al salir de la escuela, y encontrarse con su abuela, manifiesta: «pienso si los adultos también sueñan a diario, como lo hago yo», para concluir apelando a la audiencia, rompiendo el contrato de lectura, «y ustedes, ¿qué piensan?».
En conclusión, en esta primera mirada, este corto parece manifestar, a través de la voz del protagonista, un juego de tensiones en el interior de la cotidianeidad escolar. Al protagonista no le resulta sencillo desempeñar el rol de alumno. O, más precisamente, el niño desempeña su oficio, pero su conciencia parece no adecuarse tan fácilmente a las prácticas escolares en las que participa. La idea de inadecuación también puede vincularse con la música que acompaña todo el corto, de la banda sonora de El joven manos de tijeras[10], que le da cohesión al relato con un clima oscuro, entre fantástico y gótico.
Relacionando algunos de los aspectos analizados, se puede interpretar que el corto muestra la mirada de extrañamiento del protagonista para con la escuela en tanto institución encargada de su formación. La tensión frente a este dispositivo que se le impone da lugar a que el protagonista del corto se aburra, sueñe y desee salir de allí. A continuación, un fragmento del análisis realizado por la doctora Ma. Silvia Serra.
«Podría ser esta una primera lectura: la de impugnar unas formas escolares que no dan lugar a eso que el niño sueña. Una escuela donde los deseos de los niños no tienen lugar. Sin embargo, la deriva de cada uno de los sueños termina en una pesadilla. Por lo que los sueños no son escape, ni salida: solo muestran que el niño piensa (y sueña) en otra cosa. Una otra cosa que organiza su otredad desde la escuela: porque se duerme en la clase, se ve a sí mismo como científico; porque no le gusta saltar, se imagina a sí mismo como unicornio; porque no alcanza a ser parte del juego por su altura, quiere ser más alto.
2.2- Segundo encuentro de la mirada: Una escuela que permite soñar
«Ese soy yo, el que se está quedando dormido en clase», enuncia el protagonista, y esa enunciación da inicio a la apertura de otra escena. ¿Y si este movimiento de enviar a otro territorio —el de los deseos— no se tratara de una dimensión de la escuela a impugnar, sino de reconocerla como una oportunidad propiciatoria?
Silvia Serra se interroga «¿No es la escuela el “parte de la vida” desde donde se sueña una “otra vida”, un “otro ser”, científico, unicornio, alto?”. Masshelein y Simons (2014) se preguntan acerca de «qué es lo que hace que una escuela sea una escuela?» y plantean que los discursos impugnatorios acerca de la misma «consideran la cuestión de los objetivos y la funcionalidad de la escuela, pero ignoran la pregunta por aquello que constituye su esencia: ¿Qué es lo que hace la escuela en y por sí misma y qué finalidad tiene en tanto que escuela?». En ese alegato a favor de la escuela, reivindican su carácter «superfluo». Una de las operaciones que la misma realiza es la de suspender el sentido habitual de las cosas, poner entre paréntesis lo cotidiano y por lo tanto atenuar las determinaciones de origen, de ahí su carácter emancipatorio. En la escuela se puede soñar que se es «otro» diferente del que se es. Con sus formas —tan cuestionadas— abre espacio a otro modo de estar que no es el habitual. «La escuela ofreció tiempo libre, es decir, tiempo no productivo a quienes, por su nacimiento y su lugar en la sociedad, por su posición, no tenían derecho a reivindicar», en términos de Ranciere (2003), «la igualdad como punto de partida». Se trata de un tiempo escindido de la lógica utilitaria, desligado de sus usos y motivos regulares. «En la escuela el tiempo no se dedica a la producción, a la inversión, a la funcionalidad, o al descanso, por el contrario, hay una renuncia a esos tipos de tiempo. El tiempo escolar es un «tiempo liberado» (Masshelein y Simons, 2014:28). ¿Liberado de qué? De la urgencia, de la aceleración. En este caso, ¿liberado para soñar?
En Sueños a diario el tiempo escolar coincide con el aburrimiento, sin embargo, ese tiempo en apariencia improductivo, podría estar habilitando una producción de otro orden. La escuela es superficie de inscripción de esa otredad, es condición sine qua non, es el reverso del sueño. La escuela es la que hace posible ese sueño, esa fantasía acerca de lo que se es y lo que se quiere ser. En otras palabras, la escuela es condición de posibilidad del sueño, es parte del sueño al ser su «exterior constitutivo» (Serra).
La escuela como punto de partida de un más allá hacia el cual el niño se proyecta. En el corto el niño habla en primera persona de su vivencia cotidiana escolar y desde allí interroga, interpela, al espectador acerca del deseo articulado en sueños; de las fantasías y sus límites; y también de los temores que acechan. Dice con imágenes de la escuela y dice de la infancia vivida en la escuela.
El guion nos invita a reconocer diversos planos en tensión. La diferencia entre el adentro y el afuera del espacio escolar se va recortando al mismo tiempo que la distancia entre fantasía y realidad. El adentro, vinculado con el adormecimiento, la obligación, la ausencia de interés, pero también con la protección. Nuevo atributo de lo escolar que adviene en el despliegue de los sueños que pueden derivar en pesadillas. El afuera es vital, convocante, pero a la vez riesgoso.
A medida que avanza el relato la escuela aburrida se torna un lugar al que se quiere volver. ¿Y si ese espacio más aburrido y lento, pero también más confiable, soportara la función del amparo necesario, en los tiempos de la infancia, que resguarda de los peligros de lo imaginado?
Paralelamente a la lectura acerca de lo escolar, el corto parece expresar también distintos planos presentes en los «tiempos de subjetivación» del niño (Flesler, 2011). El lugar que, en ese proceso, tiene la fantasía como punto de partida para comenzar a imaginar la posibilidad de habitar un espacio desprotegido, en el que el deseo propio se inscriba. El niño dice querer estar en otro lado y hacia allí se dirige, con su imaginación. En El creador literario y el fantaseo (1908),Freud sitúa la fantasía como sucedánea del lugar del juego, que al igual que el mismo, crea un espacio confiable para el despliegue de los deseos más íntimos, en el que la imaginación cobra un lugar central. El niño, cuando fantasea, se convierte en un poeta. Construye un mundo propio en el que inserta las cosas de su entorno en un nuevo orden, la mayoría de las veces más placentero. De este modo, el fantasear cumple una función de apuntalamiento de ese mundo interno en el que el sujeto va afirmando una posición activa. En este caso la escuela se convierte en marco propiciatorio del encuentro con ese universo simbólico en el que fantasía, ficción y juego habilitan —al menos por un rato— la suspensión y la «profanación» (Simons y Masschelein, 2014) de los sentidos habituales de las cosas.
¿Cuál es el texto de los sueños diurnos o anhelos de este niño? Quiere como todo niño —moderno[11]— ser grande y liberarse del yugo que supone someterse a la coacción de lo escolar: responder a lo impuesto, atender a objetos que no le interesan, jugar a juegos que no lo convocan. Freud (1983) reconoce tres tiempos engarzados en las fantasías. Una situación actual despierta en el sujeto el deseo de otra cosa y desde allí se proyecta al futuro, que se figura como cumplimiento de un deseo. Podríamos, sin forzar demasiado la cuestión, plantear que el aburrimiento de la escena escolar despierta el anhelo de ser un gran científico, un personaje mitológico o simplemente ser más alto. Sin embargo, paradójicamente, el despliegue de la fantasía parece ir acercando al protagonista a cierta realidad que puede ser no tan placentera, que lo lleva al encuentro de lo contradictorio, y en la que lo temido irrumpe sin marcos de contención posible. Y entonces… ante lo amenazante retrocede, para relanzarse hacia un nuevo anhelo garabateado antes en papel.
Aquí el corto nos ofrece la posibilidad de una lectura en la cual la experiencia escolar se vuelve espacio de despliegue de procesos inherentes a la subjetivación, de inscripción de ese camino oscilante constituido por avances y retrocesos que supone la salida exogámica. Ya no son razones utilitarias, esgrimidas por las lecturas impugnatorias, las que soportan el sentido de la escuela. A contrapelo de aquellas, la otra cara de la escuela que suspende los lazos con la realidad, ofrece un tiempo superfluo, para el ensayo, la ficción, el juego, al mismo tiempo que construye bordes simbólicos al amparo del encuentro con lo real (Zelmanovich, 2003). Es la escuela concebida como espacio de constitución subjetiva y no solo lugar privilegiado de adquisición de habilidades para el buen desempeño (Bleichmar 2005). El devenir del corto pone en cuestión y fractura la primera mirada acerca de la escuela, al tornarla espacio protegido, amparado, de mora, para los tiempos de constitución de marcos contenedores —necesarios, pero a la vez contingentes— que la asunción del propio deseo y sus riesgos parecen demandar. Aún no es tiempo, «mejor —podríamos agregar— por ahora, me quedo en clase», concluye el niño poeta-cineasta.
«Hacer escuela, además de la condición de igualdad inicial y el salir al mundo, también tiene que ver con la obligación de preservar la infancia» (Skliar, 2020). En este sentido, recuperando la pregunta que nos anima en la voz de Serra: «¿Qué dice Sueños a diario de la escuela? ¿No dice que la escuela es el trampolín para que la infancia siga manteniendo su incógnita? ¿No dice que la infancia no se reduce a la escuela? ¿No dice acaso que, porque hay escuela, hay infancia que puede soñarse más allá de ella?».
3- Conclusiones
A lo largo del análisis intentamos mostrar cómo la introducción de hacer cine en la escuela abre la posibilidad de la inscripción de una alteridad, ya que, como dijimos, introduce un hacer distinto dentro del ámbito escolar.
Los niños cineastas producen una mirada acerca de lo escolar, que se constituye en un hacer. En el caso analizado, Sueños a diario, esa mirada estaría conformada por diversos planos que habilitan múltiples lecturas posibles. Nuestro análisis nos permitió trazar en principio dos lecturas. La primera estaría ligada a una impugnación de lo escolar y sus modos. Esta podría ser una lectura que se advierte más en la superficie del corto, en la que se observa al protagonista aburriéndose durante la cotidianeidad escolar, y deseando escapar vía la fantasía. Sin embargo, avanzando en el análisis del corto se va configurando otra lectura que entra en tensión con la anterior. Sin reemplazarla, habilita otro plano de interpretación. Una escuela que con sus formas ofrece un espacio habilitante que permite el ensayo y da lugar a la proyección de sueños.
La mirada de la escuela que se proyecta en Sueños a diario puede pensarse como escenario o contexto de múltiples tensiones, de contradicciones, un espacio subjetivante, paradojal que tanto restringe como habilita desarrollos posibles. El corto producido en la escuela permite la denuncia de lo cuestionado, y al mismo tiempo ofrece un lugar de enunciación.
Finalmente, y en consonancia con la construcción polifónica que nos propusimos, recuperamos el texto de uno de los invitados.
«La escuela oficia como un centro de producción de relatos en donde se ofrecen distintos espacios, instancias y herramientas para la creación y la regulación discursiva. En cierto modo, los cortos visibilizan los mecanismos de selección y exclusión que operan a los efectos de distinguir aquellos discursos aceptados y validados por la cultura escolar de aquellos otros que deben ser normalizados o directamente confinados al mundo interior. Relatos a contrapelo, desajustados, autorreferenciales, potenciales o conjeturales, centrados en denunciar las posibilidades e imposibilidades del decir tanto dentro como fuera del contexto escolar (Escrito por Natalia Bas, estudiante de Maestría en Educación, Imagen y Lenguajes Contemporáneos, UNR)».
4- Bibliografía
Baquero, Ricardo y Terigi, Flavia. «En búsqueda de una unidad de análisis del aprendizaje escolar». Apuntes pedagógicos, 2, 1996.
Bergala, Alain. La hipótesis del cine en la escuela. Barcelona, Laertes. 2007. Bleichmar, Silvia. La subjetividad en riesgo. Buenos Aires, Topía. Editorial. 2005.
Bourdieu, Pierre y Passeron, Jean-Claude. La reproducción. México, Siglo XXI editores. 1996.
Bruner, Jerome. Realidad mental y mundos posibles. Barcelona, Gedisa. 1998.
Carli, S. «Ver este tiempo. Las formas de lo real». En: Dussel, I., Gutierrez, D. (comps.). Educar la mirada: políticas y pedagogías de la imagen. Bs. As.: Manantial. Castorina, José. «Los conocimientos sociales de los alumnos: un nuevo enfoque». En revista La Educación en Nuestras Manos. Nº 79 (50-56). 2006.
Flesler, Alba. El niño en análisis y las intervenciones del analista. Buenos Aires. Paidós. 2011.
Freud, Sigmund. «El creador literario y el fantaseo». Obras completas. Tomo IX. Buenos Aires. Amorrortu. 1983.
Foucault, Micheal. Vigilar y castigar. Buenos Aires. Siglo XXI editores. 2002
Larrosa, Jorge. «Niños atravesando el paisaje. Notas sobre cine e infancia». En Dussel, Inés y Gutierrez Daniela (comps.) Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen. Buenos Aires: Flacso/ Manantial/Fundación OSDE. 2006.
Lewkowicz, Ignacio. «Escuela y ciudadanía». En Corea y Lewkowicz. (Ed.), Pedagogía del aburrido. Escuelas destituidas, familias perplejas. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 2004.
Lewkowicz, Ignacio. «Entre la institución y la destitución, ¿qué es la infancia?». En Corea y Lewkowicz. (Ed.), Pedagogía del aburrido. Escuelas destituidas, familias perplejas. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 2004.
Masschelein, Jan y Simons, Maarten. Defensa de la escuela. Una cuestión pública. España. Miño y Dávila. 2014.
Perrenoud, Phillip. La construcción del éxito y del fracaso escolar. Madrid, Morata. 1993.
Pineau, Pablo; Dussel, Inés y Caruso, Marcelo. La escuela como máquina de educar. Buenos Aires. Paidós. 2001.
Ranciere, Jacques. El maestro ignorante. Barcelona. Editorial Laertes. 2003. Serra, María Silvia. Comunicación personal. Fecha: 2/8/2021
Skliar, Carlos. Conferencia: «Entre Paradigmas: espacios y tiempos para la vida y la educación». Buenos Aires, 22 de octubre de 2020.
Ullín, Priscillia. Investigación aplicada en Salud Pública: métodos cualitativos. Washington DC: OPS. 2006
Varela, Julia. y Alvarez Uría, Fernando. Arqueología de la escuela. Madrid. Editorial La Piqueta. 1991
Yin, Robert K. Case Study Research. London: Sage. 2009.
Zelmanovich, Perla. Contra el desamparo en Enseñar Hoy. Una introducción a la educación en tiempos de crisis. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 2003.
[1] Utilizamos el término «niñxs» para referirnos a personas de entre cinco y dieciocho años.
Utilizamos el término «niñxs» para referirnos a personas de entre cinco y dieciocho años. Adoptamos la x como uso de lenguaje inclusivo. Retomando las Naciones Unidas: «por “lenguaje inclusivo en cuanto al género” se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género». https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/#:~:text=Por%20%E2%80%9Clenguaje%20inclusivo%20en%20cuanto,sin%20perpetuar%20estereotipos%20de%20g%C3%A9nero
[2] Se trata del Proyecto UBACyT trianual (2020) 20020190100266BA, cuya directora es la doctora Débora Nakache y sus integrantes son Marcela Ferreyra, Marcela Pérez, Román Bertacchini, Florencia Hidalgo y Adriana Torres. UBACyT es la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, que coordina todo lo vinculado con el diseño de la política de investigación científica y tecnológica de dicha Universidad.
[3] El Área Metropolitana Bonaerense (AMBA) integra a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Conurbano Bonaerense.
[4] El Festival Hacelo Corto surge en 2002 como iniciativa del Programa Medios en la Escuela, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de jerarquizar y dar mayor visibilidad a las producciones audiovisuales realizadas en contextos escolares de todos los niveles educativos. Para participar del festival, las producciones deben ser el resultado del trabajo de los alumnos (niños y jóvenes) bajo la coordinación de un docente-tallerista. No se aceptan en este producciones de padres ni de equipos docentes, como así tampoco de equipos semiprofesionales (estudiantes de cine, otros) ni profesionales. Este requisito reconoce a los niños como protagonistas en la creación de los cortos a presentar. El Festival no tiene ningún tipo de prescripción temática. Por este motivo, el análisis del material seleccionado ofrece la posibilidad de explorar qué tipo de narrativas los niños y adolescentes ponen en la pantalla a la hora de crear sus propias producciones audiovisuales. Véase más detalles en https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/hacelocorto
[5] En su tesis doctoral, Nakache (2021) presenta los datos de los cortometrajes participantes, desde la primera edición del Festival Hacelo Corto en 2002 hasta 2017, desglosados por niveles educativos, tipos de gestión y géneros cinematográficos. En ellos se observa el predominio de la gestión estatal, las producciones de nivel primario y medio y la predilección por el género ficcional en sus realizaciones.
[6] Se invitó en esta primera etapa a: María Silvia Serra (doctora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), Natalia Taccetta (doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Filosofía por la Universidad de París), Pablo Chernov (productor de cine), a los estudiantes del seminario “Políticas y pedagogías de la imagen” (Maestría en Educación, Imagen y Lenguajes Contemporáneos, Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina) y a los estudiantes de la asignatura Psicología II, del Profesorado en Cinematografía de la Universidad del Cine a aportar al trabajo de análisis de los cortometrajes.
[7] El presente artículo se escribe en el contexto de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, donde, si bien las escuelas han retornado paulatinamente a la presencialidad, está muy acotada la posibilidad de realizar una exploración como la planificada en el proyecto de investigación presentado, por personas ajenas a la institución educativa.
[8] «Sueños a diario» (2019). https://www.youtube.com/watch?v=enp0U1QpkQ0. Corto de animación, con 2,39 minutos de duración, realizado por niños de quinto a séptimo grado de primaria (entre 10 y 12 años de edad, aproximadamente) en el Taller del Coco.
[9] Un reconocimiento muy especial a María Silvia Serra, quien eligió Sueños a diario y realizó, en el marco de la investigación, un escrito con la sinopsis y análisis del corto que retomaremos a lo largo del presente artículo (fecha de reunión 2-8-2021).
[10] El joven manos de tijera (1990). Dirigida por Tim Burton. Música: Danny Elfman.
[11] La infancia moderna, como incubadora de la adultez, establece una relación necesaria entre niñez y futuro, a la vez que acentúa la relación de dependencia con los adultos. Los tiempos actuales, de mayor autonomía infantil y de primacía de la vertiginosidad y el puro presente, producen una fractura en la representación moderna sobre la infancia. Los niños de hoy parecen ya no necesitar ser grandes.





