Desde la inquietante y desoladora cinta El último hombre sobre la Tierra (Last Man on Earth, Ubaldo Ragona y Sidney Salkow, 1964), Roma no había sido filmada de una manera tan angustiantemente vacía y yerma como en Ceros y unos (Zeros and Ones, 2021), la más reciente película de Abel Ferrara (Bad Lieutenant, The Addiction, New Rose Hotel), que le valió el premio al mejor director en el 74 Festival de Locarno, celebrado este año en esa ciudad suiza.
Ambas películas son distopías lúgubres, desesperanzadas y paranoicas, que establecen un diálogo de soledades y enfermedades apocalípticas a través de los decenios que las separan. En las dos historias, los protagonistas se mueven como fantasmas anacrónicos en una ciudad imponentemente descarnada, poshumana, habitada por el vacío, degenerada en un monumento eterno a la inutilidad y la futileza. En ambas obras, una plaga vírica global ha transmutado a las personas en entes ctónicos, abisales, y sus protagonistas resultan reservorios de cordura ya inútil, pues se aferran a las lógicas de un mundo que ya no es.
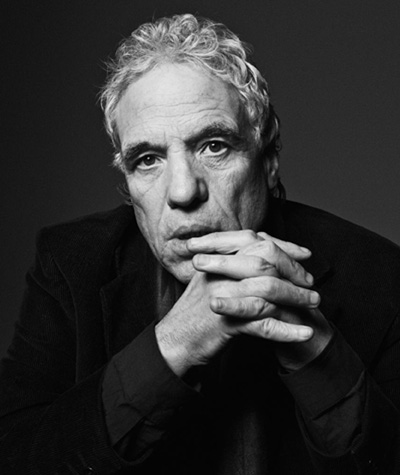
La última ciudad sobre la Tierra
En la cinta de Ragona y Salkow, la infección ficticia ha convertido a la mayoría de los seres humanos en vampiros aturdidos y de elemental apetito, que salen en manadas a deambular bajo las sombras de la noche. En el nuevo filme de Ferrara, la epidemia muy real y presente de la COVID-19 ha transformado a los seres humanos en ausencias recluidas, en fugitivos del espacio abierto, en refugiados y exiliados que se asilan en sus propias casas. Han abandonado a Roma en un éxodo implosivo y endógeno, temerosos del aire que respiran, en fuga de los espacios abiertos.

Ferrara filma durante las etapas de medidas más radicales contra el contagio, y aprovecha para transpolar a los ambientes exteriores urbanos la enfermiza nocturnidad opresiva de filmes precedentes como New Rose Hotel (1998), y, a fuerza de planos cerrados, encuadres incómodos logrados por la fotografía de Sean Price Williams, con una iluminación tenebrosa y enfermiza, y con texturas porosas, consigue pervertir el espacio abierto en una angostura perpetua. Como si Roma estuviera encerrada en una gran caverna de ideas degeneradas, alucinaciones y pesadillas, sin entradas ni salidas. Como si Roma fuera esta misma caverna que la engulle, en un apocalíptico acto de autofagia y exterminación.
El espíritu siniestro del neo-noir sci-fy Dark City (1998) se advierte aquí, pero sin las estilizaciones góticas ni afeites escenográficos con que el veterano realizador australiano Alex Proyas dotó a su película. La Roma que Ferrara recrea en su filme es una ciudad desnuda hasta los huesos, es la urbe que no verán los humanos, es la ciudad que existirá el minuto después de que el último par de ojos sobre la Tierra se cierren definitivamente. Roma se convierte en un claustrofóbico laberinto, que también concomita con la Venecia nocturnal, ajada y vacía de Don’t Look Now (1973), donde Nicolas Roeg larga a Donald Sutherland y Julie Christie, en sus roles de unos padres huérfanos de hija, a perseguir otros fantasmas y a sí mismos.

El mismo agobio y la decrepitud de la ciudad habitada por sombras de peces que en su deambular visitan los protagonistas de El huevo del ángel (Tenshi no Tamago, Mamoru Oshii, 1985) parecen impregnar todos los espacios, recovecos y ladrillos de esta Roma registrada en Ceros y unos, cuya eternidad pretendida por sus orgullosos constructores deviene maldición infinita. La maldición del sinsentido, de la inutilidad, del absurdo. La maldición de la noche sin testigos. La maldición de la incompletitud, de la prótesis abandonada, de la luz de las estrellas muertas.
Todas las películas conducen a Roma.
J
Ferrara larga a JJ (Ethan Hawke), cual reencarnación del kafkiano K, a desandar un sendero infernal sin mapas ni guías, solo orientado por acertijos de sorda simbología e ignotos significados.
La ciudad es una oscura selva de entelequias, donde el desasosiego y la desazón son destilados en estados casi puros, donde toda búsqueda de sentidos concretos se estrella contra el absurdo y el vacío. Tal como los motivos del proceso que se le inicia a Josef K en la novela de Kafka, las causas aquí se diluyen en sus urobóricas sinuosidades metodológicas, son asfixiadas por estas y suprimidas del propio plano de la realidad.

El castillo al que K nunca puede acceder en el otro cardinal texto —y mucho más genial por su naturaleza mutilada, trunca, inconclusa, abierta— del praguense, crece y se multiplica obscenamente en esta Roma decapitada, cadavérica, anulada, erizada de torres, coronada por un Coliseo que sobrevive aberrantemente a las innúmeras descendencias de quienes alguna vez lo pensaron y levantaron sin idea de ser pulverizados por la trascendencia.
JJ está autorizado a circular por las calles vacías de una ciudad tomada y vigilada por tropas embozadas en sus nasobucos, máscaras oportunas que desdibujan aún más sus rasgos. Viene de la nada y va hacia la nada, experimentando peripecias tan inquietantes como vacías de sentido para los espectadores, y quizás también para los propios personajes. Pues todos parecen saber de algo terrible que quizás ni puedan explicarse.

El único sentido de todo el relato termina siendo el incordio puro, la anulación de la razón, de la lógica. No hay Macguffins hitchcocknianos oportunos que ofrezcan causas salvadoras (por más banales que sean) para el entramado de las acciones. Ni siquiera hay procesos o castillo, solo «algo» inasible y terrible como el Horla de Maupassant. El SARS-CoV-2 es igualmente invisible, puro y esencial en su horror; no persigue metas complejas, no cumple venganzas, ambiciones, misiones. Solo engulle el mundo y lo entenebrece silenciosamente.
El propio título de la película, Ceros y unos, aunque remite de inmediato al ADN básico del mundo digital, de sus flujos de información y estructuras, también parece hablar de esencialidades, de la llaneza oculta en el corazón de lo complejo, del poder de lo simple. O sencillamente provoca a las audiencias con un capricho nominal.
Hawke asume su personaje como un ente expectante, con aturdimiento y ambivalencias que indefinen aún más su rol en este drama, convirtiéndose en otra entelequia, en armonía con el nuevo y desazonador estado de cosas. No es ni héroe ni antihéroe ni villano. Es y está. Solo eso basta. Teme y sospecha. Eso es suficiente. Habita un mundo enrarecido y arrasado, donde las categorías morales parecen haberse derretido sobre los cartilaginosos y arbitrarios andamiajes filosóficos que han construido los seres humanos. Persigue puertas condenadas, callejones ciegos, ventanas tapiadas, enemigos invisibles, conspiraciones abstractas, pistas ciegas. Huye de enemigos anónimos, es capturado por seres incomprensibles.

JJ se ve involucrado en una trama surrealista de espionaje, contrainteligencia, torturas y sexo donde parecen confluir diferentes épocas del siglo XX y el XXI, donde se materializan fantasmas de la guerra fría en la forma de agentes rusos; donde misteriosas mujeres del Oriente administran tugurios con aires de fumaderos de opio; donde se tortura a enigmáticos personajes de inconfundibles rostros árabes; donde confluyen las dos grandes religiones en colisión durante dos milenios: el islam y el cristianismo; donde se aboca una revolución radical —en la que participa el hermano gemelo del protagonista, Justin, que el propio Hawke interpreta como toda una suerte de reverso libertario de su reservada personalidad— que los soldados tratan de sofocar a toda costa.
En un mundo sin tiempo es natural que la lógica lineal de este se quiebre, se fractalice y se repliegue sobre sí misma todas las veces, a la vez y de una vez. En un mundo de sobrevivientes y supervivencias, las jerarquías se quiebran bajo el peso inconmensurable de su inutilidad, las reglas sucumben inservibles. En una película sobre la (ir)realidad después de la realidad también es igualmente plausible que se mixturen casi orgiásticamente las corrientes genéricas en una amalgama pesadillesca, que convierte también esta Roma altamente proteica en una corte de los milagros, en un entramado de suburbios, en una colmena donde se refugian los vicios sobrevivientes.





